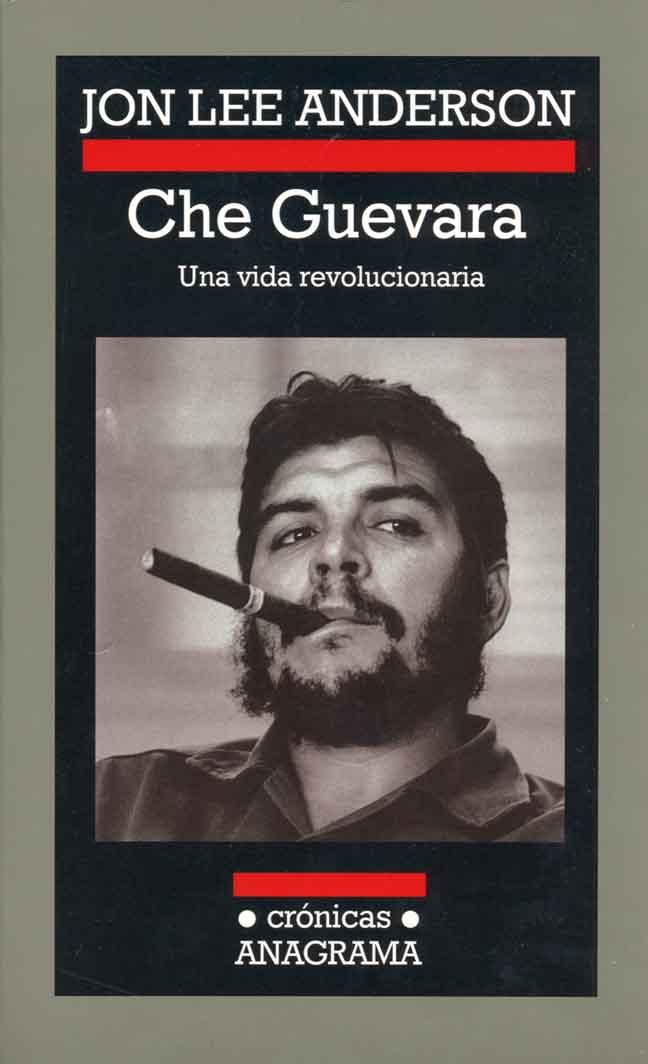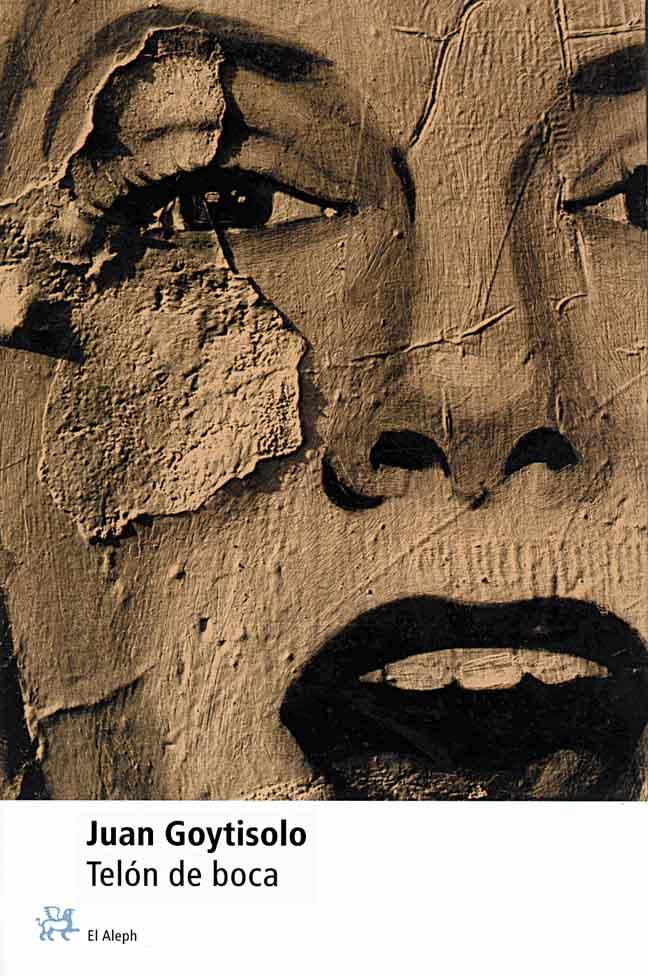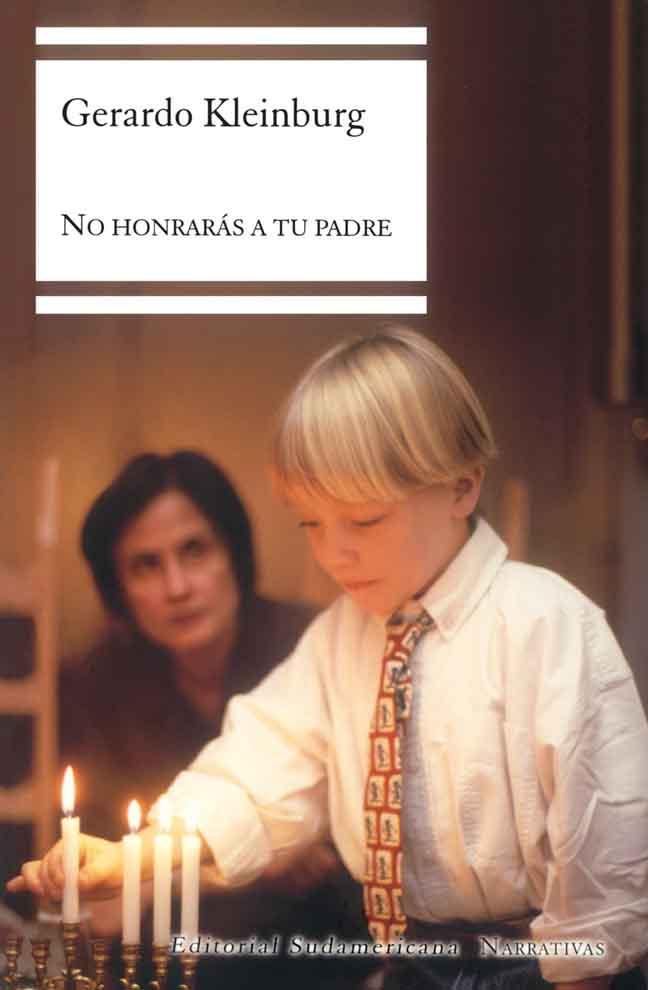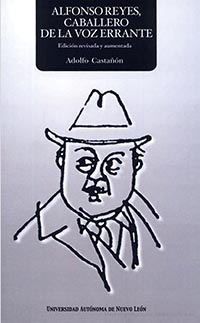Tenía serias reservas cuando empecé a leer esta biografía del más famoso guerrillero del planeta. La contraportada de la nueva edición del libro de Jon Lee Anderson, Che Guevara: Una vida revolucionaria, me había puesto en guardia. Ahí se decía que el Che había sido “un mito en vida y mártir internacional tras su muerte; un luchador revolucionario, estratega militar, filósofo social, economista, médico y amigo y confidente de Fidel Castro”, o sea, como dice su viuda, Aleida March, “un hombre sin defectos”. Los redactores de la cuarta de forros no parecían haberse enterado de que el “Guerrillero Heroico”, como se lo llama en La Habana, había fracasado estrepitosamente en todas sus aventuras para liberar a sangre y fuego a los pueblos del Tercer Mundo y crear el “Hombre Nuevo”. Lo novedoso de este libro, sin embargo, era que la viuda del Che había aceptado hablar con el autor después de “tres décadas de hibernación” y que el gobierno cubano le había dado “acceso exclusivo” a sus archivos.
Hojeé la primera edición de la obra de Anderson hace casi diez años, cuando dudaba ante la avalancha de libros publicados al aproximarse el trigésimo aniversario de la muerte del guerrillero cubanoargentino. Me decanté finalmente, y fue una decisión acertada, por La vida en rojo, de Jorge Castañeda, cuyo libro anterior, La utopía desarmada, me había parecido una magnífica investigación sobre la izquierda latinoamericana después de la caída del muro de Berlín.
Desistí entonces de la lectura de Anderson porque todo parecía indicar que el periodista norteamericano había sido elegido por el régimen cubano para escribir “la biografía oficial” del Che. La Habana le permitió instalarse durante tres años en la isla y le abrió sus archivos. En un país donde la investigación histórica está determinada por los intereses políticos del Líder Máximo, esto resultaba sospechoso. Castañeda cuenta en su prólogo que “los cubanos no tienen archivos disponibles”. No estaban disponibles para él, porque ya no era de confianza, después de la publicación de su libro anterior. ¿Por qué los cubanos escogieron a un “gringo feo”, como el propio Anderson se califica? Tenían por lo menos dos motivos: el periodista de la revista The New Yorker era visto como un amigo de la Revolución Cubana, pero al mismo tiempo tenía credibilidad en su país, y eso era clave para contrarrestar otras biografías que se anunciaban menos favorables al régimen castrista.
Ahora bien, ¿obtuvo el gobierno cubano el producto que quería? ¿O le ha salido el tiro por la culata? Sobre los dos puntos clave de cualquier biografía del Che –las ejecuciones sumarias y la supuesta ruptura con Fidel Castro– Anderson no escatima ningún dato. Ya sólo con esto, este libro sobresaliente habrá defraudado las expectativas de La Habana.
El autor dedica apenas cuatro páginas al tema de las ejecuciones (370-373), pero los otros biógrafos tampoco han sido exhaustivos. “El Che, fiscal supremo, realizaba la tarea con singular dedicación; todas la noches resonaban las descargas de los pelotones de fusilamiento entre los antiguos muros de la fortaleza.” ¿Cuántos murieron? De enero a abril de 1959, “se habían producido unos 550 fusilamientos, y el asunto, que ya provocaba protestas en Cuba, le había causado graves problemas a Fidel durante su viaje por Estados Unidos”. El Che se molestó cuando Castro ordenó la suspensión de las ejecuciones y lo mandó a un periplo de tres meses por catorce países. Anderson cita a varios amigos de juventud del Che, espantados por los juicios sumarios. “En este problema, si no matas primero, te matan a ti”, se justificaba.
No todos los fusilados habían participado en la represión en tiempos de Batista. Hubo víctimas inocentes y también verdugos más crueles que otros. Anderson hace una clara diferencia entre el Che, que era implacable con los enemigos de la Revolución, y el hermano menor de Fidel Castro, Raúl, al que presenta como un verdadero asesino. Él ordenó, entre otras cosas, “la ejecución de más de setenta soldados capturados”. “Hizo abrir una fosa con una excavadora, alineó a los condenados frente a ella y los hizo fusilar con ametralladoras.”
Sobre las relaciones con Moscú y Pekín, queda muy claro que Guevara se alejó de la urss para acercarse a la China de Mao, lo que provocó muchas tensiones con la dirigencia soviética, que calificaba al Che de “peligroso extremista”. Anderson sugiere la existencia de un pacto secreto con Castro: el Che decía en voz alta lo que Fidel no podía expresar públicamente, pero debía atenerse a las consecuencias políticas de sus declaraciones, o sea, que no le quedaba otra opción que desaparecer del mapa para tranquilizar a los soviéticos y poner en práctica su proclamado internacionalismo proletario. En 1965, Castro “le ‘sugirió’ que partiera […] para dirigir el contingente guerrillero que ya se entrenaba […] en el Congo”.
El relato de la misión africana de seis meses del Che, entre Tarzán y Tintín, está muy bien logrado. Fue un fiasco total, que el propio Guevara calificaría de “chaplinesco”. Asumió parte de la responsabilidad –“no había comunicado a ningún congolés mi decisión de luchar en su país”– y esto había molestado a Laurent Kabila, el jefe de la guerrilla. Sin embargo, el Che haría lo mismo en Bolivia, donde llegó en 1966 “sin ser invitado, convencido de que la dirección comunista boliviana no retrocedería ante la guerra de guerrillas inminente una vez que le presentara el hecho consumado de su presencia. Esta vez, el error resultaría fatal”.
Desde Bolivia, el Che quería crear “muchos Vietnam” en su afán de derrotar a Estados Unidos. Según Anderson, Guevara quería “provocar una nueva guerra mundial con la esperanza de que fuera definitiva”. Ya en octubre de 1962, cuando la presión de Washington obligó a los rusos a retirar de Cuba sus misiles nucleares, el Che se quejó amargamente. “Guevara dijo que, de haber controlado los misiles, Cuba los habría disparado”. Lo declaró al corresponsal del diario socialista británico Daily Worker, Sam Russell, que no salía de su asombro: “Con sus desvaríos sobre los misiles me pareció que estaba chiflado.”
¿Tuvieron los “desvaríos” del Che algo que ver con la decisión de Castro de no mandar refuerzos para ayudarle a romper el cerco del Ejército boliviano y salvar la vida? ¿Se había vuelto el Che un estorbo en la relación con Moscú? “A pesar de […] algunas dudas persistentes sobre hasta qué punto Cuba ayudó al Che en Bolivia, la mayoría de las pruebas indican que La Habana hizo lo que pudo dentro de sus posibilidades.” Aquí, el autor no convence, pero es una de las pocas debilidades de este libro brillante, que no oculta los lados oscuros del icono de la izquierda internacional y de los vendedores de camisetas. A pesar de haber nacido bajo la protección del gobierno cubano, el producto final habrá disgustado a la cúpula, pero no tanto como para quitarle la visa a Anderson. Es que Castro tiene una pequeña deuda con el periodista por su contribución al descubrimiento de la tumba del Che en Bolivia. La exhumación y el envío a Cuba de los restos de Guevara, en 1997, dieron oxígeno al régimen castrista cuando más lo necesitaba, y no importó mucho entonces comprobar científicamente si esos huesos eran realmente del Che. ~
(Tánger, Marruecos, 1950) es periodista. Fue corresponsal de Le Monde en México. Es coautor de ¿Quién mató al obispo? (Ediciones Martínez Roca, 2005).