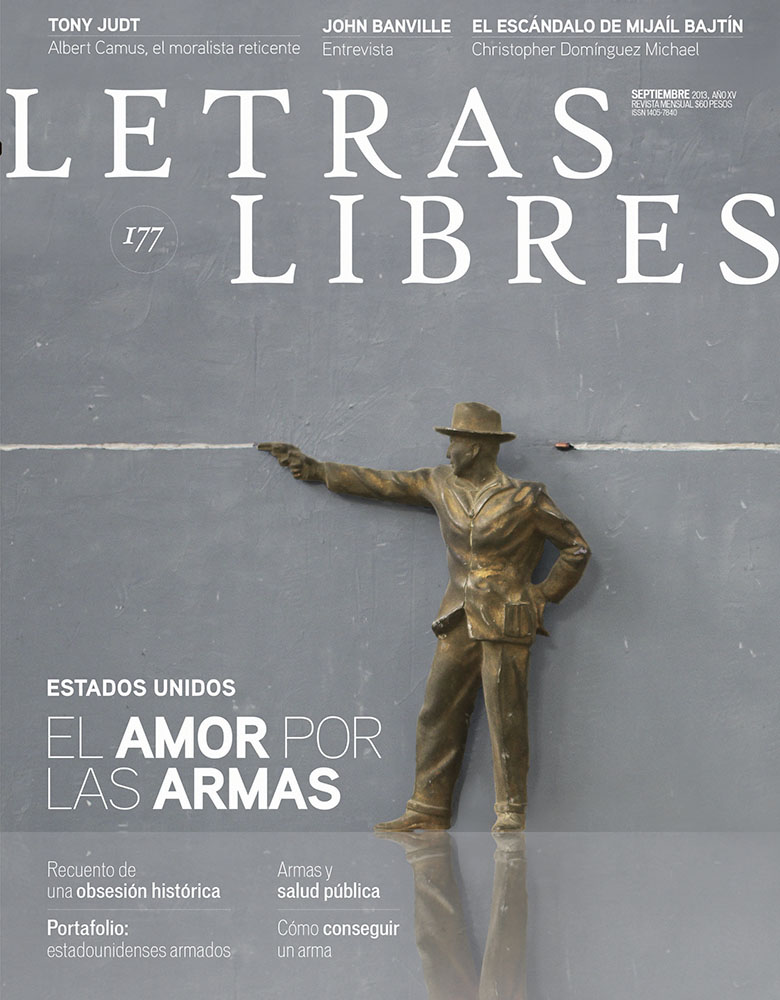Septiembre 2, 1666. En esta noche fatal, cerca de las diez, comenzó el deplorable incendio cerca de Fish Street, en Londres.
Septiembre 3, 1666. Hubo rezos públicos en casa. El incendio continuaba, después de la cena tomé un coche con mi esposa e hijo y nos dirigimos a la ribera en Southwark, desde donde contemplamos ese espectáculo desastroso: la ciudad entera en llamas atroces cerca de la orilla del agua; todas las casas, desde el Puente, a lo largo de Thames Street y hacia Cheapside, y luego hacia Three Cranes, han sido consumidas; y regresamos, perplejos en extremo por lo que pasaría con las demás.
El incendio continuó toda la noche (si es que puedo llamarla noche porque estaba tan iluminada como un día, de un modo terrible, a diez millas a la redonda) dado que conspiró con un feroz viento del este durante esta seca temporada. La conflagración fue tan universal y las personas estaban tan sorprendidas que, desde un inicio, no sé por qué abatimiento o qué destino, apenas si se revolvían para sofocarlo. Por ello no se escuchaba nada ni se veía nada más que llantos y lamentaciones y correrías como de criaturas distraídas que no hacían intentos por salvar sus bienes. Tan rara consternación se posó sobre ellos que quemaba a todo lo largo y ancho iglesias, salas públicas, el Royal Exchange, los hospitales, los monumentos y los ornamentos; saltaba de modo prodigioso de una casa a otra, de calle a calle, a grandes distancias unas de otras. Porque el calor, debido a un clima cálido y propicio, había incluso encendido el aire y preparó los materiales para crear el fuego que devoró de manera increíble casas, muebles y todo. Aquí vimos al Támesis cubierto de bienes flotando, lleno de barcazas y botes colmados de lo que algunos habían tenido el tiempo y el valor de salvar, y en el otro lado del río, los carros y demás que se adentraban en los campos, llenos por millas de vehículos de todo tipo y de tiendas levantadas para albergar tanto a la gente como a los bienes que pudieron salvar.
¡Que Dios permita que mis ojos, que ahora miran diez mil casas todas en llamas, jamás contemplen algo similar! El ruido, las rajaduras y los tronidos de las flamas impetuosas, los gritos de las mujeres y los niños, las prisas de la gente; el derrumbe de las torres, las casas y las iglesias era como una tormenta espantosa.
Las nubes, hechas de humo, eran lúgubres y después de hacer un cálculo se extendían por casi cincuenta millas. Así dejé la ciudad en llamas esta tarde, semejante a Sodoma o al Último día. Me obligó a pensar en aquel pasaje –non enim hic habemus stabilem civitatem–; las ruinas semejantes a la imagen de Troya. Londres fue, pero ¡ahora no existía más! Así, volví.
Septiembre 4, 1666. El fuego continúa y ahora ha llegado tan lejos como el Templo Interior. Las piedras de la catedral de San Pablo volaban como granadas, el plomo derretido fluía por las calles como en un riachuelo y el pavimento brillaba coloreado de un rojo feroz, de tal forma que ni caballo ni hombre podía transitar por ellas. Y las demoliciones habían frenado todos los pasajes así que no podía llevar ayuda. El viento del este aún más impetuoso seguía empujando las llamas hacia delante. Nada salvo el poder del Todopoderoso las podía detener; la ayuda del hombre era en vano.
Septiembre 5, 1666. Ha cruzado hacia Whitehall. Pero, ¡oh, la confusión que hubo en la corte! Fue del agrado de su majestad ordenarme, de entre los demás, a observar la extinción en la zona de Fetter Lane, y preservar, de ser posible, aquella parte de Holborn. Entre tanto, el resto de los caballeros ocuparon sus distintos puestos, algunos en una zona y otros en otra, y empezaron a considerar que nada pondría fin al incendio más que estallar casas como para abrir una brecha más ancha de lo que se había hecho por el método tradicional de tirarlas con máquinas. Esto lo habían propuesto unos corpulentos marineros tan al principio del incendio que se habría salvado casi toda la ciudad, pero algunos tenaces y avaros hombres y concejales no lo permitieron porque sus casas habrían sido las primeras.
Los embarcaderos de carbón y madera y los almacenes de aceite, colofonia y demás, causaron innumerables problemas, así que la invectiva que yo había dedicado a su majestad y publicado poco antes, en la que advertía de la dificultad que sería alojar esos almacenes dentro de la ciudad, fue vista como profética.
En esa calamitosa condición volví con el corazón contrahecho a casa, agradecido y bendecido por la especial piedad de Dios hacia mí y los míos, quienes en medio de toda esta ruina, como Lot en mi pequeño Zoar, estábamos sanos y salvos.
Septiembre 7, 1666. Partí esta mañana a pie desde Whitehall hasta el Puente de Londres, a través de la que había sido Fleet Street, Ludgate Hill por la catedral de San Pablo, Cheapside, el Exchange, Bishopsgate, Aldersgate y hacia los Moorfields, todo con gran dificultad, trepando por encima de escombros todavía humeantes. La tierra bajo mis pies estaba tan caliente que incluso quemó las suelas de mis zapatos.
A mi regreso, me preocupó aquella bendita iglesia, la catedral de San Pablo –ahora una triste ruina; su bello pórtico hecho pedazos, los fragmentos de las piedras más grandes tiradas por ahí–. Nada quedaba entero salvo la inscripción en el arquitrabe que informaba quién la había construido; ¡a esta no le faltaba ni una letra! Era sorprendente ver cómo esas inmensas piedras habían sido calcinadas por las llamas, de tal manera que todos los ornamentos, las columnas, los frisos, capiteles y las proyecciones de cantera de Portland estallaron hacia todos lados, incluso hacia el techo, donde una plancha de plomo que cubría un gran espacio estaba totalmente derretida.
Las personas, que ahora caminan entre las ruinas, parecen seres en un desierto lúgubre, o mejor, en una gran ciudad destruida por un enemigo cruel. A esto se le sumaba el hedor que surgía de los cuerpos de las pobres criaturas, de sus camas y de otros bienes combustibles.
No me fue posible pasar por ninguna de las calles más angostas, y me mantuve en las más anchas. La tierra y el aire, el humo y el fiero vapor seguían tan intensos que mi cabello casi se quema y mis pies estaban intolerablemente lastimados. Las callejuelas estaban tan llenas de escombros que nadie podía saber dónde estaba salvo por las ruinas de alguna iglesia y algún edificio público que tuviera alguna torre o promontorio aún en pie.
En medio de toda esta calamidad y confusión apareció, no sé cómo, un rumor que advertía que los franceses y los holandeses, con quienes estábamos enfrentados, no solo habían desembarcado sino que estaban entrando a la ciudad. En días pasados, es verdad, había grandes sospechas sobre una posible alianza entre esas dos naciones, y ahora se sospechaba que ellos habían prendido fuego a la ciudad. Este reporte causó tanto terror que de pronto se creó tal alboroto y tumulto que la gente dejó sus bienes y se armaron como pudieron y se abalanzaron contra los miembros de aquellas naciones que por casualidad se toparon en el camino sin que mediara razón ni sensatez.
Septiembre 10, 1666. Salí de nuevo a las ruinas, porque esta ya no es más una ciudad. ~
____________________________________________
Traducción de Pablo Duarte de fragmentos del diario de John Evelyn
Nació en Wotton, Surrey, en 1620, murió en Londres en 1706. Fue escritor, jardinero y diarista, contemporáneo del más conocido Samuel Pepys.