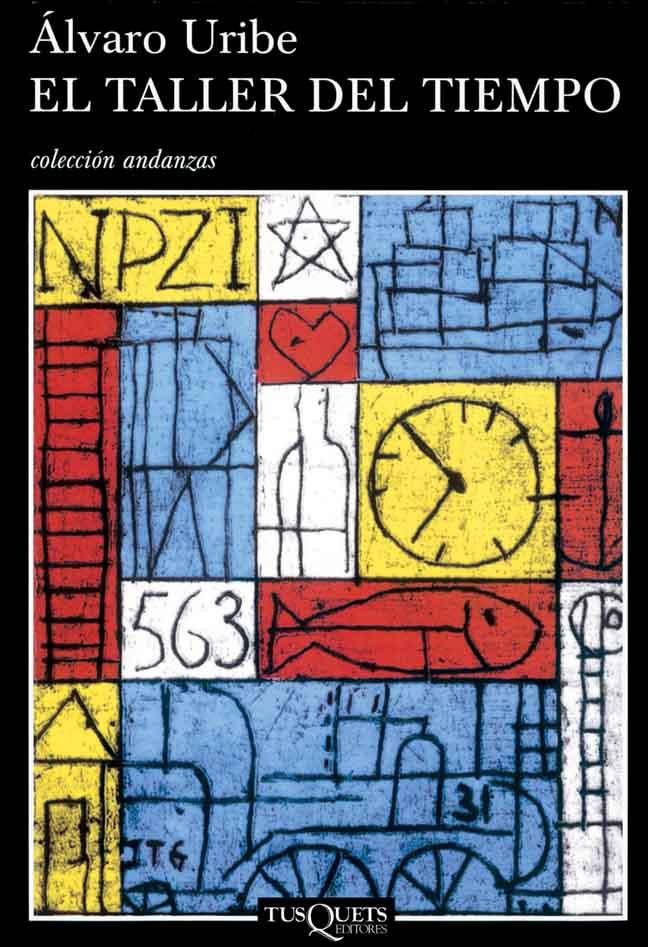El 26 de enero de 1936, Dimitri Shostakóvich se vio obligado a asistir a una nueva representación de su ópera Lady Macbeth del distrito de Mtsensk en el Teatro Bolshói. La obra sobre el amor de una mujer rica con uno de sus siervos había sido estrenada dos años antes, pero esta nueva función tendría como invitado de honor al camarada Stalin, cuya comitiva había ocupado un palco encima de la sección de metales. El nerviosismo que sintieron el compositor, el director y la orquesta estaba más que justificado, en vista de que Stalin era un melómano de “gustos limitados, pero no vulgares”, que –según apunta Alex Ross en El ruido eterno– “controlaba todas las grabaciones realizadas en la Unión Soviética, escribiendo juicios en las carátulas (‘bueno’, ‘mediocre’, ‘malo’ o ‘basura’)”.
{{Alex Ross, El ruido eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música, trad. Luis Gago, Barcelona, Seix Barral, 2009, p. 281.}}
La mayor parte de los testimonios aseguran que la comitiva oficial se salió antes de que terminara la obra.
Días más tarde, el periódico oficial del Partido Comunista, Pravda, publicó un editorial en el que catalogaba a Lady Macbeth de “caos en vez de música”. El texto abundaba en expresiones poco halagadoras como “corriente confusa de sonidos”, “ritmo salvaje” o “chirriante ruido” y el anónimo redactor –que no era el propio Stalin como muchos habían supuesto– escarbaba en las razones ideológicas de aquella música para encontrar un peligroso rechazo a “la simplicidad del teatro, el realismo, la claridad de la imagen y la palabra hablada natural”. “Lady Macbeth –concluía– está obteniendo un gran éxito en los públicos burgueses de todos los lugares. ¿Es porque la ópera no es política y confunde a los que la alaban? ¿No se explica por el hecho de que halaga el gusto pervertido de los burgueses con su inquieta música neurótica?”
((La nota de Pravda puede leerse completa en español en la web de La Espina Roja.))
En consecuencia, la ópera fue retirada de la cartelera y la Unión de Compositores organizó reuniones para discutir los “problemas” de la música soviética. El prestigioso crítico Iván Sollertinsky, amigo personal de Shostakóvich, tuvo que retractarse de sus iniciales elogios para admitir el molesto “formalismo” –una palabra que se usaba en ese entonces para denostar la experimentación formal, alejada del gusto popular– de la obra. El ataque no solo afectó el entorno del músico sino la concepción de qué debería escucharse en la Unión Soviética: atentos al mensaje oficial, los programadores de conciertos se la pensaron dos veces antes de anunciar alguna pieza de tintes modernistas en sus repertorios, convencidos de que ciertas corrientes innovadoras habían llevado a la desgracia a Shostakóvich.
Para el propio compositor, Lady Macbeth se ajustaba a la ideología soviética, nos dice Pauline Fairclough en una equilibrada biografía de 2019. No fue, sin embargo, capaz de advertir la capacidad del régimen para fiscalizar no solo la trama, los personajes o las simpatías políticas de los artistas sino la materia sonora de sus obras. Esta lectura ideológica de los sonidos le acarrearía problemas a Shostakóvich con la Cuarta Sinfonía, la partitura que estaba componiendo en ese momento. Los ensayos para su estreno comenzaron en otoño de 1936 y, según Fairclough, hay muchas discrepancias acerca de por qué no logró interpretarse. Algunos testimonios señalan que el director de la Filarmónica de Leningrado Isay Renzin aconsejó al compositor retirar la obra para no atraer una segunda ola de problemas; pero otros aseguran que fueron los mismos integrantes de la orquesta quienes empezaron a sabotear los ensayos. Shostakóvich desistió a pocos días de su estreno.
De acuerdo con Fairclough habría que leer con mayor detalle el episodio, cierto o no, de unos músicos que se sienten amenazados por las notas de una sinfonía. Para cuando el ominoso editorial contra Shostakóvich apareció en Pravda, dos de sus tres movimientos ya estaban terminados por lo que la respuesta del compositor tendría que apreciarse en su final. Conforme avanza el tercer movimiento, la Cuarta Sinfonía va adquiriendo tonos inconfundiblemente lúgubres, con alusiones al tema de la “Resurrección” de la Segunda de Mahler. Una marcha fúnebre –“devoradora, despiadada, una furiosa fuerza destructiva”, en palabras de Fairclough– toma por asalto la partitura, para dar paso a un tema hecho de fragmentos dispersos que se van confundiendo y desvaneciendo. La composición, concluye la biógrafa, puso nervioso a más de un intérprete no solo por su negativa a acatar la claridad y la simplicidad que pedía el gobierno sino por volver desesperanzador un tipo de composición que idealmente representaba “el sentimiento de las masas”. Comparada con otras sinfonías, como la Duodécima de Nikolái Miaskovski, que hacía pensar en grupos de campesinos alegres cumpliendo sus labores bajo el sol abrasador, la Cuarta de Shostakóvich ponía énfasis en la oscuridad que amenazaba con cubrir todo el país.
Cuando el corresponsal de la revista New Masses Joshua Kunitz le preguntó a uno de los directores de Pravda por qué habían atacado con tanta saña a Shostakóvich, el funcionario dibujó una manera de hacer política en la que las órdenes no debían ser directas, pero el aviso era lo suficientemente claro para que todos los implicados pudieran entenderlo. “Teníamos que empezar con alguien”, reconoció. “Shostakóvich era el más famoso, y un golpe contra él tendría repercusiones inmediatas y provocaría que sus imitadores en la música y en otros campos se sentaran y tomaran buena nota.” De acuerdo con el declarante, Shostakóvich era un artista tan íntegro que un embate de esta naturaleza no podría destruirlo. “Él está consciente y todo el mundo está consciente de que no hay mala intención en nuestro ataque.”
((Alex Ross, op. cit., p. 290.))
La popularidad de Shostakóvich, dice Fairclough en su biografía, a menudo viene acompañada por cierto sentimiento de lástima. La imagen de un artista, en el punto más alto de su creatividad, sometido al poder estatal ha simplificado su vida, pero también la sociedad en la que se desenvolvió. Se ha especulado que habría escrito otro tipo de música de haberse exiliado en Occidente, pero no existe evidencia suficiente para sostener esa opinión. “Verlo como un compositor comprometido o como un fracaso artístico –dice Fairclough– es tan insultante para Shostakóvich como gratificante para quienes todavía piensan en términos de la Guerra Fría.”
{{Pauline Fairclough, Dmitry Shostakovich, p. 11.}}
Muchos se han acercado a su música impulsados por su fama de víctima trágica del estalinismo y es verdad, admite la biógrafa, que pasajes de la Quinta Sinfonía, compuesta en pleno Terror, o del Cuarteto núm. 8, escrito después de que fuera obligado a unirse al Partido Comunista, parecen confirmar esa percepción. Sin embargo, se puede trazar una trayectoria menos maniquea del artista y de la política musical de su tiempo gracias a un sano escepticismo y a la mirada puesta en los documentos.
Nuestro interés por Shostakóvich ha desdibujado también el larguísimo proceso musical que tuvo la Unión Soviética, desde el inicio de la Revolución bolchevique hasta el fin del estalinismo en 1953. A menudo se piensa que la resistencia a la música de Occidente y a la innovación formal caracterizaron a ese periodo de casi cuatro décadas, ignorando el cambiante papel que jugaron los clásicos y la experimentación para llevar a cabo el plan soviético de crear a un “hombre nuevo”. En los años veinte, Anatoli Lunacharski, al frente del Comisariado de la Ilustración, auspició algunas de las partituras más arriesgadas de su tiempo, como La fundición de acero, de Aleksandr Mosólov, que rendía culto a los ruidos industriales, o la Sinfonía para silbatos de fábrica, de Arseny Avraamov, que hizo sonar un conjunto de ametralladoras, sirenas de fábrica, bocinas de autobús y demás artilugios a ritmo de “La Internacional”. Tampoco es cierto que el país haya sido una isla en medio de un mundo interconectado. La presencia de directores extranjeros fue más rica de lo que habitualmente se admite y pocos músicos fueron, en los hechos, totalmente borrados del repertorio; una gran parte pasó más bien etapas de descrédito y rehabilitación. Como el proyecto comunista estaba pensado para permanecer por los siglos de los siglos, la pregunta de cómo tendría que ser la música de la Unión Soviética se respondía de maneras muy variadas.
Si bien con la Revolución varios músicos de valía abandonaron Rusia –Rajmáninov y Prokófiev se marcharon desde el inicio; Kuper, Médtner o Glazunov salieron después de prestar sus servicios los primeros años–, no fueron pocos los intérpretes, críticos y compositores que contribuyeron a un proyecto ilustrado que buscaba transmitir a las masas el amor por lo que hoy llamaríamos alta cultura. La propia Fairclough ha buscado en otro de sus libros –Clásicos para las masas. Moldeando la identidad musical soviética bajo los regímenes de Lenin y Stalin– hacer más compleja la fotografía de la música en la URSS y otro tanto ha hecho la historiadora Amy Nelson en Music for the Revolution. Musicians and power in Early Soviet Russia. El resultado es un panorama dinámico y en buena medida paradójico que involucra clásicos anteriores a 1910, música contemporánea, música popular y un sinfín de estrategias de adaptación.
Según Nelson, la izquierda musical de la etapa inicial de la Revolución buscó inculcar entre los trabajadores el placer por los clásicos atacando los gustos populares –como las canciones gitanas, el tango, el foxtrot, el pasodoble o el jazz–, que reflejaban con mucha mayor fidelidad lo que los rusos tocaban, cantaban y bailaban. Estos intentos de democratización musical –a través de clases de apreciación o entradas gratis a la ópera–, que se mezclaban con un rechazo evidente hacia aquellas cosas que de verdad les gustaban a las masas, hicieron fracasar el proyecto, pero solo en el corto plazo. “Con su decisión de resolver el problema de la música ‘revolucionaria’ o ‘proletaria’ de acuerdo a qué tan accesible era y de distinguir entre estilos ‘deseables’ e ‘indeseables’ –dice la autora–, estos músicos sentaron las bases de la revolución cultural soviética” de 1929 a 1932.
((Amy Nelson, Music for the Revolution, p. 96.))
Una consecuencia de esta política fue lo que Fairclough llama el “marketing ideológico de los clásicos”, una operación que buscó apropiarse del legado cultural europeo, mientras se le libraba hasta donde fuera posible de su tufo burgués. Un caso emblemático fue Bach, cuya obra en buena medida religiosa no era un simple detalle que pudiera pasársele por alto a un gobierno declaradamente ateo. Algunos críticos de los veinte vieron en el devoto Bach una “víctima de la historia”, en tanto otros denunciaron “el misticismo sentimental” que ese tipo de música podría despertar en los oyentes. Hacia 1927, ciertos autores admitieron “la beatería, la santurronería, la untuosa genuflexión ante Dios” de las composiciones de Bach, pero calificándolas también de ideológicamente inofensivas. Un crítico de la época comenzó diciendo que nadie de verdad tan religioso pudo haber procreado tantos hijos para finalizar con la interesante tesis de que las obras basadas en el Evangelio podían escucharse con el mismo placer y distancia ideológica con la que, en otros momentos, se escuchaba la música inspirada en un cuento de hadas.
Beethoven tuvo una mejor suerte, dadas sus simpatías por la Revolución francesa y el carácter “heroico” de una buena parte de su música. Desde luego, el mecenazgo del que dependía no podía ocultarse con un dedo, pero su negativa a humillarse ante la gente noble le ganó el respeto de los críticos soviéticos. Un momento apoteósico de esta relación fue el centenario luctuoso del compositor que coincidió, provechosamente, con el primer decenio de la Revolución rusa, por lo que se programaron conciertos conmemorativos y ciclos de conferencias, además de que una delegación soviética se preparó para asistir a las celebraciones en Viena. Para Lunacharski, la música de Beethoven estaba más cerca de la cultura proletaria –y, por tanto, de la agenda socialista– que casi todo el repertorio contemporáneo. De acuerdo con los musicólogos oficiales, la complejidad formal de Beethoven no era un fin en sí misma sino un vehículo para expresar el coraje y la voluntad colectivas, a diferencia de otras figuras capitales del Romanticismo, como Chopin y Schumann, que a veces fueron tachados de abstractos o individualistas, pero continuaron apareciendo en los programas de conciertos.
((Nelson, op. cit., pp. 185-206.))
Los malabares argumentativos fueron comunes para lidiar con personajes problemáticos como Mozart, servidor de emperadores, o Handel, otro creyente religioso con talento. Tanto Fairclough como Nelson admiten la riqueza musical de un Estado de proclamas ruidosas, pero cuyas políticas no eran tan predecibles como podría pensarse. Sería un error atribuir todas las tendencias musicales beneficiadas por el sovietismo a la simple sumisión, porque en ocasiones había diversas fuerzas operando al mismo tiempo. El auge de la música barroca, a partir de 1935, no solo obedecía al interés político por “rescatar a Bach de los nazis” sino también a los deseos de demostrar la superioridad cultural de la URSS y al interés genuino de los músicos por llevar obras de primer nivel al mayor público posible. Fairclough asegura que ni siquiera el estalinismo llegó a ser un periodo monolítico, sino que, por un tiempo, la apreciación por la música occidental y el ascenso del nacionalismo ruso convivieron hasta la consolidación de este último. A la distancia resulta interesante que, entre 1933 y 1936, la URSS parecía ofrecer una alternativa cultural al nazismo, con su programación de la música de Schönberg o Berg, que no podían escucharse en Alemania. Por desgracia, la aparente apertura terminó de manera abrupta con el ataque de Pravda contra Shostakóvich.
Por su amplitud de miras, Clásicos para las masas sigue la pista a cómo el estalinismo de los años treinta se apropió de compositores de fuera y la manera en la que la política musical giró agresivamente hacia “dentro”. El cambio es revelador porque algunos músicos rusos, del siglo XIX, representaban precisamente un pasado contra el que se había levantado el bolchevismo. Según el historiador David Brandenberger, Stalin y sus colegas, “distanciándose de tres lustros de eslóganes idealistas y utópicos, comenzaron a rehabilitar selectivamente personalidades famosas y símbolos familiares del pasado ruso”.
{{Fairclough, op. cit., p. 141.}}
Aunque los grandes compositores nacionales estuvieron siempre presentes en las programaciones de conciertos, las filarmónicas de Leningrado y Moscú tuvieron que darles todavía más espacio.
Bajo esta nueva línea, Chaikovski –que años atrás había sido tachado de “ideólogo de la moribunda clase terrateniente rusa”– se volvió, a finales de los treinta, la punta de lanza de la recuperación de los compositores rusos. La operación fue complicada porque Chaikovski no solo había sido homosexual sino un artista conservador en lo político, estrechamente vinculado a la corte de Alejandro III y que, por si fuera poco, había vertido opiniones poco favorables a organizaciones subversivas como La Voz del Pueblo. En su presentación de la correspondencia del músico, uno de los grandes acontecimientos culturales de la época, el crítico Boleslav Pshibishevski echó mano de todos los recursos argumentativos a su alcance para presentarlo como un autor que había descrito un mundo condenado a desaparecer con la Revolución. Chaikovski, aseguraba el prologuista, “había mirado a través de los ojos de una clase moribunda, y había examinado y plasmado en música su ambiente y su tiempo, no de forma estática sino dinámica”.
{{Ibid., p. 159.}}
En 1934, el mismo año de la publicación de su texto, Pshibishevski fue arrestado y condenado a tres años de prisión por homosexual.
El nuevo nacionalismo también tuvo que enfrentarse a los músicos rusos que habían salido del país. La Segunda Guerra Mundial produjo un giro inesperado respecto a Rajmáninov, uno de los primeros artistas en huir al comienzo de la Revolución y que había recibido acusaciones de “emigrado blanco”. A pesar de que, en 1931, la Asociación de Músicos Proletarios (RAPM) se comprometió a llevar a cabo “una lucha incesante” contra la difusión de su música, a la que consideraban “reaccionaria”, Fairclough plantea que nunca existió un veto efectivo contra el compositor. Sus obras eran parte del repertorio pianístico y, salvo en temporadas muy cortas, aparecían a menudo en los programas de las filarmónicas. Su rehabilitación “oficial” tuvo que ver con las buenas relaciones que la URSS mantenía en tiempos de guerra con Estados Unidos, en donde Rajmáninov residía, y con algunos gestos solidarios como la serie de conciertos benéficos que el músico había ofrecido a favor de las tropas rusas. En respuesta, los musicólogos oficiales integraron a Rajmáninov a la tradición y le perdonaron su exilio, porque “sabemos que sus pensamientos jamás se apartaron de su tierra natal”, según apuntó Anatoli Solovtsov en una monografía. El hecho embarazoso de haber huido precisamente en 1917 se transformó, por arte de magia, en “sufrimiento personal y nostalgia por su patria”.
No siempre es fácil conciliar esta imagen poliédrica de la cultura bajo el régimen de Stalin que ofrece Fairclough con la eliminación de enemigos políticos, ataques a artistas desde órganos oficiales, denuncias “espontáneas”, despidos, detenciones, sentencias penales y ejecuciones que caracterizaron a las purgas de los años treinta. La musicóloga que le dedicó más de un libro a Shostakóvich, desde luego, acepta en su justa dimensión el clima opresivo de lo que se ha dado en llamar el Gran Terror, pero no oculta su intención de examinar a ras de suelo cómo funcionaba esa política en las instituciones musicales y entre los propios artistas y críticos. Se resiste, por ejemplo, a ver en las purgas y detenciones una sola acción predeterminada y prefiere hablar, siguiendo a David Hoffmann, de “una serie de operaciones relacionadas, aunque distintas entre sí”. La autora hace un esfuerzo también por encontrar los episodios en los que algún crítico, artista o burócrata no se alineaba con el discurso oficial, como sucedió con el regañado Sollertinsky, que, en medio de la larga noche estalinista, pudo hablar a favor de la tolerancia, la Ilustración y el liberalismo cuando escribió sobre La flauta mágica.
Finalmente, una vertiente poco explorada de la relación entre la Unión Soviética y la música clásica puede encontrarse en el testimonio de Evgenia Ginzburg, prisionera del gulag, que desde Magadán describió la manera en que la radio notificó la muerte de Stalin en 1953: “Antes y después del 5 de marzo, durante los tristes días de los funerales del Más Grande y Más Sabio, reinaba en el éter Johann Sebastian Bach. La música ocupó en los programas un espacio sin precedentes, desmesurado. Lentas, majestuosas, llenas de luz interior, las frases musicales emanaban de todos los receptores de nuestro barracón, dominando el alboroto de los niños en el pasillo y los llantos histéricos de las mujeres.”
{{Evgenia Ginzburg, El vértigo, trad. Fernando Gutiérrez, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2012, p. 783.}}
El músico que, durante el sovietismo, había transitado de ser un problema ideológico a una figura que había que arrebatar a la Alemania nazi, sirvió también para anunciar un cambio de época. El día en que los prisioneros del gulag se enteraron de la detención de Lavrenti Beria, el despiadado jefe del servicio secreto, escucharon también música de Bach en los altavoces. “Es buena señal”, le comentó Ginzburg a un compañero. “Transmiten música de Bach cada vez que están desconcertados y tienen que decir algo nuevo…” La mujer que había pasado seis años en un campo de trabajo concluye su relato diciendo: “Así es como Bach intervino en nuestros tristes asuntos terrenales.” ~
(( Ibid., p. 796.)) ~
Pauline Fairclough
Dmitry Shostakovich
Londres, Reaktion Books, 2019, 192 pp.
Pauline Fairclough
Clásicos para las masas. Moldeando la identidad musical soviética bajo los regímenes de Lenin y Stalin
Traducción de Juan Lucas, Madrid, Akal, 2021, 252 pp.
Amy Nelson
Music for the Revolution. Musicians and power in Early Soviet Russia
Pensilvania, The Pennsylvania State University Press, 2004, 330 pp.
es músico y escritor. Es editor responsable de Letras Libres (México). Este año, Turner pondrá en circulación Calla y escucha. Ensayos sobre música: de Bach a los Beatles.