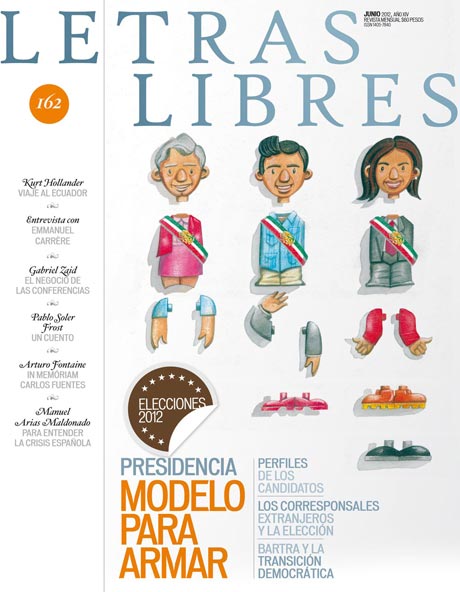Estoy llorando, encerrado en la mazmorra de mi nombre.
Rabindranath Tagore, Gitanjali
Era jueves y mareado y contento David Cristian subió al taxi que lo sumergió en el maremágnum de la ciudad desconocida. Ruidos, coches, camiones, mopeds, fachadas, anuncios, hombres, mujeres, niños: todo era nuevo para él, menos el antiguo y elegante lugar donde se quedaría, un hotel de fama internacional que David conocía por verlo en Google Earth. El blanco orgullo dejado por los mercaderes y conquistadores reflejaba ahora el gusto de banqueros y outsourcers; había cúpulas y balcones taraceados, afuera, y dentro pisos de mármol o parquet, palmeras en macetas enormes, un leve tintinear de plata, jóvenes y viejos de variados uniformes alrededor, mujeres ejecutivas tomando té tras biombos achinados. El gran elevador central era aún de reja, sobredorada, con un asiento para el elevadorista. A black half hemisphere concealed and revealed a camera. Polifemo ya se robó a Galatea y nos vigila: habrá que volver a gritar nuestro nombre: “¡Nadie!”
Su habitación era amplia y estaba en el quinto piso, el penúltimo. Al retirarse el botones, David estuvo por fin solo, luego de cuarenta horas, cuarenta horas soportando los propios nervios, los de otros, sus necedades, asombrado ante la incomodidad, los maltratos en las llenísimas colas de los aeropuertos. En contraste, el avión era un mundo tranquilo. Pero la verdadera serenidad llega al viajero cuando, desembarazado de trámites y de mochilas, está solo en su hotel.
Harto de pensar David abrió la ventana; entró el bochorno. Venía desde el mar tras las avenidas sembradas de banyan trees: los increíbles edificios indogóticos de pronto se encendieron rayados de sombras. Oros y negros. A lo lejos, una espigada construcción, la inmensa cimbra de un edificio y aquí y allá, como pájaros apergollados a una rama, albañiles semidesnudos, calladamente terminando su turno. En la avenida llena de gente, sobre un pedestal, la maciza figura de bronce de los gobernadores, y más allá, el incandescente mar, cuya pátina refulgía lastimando los ojos.
Se acercaba, tardía, la hora en la que, en los marjales, los tigres salen a beber. David pensó que le convendría un trago. Pensó en bajar al bar, pero también en que estaba muy cansado. Creyendo que habría un mensaje para él, aunque fuera de su mamá, allá en la colonia Anzures, prendió su laptop, se conectó: aún nada. Ni correos de Dinamarca, ni de Cristina, ni de nadie. Ni un solo correo; ni spam siquiera. Checó su celular; nada. Era como si en verdad hubiera perdido un día; lo había hecho, claro, pero los demás, ¿no podían haberlo recordado? Pensó en las horas muertas en el aeropuerto de Los Ángeles.
Bajó por la escalera, arreglándose la guayabera; recién se la había puesto y ya se sentía gobernador de Quintana Roo. El bar era verde y templado; el tema del lugar era, por supuesto, el cricket. Palos, uniformes tras cristales, fotografías de campeones indios, ingleses, aborígenes, gorras, equipos, recortes de periódicos rajastanos. David se acodó en la barra y pidió un Bloody Mary. Pensó en James Baldwin. Pensó en Lanza del Vasto. Bebió. Pidió otro, y unas crisps o cacahuates, con ese modo nonchalant que tienen los fresas. Se odió. Volteó. En el radio se narraba algo, pero apenas se oía la voz serena del comentarista: un evidente empresario hablaba con otros del escándalo de la invasión de aficionados pakistaníes en un partido. David no podía dejar de oírlo pero apenas entendía su inglés. Oyó también a un irlandés en una mesa cercana contar sus disímbolas aventuras en la ciudad de México a un grupo de jóvenes indios. Estaba pensando ya en inglés, su otro idioma, como Canetti. El irlandés se parecía a Marc. He was handsome, red lion style. Long hair, “Desert storm” camouflage. Probablemente un periodista. O undrifter. A philanderer drowned in whisky preaching universal non-conformism. ¡Qué parecidos somos!, se dijo David, luego del segundo Bloody Mary, irlandeses y mexicanos, todos tristones, devotos, relajientos. Nuestra alegría es más bien triste; nuestras fiestas acaban en velorios. Estuvo a punto de intervenir en la conversación, pero lo dejó; le dio hueva, tener que bracear por turbias lagunas de whisky para llegar a la humanidad asolagada de aquel joven. David de todas maneras no parecía mexicano, era nacido en México, de abuelos daneses y griegos, sefardíes todos: vencido por el cansancio, regresó a su cuarto, luego de pagar y llevarse un limón, saboreando el nombre del isleño: Ian.
Al cerrar su habitación se sintió libre y abrió un mueble evidente y sacó una botellita de vodka, un agua quinada y decidió, tras mezclarlos en un vaso, darse un baño. El atardecer era rojo, glorioso. El sol parecía una nave nodriza a punto de acoplarse con el mar, anotó concienzudamente David en su teléfono y le envió el mensaje a Marc. Con cierto esfuerzo cerró la ventana, no fuera a llenarse el cuarto de insectos y corrió las cortinas. Enseguida entró al baño. Prendió el agua, que salió helada y luego, sin transición aparente, quemaba. David se miró al espejo mientras se quitaba la camisa sudada y luego se bajaba los pantalones. Se le estaba parando. Rozó su tetilla izquierda con su mano derecha. Luego bajó su mano hasta la entrepierna. Desde adolescente dos cosas le importaban de cada nueva habitación que ocupaba, así fuera brevemente: su primera jalada y su primer sueño.
Pensó en León, tan lejano. ¡Qué hombros tenía! Redondos, dorados, rotundos. Y sus ojos color avellana, tristes, si uno los miraba bien. La tenía ya muy parada. Con lentitud, se quitó los boxers. Como siempre, miró su miembro, largo y puntiagudo, con afecto y con ganas de venirse. Recordó esa vez, en casa de su mamá: todos se habían ido a Miami, menos él y su primo. Habían sido tan jóvenes; ahora, David se sentía un anciano de treinta y dos. “Antes, pensó, fui un anciano de diecinueve. No soy joven sino en mi recuerdo.” ¡Tantas cosas que eran, bueno, intensas y hasta glamorosas a los veinte, emborracharse, bailar, fumar, besarse, eran ahora patéticas! Pero David desechó esos pensamientos. Eran poco excitantes. Volvió a pensar en León, en la manera ausente e interesada, a un tiempo, en que se dejaba tocar, y se la jaló, conteniendo la respiración. Pensó en el irlandés del bar, en cómo le hubiera gustado traerlo a su habitación y chupársela. Con esto se vino; se bañó; se secó en medio de una nube de vapor.
“Otro trago me hará bien”, pensó, saliendo. Y dicho y hecho, y con eso, más unos shorts y una playera que decía for rent, David se tendió en la cama, a divagar, a imbricar el hilo de sus pensamientos, roto por el viaje. ¿Qué escritor colombiano decía que al viajar en avión primero llega uno y unos días después, asendereada, llega tu alma?
Aún se preparó otro trago, más fuerte, y se lo acabó y de repente estaba ya tan dormido como un peregrino en un santuario de Quirón o de Rama, su cuerpo inerte iluminado tan solo por el pequeñísimo resplandor verde de un botón de su computadora. Paz silente. Alguien yace.
Un ruido, el fragor de algo. Despertó sin recordar su sueño. Tenía la boca hecha un erial. No sabía la hora, pero se guió por la lucecilla de la laptop. Tomó el celular. Aquí eran las cuatro de la mañana, en casa era aún ayer. Se volvió a escuchar un ruido enorme, sordo, lejano, pero no tan lejano. Y otro. Una explosión. David no se movió sino acercando su mano a la mesita donde estaba el control de la habitación. Otro ruido, un tableteo. “Eso es una ametralladora”, se dijo.
David no se equivocó al decidir no prender la luz. Vivir en su pequeña finca lo había acostumbrado a atender a la oscuridad y al silencio. Esperar, attendre. Aguardar, dentro del silencio, de todas maneras una de las cosas que más amaba. Pero el silencio no duró mucho. Un grito, desesperado, a lo lejos; una puerta primero, luego otra, voces y más voces en el pasillo, más puertas abiertas. Más gritos. Voces en inglés y en hindi, en kanda, en alemán, en urdu. Tableteos lejanos. Otro grito. Zapatos y ruedas sobre las alfombras. Los golpes en su puerta lo sobresaltaron. Carreras. Una balacera que perdía intensidad y luego la ganaba, hacia allá, hacia un punto desconocido y ahora vórtice peligrosísimo.
No vine hasta aquí para morir, se dijo. Pensó en cuántas veces la muerte accidental o provocada de un turista le había parecido ridícula. ¿Para qué van a meterse al peligro?, llegó a pensar, fríamente, de otros: ¡¿quién los manda a ver la revolución maoísta en quién sabe dónde o aventarse de un hotel egipcio balconing?! Esas tribus despellejadas de gringos o de europeos sin gracia que venían, se iban y no comprendían. Y a veces los mataban, como en Luxor. Y ahora podía ser él cuyo nombre, cuya fotografía estuviera colgada en las redes sociales, simple nota, fúnebre, al terrible asalto al hotel. Y sin embargo había tenido tantas ganas de venir, de estar aquí…
David se decidió a salir. No quería morir. Sin prender la luz, tomó un par de chocolates y una botella de agua, los puso en su mochila; dudó un momento en si llevarse la máquina, pero decidió que no, que era innecesario, pensó incongruentemente en tuitear: #estoy a punto de ser asesinado# mientras checaba sus bolsillos: tenía su celular, su cartera, su llave. Abrió apenitas. Nada. Las luces del pasillo estaban encendidas. “No hay moros en la costa”, se dijo, sin percibir la ironía. Salió.
Un hombre lloroso lo rebasó. En las escaleras no había nadie. Pero se oía gente bajando del piso de arriba y el jardín de arte topiaria en la azotea. De pronto, mucha gente, atropellándose. Bajó dos pisos entre ellos, igual de rápido, igual de furibundo, de desordenado. Hasta que encontró un obstáculo; un chavo, el irlandés, Ian.
No. ¡Hay que subir! ¡Para arriba! ¡Tú, hazme caso!
Fuera porque ya hubiera visto al güero o porque se veía joven y fuerte, o fuera porque una vez más se estuviera repitiendo como en una pieza romántica una misma historia tantas veces desplegada, David siguió a Ian hacia arriba, chocando con la gente que bajaba, un verdadero torrente. Un hombrecillo gritaba, con grandes voces, relicto en medio del raudal de gente:
¡Abajo! ¡Abajo!
La tromba de hombres y mujeres no necesitaba que la animaran. Era digna de la compasión más inmensa, de la compasión que estruja los corazones de los bodhisatvas y, sin embargo, enciende el ardor de los asesinos. “Son ya mártires”, pensó… ¿quién?
¿Cuál es tu habitación?, gritó Ian. Intentó atrapar a una mujer que bajaba cayéndose las escaleras. Se oyó otra explosión, a la derecha. Todo se movió mientras todos gritaban o lloraban. Salía humo de una pared. Ian intentó hacer entrar a la mujer en razón, pero no pudo. Alguien los empujó con mucha violencia. Alguien o algo. Ian sintió el gusto de la sangre en su boca. Siguió gritando.
¡Hay asesinos abajo!
¡También arriba!, alcanzó a gritar la mujer, desapareciendo con los demás. Otra mujer, cargando una maleta enorme, los embistió. David perdió pie.
¡Síganme!, gritaba, como un remolcador seguro de su puerto.
Ian tomó a David del brazo y subieron lo más rápido que pudieron, a gran velocidad, sin hacer caso a nada.
¿Cuál es tu habitación?
703, dijo David, que nunca recordaba un número. Llegaron a su piso, silencioso, desordenado. Eerie… Puertas abiertas, una botella, una toalla. De pronto se escuchó una detonación fuertísima, y un estallido sordo, y el elevador cayó por su tiro, haciendo un estruendo terrible. Ambos se miraron espantados, esperando ver salir fuego y sangre. Por fin se estrelló contra su basamento, diez pisos abajo. David se tardó en abrir, por los nervios.
¿No sería mejor bajar, verdad?, dijo, con los dientes entrechocando, creyendo que se iba a cagar.
Ian negó con la cabeza: traía la botella. Empujó a David dentro. Echó la botella en la cama. Entonces se oyeron los muchísimos tiros. Abajo…
¿Es este tu cuarto?; ¿estás seguro?
David miró su computadora, cerrada, y su libro de viajes, adornado con un elefante.
Sí. Soy David.
Ian volteó alrededor, desesperando a David, y, aún más, al desaparecer de pronto. David se acercó aterrado a la puerta, reviviendo en su mente tantas escenas similares, de las películas, de las series, de las miniseries, de las soap operas, de las películas hechas especialmente para televisión, de caricaturas y de parodias. Se oyó un cristalazo. Luego apareció Ian, cargando un extintor. Empujó a David dentro, cerró con llave y pasador la puerta; Ian trajo unas toallas húmedas y las enrolló y las puso en el piso, sellando la puerta. Entonces la atrancaron con todo lo que pudieron mover. Se miraron. David se puso a llorar. De miedo, sí, y de coraje y de desamparo. Pero se controló.
Lo mejor es quedarnos aquí, como pinches ratones mudos, ¿me entiendes?, sin…
Un disparo, potente. Segundos después una bengala anaranjada iluminó el cielo.
No te asomes, le dijo Ian.
David lo miró. Se asomó.
No seas imbécil…
Ian lo jaló al piso violentamente, y quedó sobre él.
No vuelvas a hacer algo así…, dijo Ian lleno de furia.
Perdón.
Mejor baja tu laptop al piso.
Ian se acuclilló. Estaba entrando a su modo comando. Si su nombre no fuera Ian, sería Vigilante 84. Se oyó una sirena, en el puerto. Luego, nada. Oían sus respiraciones, y nada más. Otra bengala.
David buscó su situación en la pantalla y encontró lo que buscaba: sicarios organizados y desconocidos y fuertemente armados salidos de la gran estación de trenes estaban atacando el hotel luego de perpetrar una masacre en los andenes y en el hall victoriano. No se sabía cuántos eran. Helicópteros y otras unidades especiales habían ya acordonado el área. Había más de ciento treinta rehenes, en el ala de servicios del hotel.
Eso es bueno. Vigilarán menos.
En ese momento, tronó un transformador y se fue la luz.
Un silencio.
Hacía muchísimo calor. Ian se sentó en la cama, se quitó la playera que traía y David lo miró, con esa mirada vieja como el mundo e Ian miró esa mirada.
¿Eres gay, verdad?, dijo.
¡Shhh! Creo que oí algo…
Ian se calló. Alguien caminaba lentamente arriba, arriba de ellos. Se tiraron boca abajo, juntos.
¿Tú crees que…?, susurró David.
¡Calla!
Los pasos eran determinados. Botas. De pronto crujió vidrio. Hubo un grito y un balazo. Luego otro. Más pasos. Ian le hizo señal a David de que eran dos los tiradores. David asintió y dejó caer su cabeza en su brazo. Sirenas afuera. Oyeron confusas instrucciones. Se fueron alejando. De pronto, desde fuera, ametrallaron alguna de las fachadas. Y luego se oyeron más disparos.
David e Ian no se atrevían a moverse; el codo de Ian estaba clavado en el estómago de David. Era un buen momento para rezar. Y en efecto rezó. Y en verdad rezó al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pensó en su tío Mony, el ateo. Pensó en León. No se oía nada. Luego pensó en esa película de Gus Van Sant, Elefante, y en eso cavilaba. Amaneció. ¿Ian se había dormido? Tal vez sí.
Ian se levantó despacísimo, callándolo con su dedo en la boca. Se sentó en el borde de la cama. Luego se tiró. David permaneció en el suelo. Pasó una hora. No se oía nada.
¿Hay algo de beber?
Ian se estiró, abrió la botella de whisky en silencio. Sacó también unos cigarros del barecito. Prendió uno ante la escandalizada mirada de David.
Nos van a descubrir… ¿Cuál es tu habitación?
No tengo habitación…
Luego:
¿Cuántas veces has tenido miedo en tu vida? Pero miedo, miedo…
David pensó. Se le antojaba una manzana. Había un cartoncito de jugo de fruta, pero no una manzana. Ian prendió otro cigarrillo. Y luego David se acordó de los momentos de miedo que había tenido alguna vez. Pavor, solo una vez, cuando aquel tráiler no logró frenar por completo y rozó la camioneta en la que iban, aventándola. Había sido en un camino rural, en Texas. Y ahorita, claro. Tenía otros miedos, más ridículos, más íntimos y otros que eran tanto una cosa como la otra, como por ejemplo el miedo que le daba de niño no llevar la tarea. Pero había otro miedo, muy parecido a este; cuando en su clase, en secundaria, hacían alguna travesura colectiva, ponían siempre a David como centinela, pues él nunca se atrevía a cometer las cosas, pero aun así se sentía ligado al espíritu de la acción. Era cobarde y suspiraba con ser valiente.
Yo tuve mucho miedo en Gaza, cuando los escudos humanos…
Ian miraba su propio humo azul.
¿Estuviste en Gaza?, dijo David. Sus palabras salieron con demasiada violencia aunque él no lo quiso así. Pero así salieron.
¿Eres judío?, dijo Ian.
Sí… no… no practicante, pero sí, soy mexicano. Un judío mexicano. ¿Por qué no tienes habitación?
No podría pagarla… No soy…
¿Judío?
No, iba a decir mexicano, dijo Ian, riendo en español.
David no se rió. Su sentido del humor era bueno, pensaba, pero no en esta situación. Ian le dio la mano y luego de un rato comenzó a perorar en voz baja acerca de México, y de la injusticia en particular. Hablaba español como si fuera extremeño, pero floreado de bajas expresiones mexicanas, como “wei” y “no mames”.
David había oído palabras semejantes tantísimas veces que la verdad es que cerró sus oídos, en verdad cerró sus oídos a las que él sabía o sentía que no eran sino palabras necias. Pero David no dejó que la enemistad o el odio lo ciñeran. “Estamos en el mismo barco”, pensó y se bebió, de un golpe, un trago. Ian había pasado de México a hablar sobre (o contra) Israel. Imaginó David, de nuevo, a su tío Mony, quien decía que en Irlanda no habían tenido que perseguirnos, a los judíos, porque nunca nos habían dejado entrar, y se reía, con su risa cascada, ante el enojo de su madre y de su tía Esther. Años más tarde David buscaría, sin encontrarla, la cita en Joyce.
Ian bebió. Prendió otro; bebió más; David también. No paraba de hablar. Abajo habían asesinado a algunos de los huéspedes. Profiling. “Yo estoy soberanamente jodido”, se dijo David. Otros eran rehenes. Todos los mozos y camareras y el gerente eran rehenes. Gritos en algún edificio vecino.
Pronto se fue haciendo evidente que no compartían nada (nada salvo estar encerrados cagándose de miedo aunque no lo demostraran en la cueva de los asesinos, nada salvo venir de dos pueblos perseguidos, nada sino ser de la progenie humana). Comieron unos pistaches, sin hacer ruido, como verdaderos ratones.
Yo sé lo que piensas. Que soy whitetrash, ¿no?, euro scum… Los mexicanos tienen una opinión inmensa sobre sí mismos. ¿Y cuál es la verdad? Que estáis todos terriblemente jodidos…
Siguió Ian hablando, quedo, mientras el día languidecía.
Tu país está en pinches llamas, wei…
Por fin se calló. Acordaron turnarse para dormir. Ambos estaban borrachos, ambos corrían peligro. Era posible que no se cayeran bien. Se dieron cuenta, sin embargo, de que se tenían cierta confianza. En su situación, atrancados tras una barricada en una habitación en un hotel bombardeado e incendiándose, con pelotones de asesinos hurgando en su interior, como buitres leonados en la gran carroña pegajosa del último animal de su especie, estaban obligados a tenérsela. Un helicóptero iluminó el desastre. Y muchos pasaron esa noche, o uno solo muchas veces; al alumbrar con su reflector azulado la taracea de las ventanas, figuras extrañas se creaban en las paredes.
Ese segundo día fue tensísimo, tal vez porque no pasaba nada. Solo se oía, constante, el zumbido cinematográfico y molesto del helicóptero artillado sobrevolando por encima de las torrecillas del hotel. Seguía saliendo la gran columna de humo del segundo piso. No había luz, ni salía agua de los grifos. Ian estaba de vena. Habían roto la cerradura de las siguientes dos habitaciones, una limpia, otra desordenada, y habían traído un buen botín: agua embotellada, whisky, vodka, refrescos, galletas danesas, nueces y chocolate. Luego atrancaron esa salida: quedaba la otra puerta por abrir. Ambos se sentaron en la cama. Ian se bebió su cuarto o quinto whisky.
Puedes mamármela.
Se acercó a él. ¿Sería en serio? Estaba fuera de lugar. David se apartó. Ian era el tipo de wei que hacía alarde del tamaño de su verga con sus amigos gays, pero nunca dejaba que se la tocaran. Es que eres bipolar, ¿verdad?, pensó David. Típico macho alfa hijo de alguien ausente o loco o que no te hizo caso de alguna manera, síndrome absoluto de total falta de atención, ser ahistórico pero creado justo para nuestro tiempo el macho alfa estresado y sensible, lancelot tardío del último ciclo del dharma. Mmmhh… Ya debo dejar de estandarizar a la gente…
Durmieron, sin preocuparse.
David:
¿Qué hora es?
El otro:
Tengo hambre…
Ahí hay galletas.
No, hambre , hambre… algo sólido… Voy a salir…
¿Estás loco? Ahí hay galletas… Además, ¿qué vas a encontrar afuera?
De repente, golpes en la puerta. Quedos, pero golpes.
Puedo oírlos…, dijo una voz muy educada. Por favor…
Hay que abrirle.
Pero…
Dije que hay que abrirle, pendejo.
David bajó la mirada.
We are letting you in. Just wait; be silent.
Quitaron la cómoda, y los colchones y el pestillo. Un hombre entró en una nube de polvo de cemento. Estaba herido. De pronto parpadearon las luces.
¿Cómo te llamas?, le preguntó, militia-like Ian, registrándolo. David no lo podía creer, pero asintió en sus adentros, aprobando la acción del irlandés; Farid traía dos Coca-Colas y un lápiz: eso era lo que tenía. Ahora las tenía Ian.
Farid.
¿De dónde eres?
Mi familia es iraní; yo soy francés.
Farid tenía los ojos azules y un cuello asirio. Tenía barba y veinticinco años. Era ingeniero. Su abuelo había sido ministro de la época buena de Reza Pahlevi, su padre, profesor de ética antes de la revolución: después, ya en la Rive Gauche, se destruyó drogándose. Ser iraní se dice fácil.
Espérenme, dijo Ian, de súbito.
No, chin… otra vez de centinela, pensó David. Esa terrible sensación, oculta tanto tiempo, afloró: miedo, miedo a ser descubiertos. Ian no volvía. Farid lo miraba. Por fin apareció, tan campante, Ian.
I found a tray! And champagne!
Entra, ¡entra ya!
Ayúdanos a poner la barricada.
En ese momento, Farid se desmayó.
No mames…
Bien dicen que el miedo no anda en burro; velocísimos cerraron y compusieron su barricada. Comieron pollo, con los dedos. Compartieron la champaña tibia.
El miedo los había dejado sueltos y parlanchines: Ian comenzó a hablar a favor de los gays y los derechos y la autonomía del cuerpo y de allí volvió a Chiapas y de allí…
Si tú nos oíste, también ellos podrían oírnos.
No son muchos. No más de siete… ocho… Y el hotel es muy grande… y están los rehenes…
Pasó una tarde eterna. Descubrieron un gusto común por el cine. Farid miraba con amistad y gratitud al mexicano y se dirigía desdeñosamente al irlandés, quién sabe por qué.
Si supieras que este perro no quería dejarte entrar…
La noche se alargó. Ian seguía de malas. No había adivinado en qué película la maquillista se llama Joyce James. Mientras tanto Farid hizo un recuento de cuánto tenían.
No nos queda demasiado. Me pregunto, ¿cuánto…?
Sí, yo también me lo pregunto. Eh, David, si fueran comandos israelíes ya estaríamos libres, ¿no?
Odio su risa, se dijo David.
Y si fueran mexicanos, pues ya mejor olvidarnos, ¿no?
Farid lo miró.
No hagas caso, David.
Parecería absurdo, pero David pensó en ese momento en cuánto odiaba el desorden. Pero a Ian ese tipo de cosas le tenían sin cuidado. El baño del cuarto era un asco, inevitablemente. Farid lo miraba. Sus miradas se dijeron algo.
Ah, ¿lo sabe? ¿O no?
De pronto un gran generador comenzó a funcionar: la computadora se prendió. Farid aprovechó para jalar el baño. Luego abrió la llave del agua, tapando la tina. Luego la cerró. Nada se oía. Pusieron más toallas en el resquicio del umbral. Mientras, Ian se había apoderado de la computadora:
Es cierto. No son muchos. A algunos los mataron en la Gran Estación… Mira mi suerte: encerrado con dos gays en un hotel de lujo…
Ahora sí, David se rió. No mucho, pero sí se rió. Ian era increíble. En abstracto, o en el extranjero, por así decir, era un luchador social, un igualitarista, un hombre que se proponía a sí mismo libre de prejuicios. Pero cuando algo le tocaba su sustento, se volvía cruel y aburguesado. Ian thought too, but he was more of words, and systems. He had taken hold of a block and a pen and he drew maps of the hotel, and plans.
How many rooms? How many corridors? How many of us?
Comieron o merendaron frugales, taciturnos, mirando los noticieros, sin sonido, casi. Lloviznaba afuera. En eso la luz se volvió a ir. Ian decidió ponerse de malas otra vez y ensayó hacer enojar a Farid, pero se topó con su silencio. Farid pensaba en sus perros, sobre todo en Génesis, un afgano al que rescató de un taller mecánico cerca de Le Bourget. David pensaba en su mamá. Su celular estaba descargado. Ian se acabó su whisky. Pidió, hasta eso, permiso de ponerse una playera de David. De pronto se soltó una tormenta. La lluvia sonaba fortísima pegando contra todo lo que se oponía a su paso.
Esta puede ser, boys, dijo Ian, de mejor humor. Quizá aprovechen la tormenta.
Ian bebió; luego forzó la cerradura de la habitación contigua y, tras asegurarse de que estuviera vacía, todos saquearon el servibar; Farid usó el baño.
Vamos a bloquear esta otra puerta; así tendremos dos cuartos.
No, es muy mala idea. Necesitamos dejar estas puertas sin obstáculos, por si entran atacando la barricada.
Discutieron. Ian sacó un mapa. Amainaba.
De pronto, de nuevo las botas, arriba. Las pesadillas tienen un misterioso vínculo con la recurrencia. Se oyó entonces, aterradora, una voz, buscándolos a ellos o a quien fuera:
We know you are in…
Quedaron paralizados. David temblaba. Farid lo abrazó.
Pero el patrullaje cesó con la tormenta. Ian se tiró en la cama.
Farid y David se abrazaron, creyendo que Ian no los veía. Farid la tenía parada. David lo besó. Estuvieron varias horas en silencio, entregados a sus pensamientos o a conmiserarse. Ian roncaba.
David pensaba en problemas. Uno. ¿Y si alguien más llega? Es como aquel problema clásico de Oxford. Un grupo de excursionistas, entre los cuales hay un hombre muy gordo, entra a una cueva en la Provenza, para explorarla. Por alguna razón, llevan dinamita. Por alguna razón, el gordo es el primero en salir. Y claro, queda atascado en la única entrada de la cueva. No hay manera de moverlo. No hay modo de hacerlo entrar o salir. Solo queda esperar o volar al gordo. Recordaba al profesor que les había puesto el problema. Era gordo, jovial, casi nada de small talk. Todo era o Tolstói o Dostoievski. Problema dos. En una situación como esta, ¿qué hacer si de pronto entrara un perrito? ¿Apapacharlo? ¿Ahogarlo? ¿Apapacharlo y luego ahogarlo?
Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos.
Is someone there?, dijo una voz tímida.
Ian se despertó, feral y gatuno.
No podemos abrirle.
Claro que sí, dijo Farid. Me abrieron a mí. Y yo le voy a abrir a este.
¿Quién te crees?, amenazó Ian.
David apoyó al persa.
Es mi cuarto, dijo.
Ian no se molestó en ayudarlos. Dinesh entró por fin, con sus lentes rotos, sus dientes faltantes, su aprensión, su colostomía. Parecía inteligente. Traía sed: fuera de eso, nada. Ian lo miró con insolencia. Dinesh no se inmutó. Otro inglés que miraba a otro indio de esa manera, claro que Ian se moriría si le dijeran inglés o si alguien dudara de su igualitarismo. Pero también podía ser egoísta; todos podemos, pensó Farid, al verlo.
Dinesh:
First time in India?
Solo David asintió.
Vine a desintoxicarme. Vengo de Copenhague, donde me pasó algo muy extraño, que me dejó un sabor amargo en la boca…
Recordó las hierbas de Pascua. “No me gustan”, decía. Y su primo Raúl: “No seas bobo niño: ese es el chiste: que no son gustosas.”
Soy director de teatro.
Dinesh les hizo una reverencia.
Yo soy guionista.
Luego se metió al baño.
This sucks!, dijo Ian.
Ahora somos cuatro para montar guardia…
Sí, cuatro… cuatro bocas…
Mejor cállate, Ian, que tú eres el que más la usas.
¡Paz!, dijo Dinesh al salir del desordenado baño. Yo no necesito nada.
Ha! A fucking fakir!, le espetó Ian.
Pasó media hora como una oleada.
Dinesh se durmió. También Ian. Luego David. Cuando David se despertó todo apestaba a cadáver, dulce y asqueroso. Farid estaba despierto. Desconsolado Dinesh le dijo:
No hay agua.
Ian, imitándolo:
No, no hay agua. Hay whisky.
Dinesh lo miró largamente.
Si bebo whisky tendré más sed luego.
David le dijo:
Hay una Coca-Cola.
Son mías, dijo, sin querer, Farid. Y enseguida, aún antes de que Ian reaccionara:
Tómenlas…
¿Eso sí puedes?
Dinesh se refugió en el baño.
¡Me lleva!
Entonces hubo una nueva explosión que cimbró el hotel. Lo cimbró como un terremoto cimbra las cosas. Todos sintieron la sacudida. Farid cogió la mano de David. Ian los miró en silencio. Subía, sabre, humo por fuera, ennegreciéndolo todo. Dinesh seguía encerrado con su miedo y su colostomía en el baño.
Se oyó algo y comenzó a salir agua de la regadera, del grifo del lavabo, a gotear el techo.
Pon la televisión, casi gritó Ian. Oyeron sirenas de bomberos. David prendió el aparato. Estaba altísimo. Le bajó, nervioso. Las noticias daban fe de la muerte de los terroristas y del firme propósito del gobierno de no…
Ahora sí, la bandera blanca.

Ian fue quien se asomó afuera, con una sábana en la mano; abajo, entre tanquetas, camiones de bomberos, ambulancias, camionetas de tv, lo miraron; las cámaras se dirigieron a él, y lo tomaron. Se oyeron aplausos. Ian gritaba Peace! Dinesh, Farid y David lo veían en la pantalla, y veían sus nalgas y piernas apretadas contra el alféizar de la ventana y su torso salido. Ian seguía gritando y agitando la sábana. Su imagen fue la que quedó de ese momento. Era feliz. Por fin tenía atención.
Demasiada. Soltó la sábana. Un balazo le había dado en la clavícula, y lo hubieran matado, de no ser por David, quien se aventó sobre de él, derribándolo. Más balas se incrustaron alrededor de la ventana, haciéndola estallar. ¿Quién disparaba? ¿Un sniper? ¿El propio ejército? ¿Un excesivo policía? No sabían, pero cesó de pronto. Se voltearon a ver. Dinesh tenía un balazo en un pie. Se sentó, con mucho dolor. Se estuvieron muy quietos. El helicóptero volvió a pasar frente a ellos y oyeron las voces metalizadas por los altavoces:
It’s ok. It’s ok.
Fue Farid quien por fin se animó a tomar otra sábana blanca. Miró a David: en su regazo Ian gruñía de dolor. Y Farid mostró la sábana a través de los cristales estrellados, dejándola ondear fuera. En otra ventana había otro lienzo blanco.
Esperaron. Rendidos. En México, familiarmente, se dice, como en Texas: “Estoy muerto” (de cansancio). Ja. Estoy muerto.
Indian Army!, gritaban, y Down!, mientras subían veloz y acompasadamente. Era evidente que los comandos habían cumplido con su cometido y que a estas horas todos los terroristas yacerían abatidos. Por fin llegaron hasta su puerta, y tocaron: David acomodó a Ian en el piso y ensangrentados tanto él como Farid, pero no heridos, lograron abrirle al impaciente coronel, soldados y camilleros.
Bajaron por la escalera de los muertos, irreal y rota y pegajosa de sangre negra y estupefacto, entre destellos, David, detrás de la camilla que llevaba a Ian, salió al sol y al canal y a las unidades, a la famosa Puerta de la India, del brazo de un soldado de turbante anaranjado que parecía un cálao. E iba pensando en las palabras de Farid, hacía tan solo una noche:
Todo es muy raro, ¿no? El mundo es muy extraño. Y al mismo tiempo todo el mundo sabe todo. Y todo es como una epifanía de todo. Y, como decía ese viejo judío (y David supo que Farid se refería a su propio padre):
En la batalla por tu espíritu, ¿quién crees que va ganando? ~
Frost (México, 1965) es editor, escritor y guionista. Entre sus libros recientes están La soldadesca ebria del emperador (Jus, 2010) y El reloj de Moctezuma (Aldus, 2010).