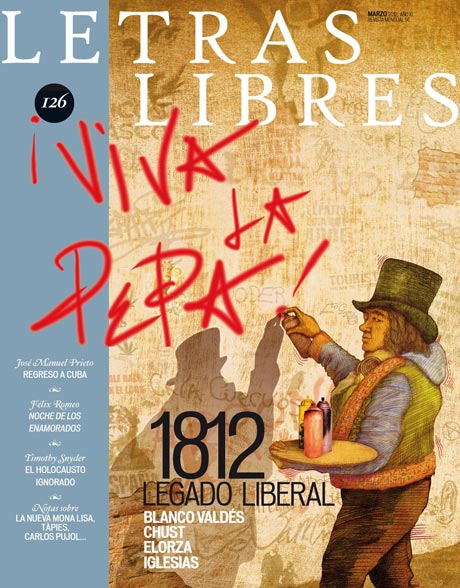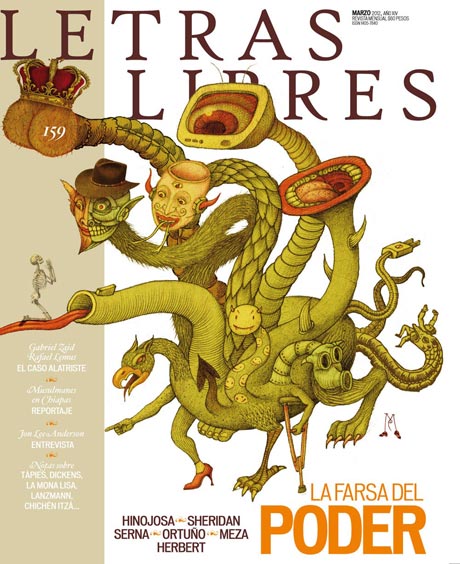La muerte de Antoni Tàpies, acaecida el pasado 6 de febrero, supone la desaparición de una de las referencias ineludibles de la abstracción informalista, y también de la de un clásico del arte de la segunda mitad del siglo XX, que nos lega la energía profunda de su pintura matérica: encuentro, en realidad, de espíritu y materia, de cuerpo y mente, sensibilidad y razón, y de algunos otros opuestos, por fin reconciliados. Una formación artística enteramente autodidacta le permitió una proyección internacional inusualmente temprana para un artista español, a principios de los cincuenta. En ese momento de su trayectoria, un cierto simbolismo onírico de resonancias surrealistas dará paso a un lenguaje acorde con los dictados de las poéticas informalistas activas por entonces en Europa y Estados Unidos.
En su biografía juvenil es posible detectar un episodio común a muchos escritores y artistas: una larga enfermedad que se convierte en la posibilidad de una educación sensible e intelectual. De ahí saldrá fortalecido su conocimiento de la fragilidad del ser humano, un afluente subterráneo de toda su obra. Tanto como de su actitud vital. Si bien en otros artistas del informalismo o el expresionismo abstracto el arte es soporte de experiencias personales, en Tàpies estas se catapultan hacia el espectador: con fines terapéuticos para el individuo, y con una decidida función social para la colectividad. Unión de ética y estética afín a los otros artistas españoles del periodo; por algo decía Millares que el arte tiene una función social porque sabe cómo exponer las heridas.
La herida, punto de partida del arte europeo y norteamericano posterior a la Segunda Guerra Mundial, se relaciona en España, como no podía ser de otro modo, con los desastres de la Guerra Civil y con la dureza de la dictadura. Por eso no es extraño encontrar explícitas declaraciones políticas tanto en los cuadros como en los textos y la actitud de un Tàpies, un Millares, un Saura… En nuestro caso, además, teñidas de ese catalanismo que al menos durante el periodo franquista constituía una rendija de libertad. Soplos de libertad se colaban de vez en cuando en Cataluña procedentes de más allá de los Pirineos. Cuando Tàpies viajó a París en 1950, vio cosas que no podríais imaginar: parejas besándose en la calle y libros que decían lo que querían decir… Había que vivir en un país tan triste “como España entre dos guerras civiles” para experimentar tales fenómenos como algo extraordinario.
De ese dolor personal y colectivo surgiría, pues, un tipo de arte à rebours, como lo calificó Dore Ashton, el informalismo en el que se integra la poética de Tàpies durante las décadas de los cincuenta y sesenta, y que para el arte español significará a la larga el restablecimiento de la modernidad interrumpida por el franquismo. Específicamente, en su vertiente matérica, aquella que se decanta por un empaste de un grosor altamente expresivo, y un amplio repertorio de materiales insólitos en la pintura de ese momento, como arena, polvo de mármol, cartón, cuerdas, paja, alambre, etcétera, para conformar una materia arañada, llena de rasguños, remendada, quemada, maltratada, rayada, lacerada. A menudo se ha considerado la obra de Tàpies como una bisagra entre este informalismo matérico y el arte povera que despuntará a finales de los sesenta.
Desde los primeros pintores abstractos y surrealistas del siglo XX, que idearon técnicas automáticas para llenar homogéneamente la superficie del lienzo, el artista recurre con frecuencia a la espontaneidad, y confiesa ser el primer sorprendido por el resultado final. Hay en ello, y esto es muy patente en Tàpies, una entrega al soporte, que a menudo ha abandonado la condición vertical, para adaptar la horizontal del suelo, y, así, poner en acción unas coordenadas radicalmente distintas a las que regían en el orden compositivo de larga tradición en Occidente. En un documental de 2003, Tàpies pasea alrededor de un enorme lienzo depositado en el suelo, examinándolo desde todos los costados, chasqueando rítmicamente los dedos. Es la escenificación de una especie de pintura peripatética que convoca cuerpo, música, ritmo y movimiento en busca de lo inesperado. Se ha dado un paso decisivo en la historia de la pintura: con la desaparición de la vertical se esfumaba también la posibilidad de un espacio pictórico ilusionista, sustituido por el de un espacio-superficie, un registro de huellas, impresiones, materiales y objetos que, además, aportan su propia vida anterior (por ejemplo, sus colores originarios), a la vez que contribuyen a convertir la pintura en tiempo, y, por lo tanto, en vida. El desecho, como quería el artista trapero de Baudelaire, o el dadaísta, redime a la materia, a lo real cotidiano.

Confesaba Tàpies que de repente un día se dio cuenta, con asombro, de que el soporte se había convertido en muro. Muros que gritan, a pesar de que en ellos parece reinar el silencio. Como se ha dicho en innumerables ocasiones, su materia-soporte se transfigura en espíritu, en silencio, en vacío, en la nada. En el mejor de los casos, en quietud, contemplación, silencio, soledad, paz interior, sinónimos de hesicasmo. El también precoz conocimiento que tuvo el artista catalán del pensamiento oriental, en especial el budismo zen, y de Ramon Llull, tienen asimismo su grado de responsabilidad en esta deriva mística de su abstracción. Al fin y al cabo perteneció a una generación de artistas que quizá fuera la última en merodear de modo generalizado por estos derroteros. Esa nada, sin embargo, está poblada de objetos, signos, símbolos, letras, palabras o escritura invertida. Si su pintura es también una suerte de escritura, no es menos una suerte de escultura, con toda su cualidad háptica. Se puede experimentar un placer del tacto, sensual, ante sus piezas de polvo de mármol, similar al que procuran el travertino romano o el pentélico de Atenas.
En Tàpies, las metáforas sobre la condición humana se presentan también bajo la forma de cuerpos fragmentados, mutilados o desmembrados; como otros artistas, constató con dolor la imposibilidad de representar la plenitud del cuerpo humano después de Auschwitz.
Pero es necesario no perder la perspectiva; mientras Tàpies y otros daban fe de esa impotencia en los cincuenta y sesenta, los cuerpos enteros reaparecerían en el horizonte de la pintura occidental con un aspecto inesperadamente saludable y fornido; los había introducido otro artista que asimismo acaba de morir, Richard Hamilton. Procedían del mundo de la publicidad, y cuando hicieron acto de presencia, en el preciso instante en el que el mundo hizo ¡Pop!, eso que hasta entonces había parecido tan radical, las sonoras rupturas del informalismo y el expresionismo abstracto, adquirían de repente un aspecto antiguo, como pasado de moda, dejà vu. Sus aspiraciones a la eternidad, lo universal y la esencia, que Tàpies mantendría hasta la hora de su muerte, resultaban demasiado graves y solemnes para las nuevas generaciones, que ya no las entendían, o, mejor dicho, que ya no las querían entender. Tampoco la otra rama de esta rebelión contra el padre, el arte conceptual, llegaría a entenderse nunca demasiado bien con sus mayores. En su momento, el propio Tàpies tuvo sus roces con el conceptualismo incipiente en Cataluña.
Me gustaría recordar que casi simultáneamente a la muerte de Tàpies se han producido las de otros dos artistas, en este invierno de nuestro descontento que parece cernirse como una plaga sobre el arte. La de Dorothea Tanning, a la edad de 101 años, y la de Mike Kelley, a los 57. Dan cuenta de tres ejes artísticos fundamentales del siglo XX, con distintos matices, pero mucho en común; son el surrealista, el informalista y el que cultiva la abyección. ~
(Jaén, 1964) es profesora de historia del arte contemporáneo en la Universidad de Málaga. En 2008 publicó en Siruela Camuflaje.