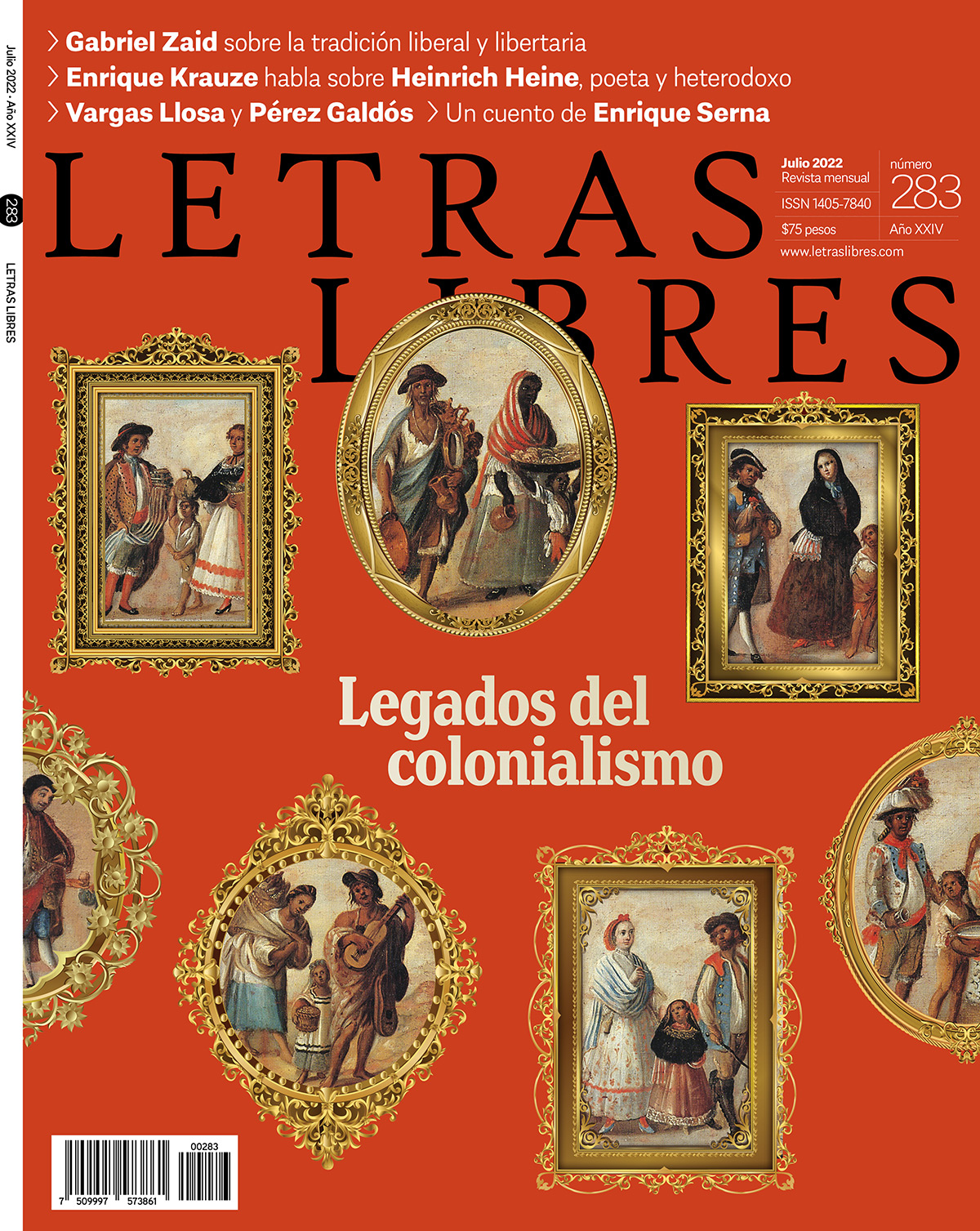Poca falta le hace a la ecuatoriana Mónica Ojeda (Guayaquil, 1988) adscribirse a alguna generación o movimiento literario circunstancial. Con menos de 35 años es dueña de una obra de rasgos impares, cuyas más llamativas cualidades son el misterio de lo filial, la búsqueda de una explicación al horror y un erotismo que aflora en lugares y situaciones insospechadas.
Ojeda ha trabajado en esos ejes desde hace ya buen tiempo, y las maniobras por colocarla al lado de otras autoras de suspense delatan las características de un mercado literario mañoso, que no oculta su sed por encontrar coincidencias forzadas en lugar de celebrar talentos singulares. Aun así, la sensibilidad de Ojeda es marca de estos días en tanto muestra el terror que aparece en las tecnologías digitales, la inevitabilidad de crecer, el rigor de las instituciones, y la compañía casi siempre inefable de la ansiedad y otras malas bestias que viven con tanta frecuencia en nuestras cabezas. Allí mismo, en esos ejes que se alimentan tanto de Lovecraft como de Lacan, su literatura toma sentido y forma, y es candidata a perdurar. En esa singularidad que resulta de escribir con palabras propias las experiencias colectivas, aparece una ética de la escritura cuyo compromiso más vehemente es la recreación del desasosiego individual, y en medio de este, la buena estrella de la amistad, que se teje como un orden de pequeñas resistencias ante la sordidez y lo mundano. La amistad sucede en el amor filial o en la tensión sexual, parece decir Ojeda, cuyos personajes entablan pactos afectivos en que la cercanía con la otredad se da de forma radical o de plano no existe, y donde cuerpos y experiencias están comprometidos hasta la misma muerte en su misión por llevar la realidad más allá de como los objetos la describen. La amistad se confabula en un terreno que remonta lo terrenal, y es la clave maestra para habitar y decodificar el Misterio.
Una lectura entusiasta de los libros de Ojeda halla en estos afanes una renovación de la literatura latinoamericana contemporánea. Acaso también el regreso a una tradición postergada o devorada por las fauces del cine y las novelas gringas de horror psicológico, donde las hermandades y las bestias reales, mentales o visibles para unos pocos escogidos han fatigado los ojos de generaciones de audiencias meridionales. Bajo esta lógica, Ojeda parece dialogar con María Luisa Bombal o Felisberto Hernández. Cuando se toma licencias nostálgicas de los paisajes del Ecuador, puede declarársele la fundadora de una suerte de suspense andino-tropical, un género que toma por escenarios la ciudad costera o los montes nevados de la sierra.
Autora cosmopolita como es, no le hace falta la insistencia en la localización de sus personajes –en Nefando (2016) hace obvia su deuda con Los detectives salvajes–, aunque otro de sus méritos sea localizar con ojo de águila la impostación de las clases privilegiadas latinoamericanas, que no necesitan ser caricaturizadas para hacer el ridículo. En aquellas descripciones, Ojeda salpica sus textos con un cierto humor manierista que, nos guste o no, resulta efectivo porque se ajusta a la realidad de los excesos de los acaudalados y sus costumbres. El Misterio se acuna con especial éxito entre esa gente y esas prácticas sociales y sentimentales, ya sea porque los ricos también lloran, o porque el modo en que administran su repertorio emocional delata una etiqueta insuficiente para disfrazar sus deseos, contradicciones y vicios. Colindante con los hábitos de la élite es la Iglesia católica, a la que la autora descubre como un manojo de prácticas anacrónicas y cómplices: si el lugar común enuncia que el núcleo de la sociedad contemporánea es la familia, Ojeda propone que el sentido final de las prácticas religiosas familiares es la perpetuación de la inocencia de los favorecidos a cualquier precio.
Pero la autora está lejos de practicar un realismo de denuncia. Lo que más le interesa es abrir paso a las imbricaciones entre lo sobrenatural y lo erótico, entre los cuerpos sujetos a experiencias radicales y la realidad deformada por la violencia o la experiencia. En sus mejores momentos, Ojeda domeña la tentación del exceso; en los pasajes de mayor debilidad hay una saturación de motivos literarios propios del suspense, que ocasiona que las narraciones terminen por parecer parodias del género o recursos efectistas que borran las virtudes de la elipsis. Queda todavía por verse hasta qué punto practicará una literatura de género, o si, por el contrario, aceptará desprenderse de la suma de videojuegos escabrosos, cultos pararreligiosos recitados por adolescentes, ejercicios antropofágicos y profesores colegiales con prácticas siniestras. De acuerdo: no es poco lo que se le pide, en la medida de que su literatura mide el grado de penetración, en las letras de este continente, de los imaginarios anglosajones del miedo, el deseo y la violencia. Lo valiente, y esto sí ha de subrayarse, ha sido ese constante deseo por codificar a escala local un género que tiene escrito o rodado en inglés a prácticamente todo su canon. Sumas y restas hechas, con Ojeda se retoma la posibilidad de un suspense criollo, por así decirlo, que va más allá de colocar lugares y nombres hispanoamericanos en sus libros.
Así lo evidencia Nefando, su primera novela publicada en España. La historia es simple: seis voces hablan sobre un juego que circuló por la deep web y que, por tener contenido pedófilo, de incesto y violencia, ha sido expeditamente borrado por la policía. Quien recoge la información es una voz periodística encargada de entrevistar y dar voz a tres hermanos ecuatorianos, dos estudiantes mexicanos y un programador español. Nefando resuelve con eficacia la narración coral y, dentro de sus más de doscientas páginas, se sostiene como una pregunta que no necesariamente tiene que ser respondida. Lo relevante son los testimonios que se guardan del juego y la reflexión sobre los cuerpos corrompidos por las nuevas tecnologías, por la materia invisible y digital. En Nefando Ojeda juega también con la condición de ser sudamericano en España, con la huella del maltrato infantil, y con la brecha generacional entre adultos y los que van camino de serlo. Es en ellos que se ha nutrido una sensibilidad procedente de lo que la tecnología, legal o ilegalmente, les ha traído.
A diferencia de Nefando, Mandíbula (2018) sublima la mayoría de narraciones explícitas y narra sin prisa y con empatía la historia de la amistad de dos alumnas aventajadas de un colegio de élite guayaquileño. Fernanda –sobre la que pesa la sospecha de haber matado a su hermano y cuyas conversaciones con su psicoanalista transcribe la voz que organiza la novela– se une a la inolvidable Annelise y juntas okupan un edificio abandonado donde desafían sus miedos mediante ceremonias paganas, caminatas temerarias sobre un borde del edificio, y juramentos de lealtad con su grupo extendido. Esa parece ser la única manera sensata de crecer en un entorno controlado por las apariencias de los millonarios y la disciplina de terror que impone el Opus Dei.
Mandíbula es una novela más imprevisible y por eso más aterradora, y las cualidades que emergen de estas dos características son evidentes. Ojeda narra con detalle el crecimiento de ambas adolescentes, sus escarceos sexuales con otros y entre sí, y delinea un territorio de privilegios materiales e insalubres relaciones de afecto, lo que se ve probado con la narración del secuestro de Fernanda a manos de su profesora de literatura. Poco antes del delito, Annelise le escribe una carta fiel a la poética de la autora que la inventa: “Voy a explicarlo: cuando uno desconoce alguna cosa siempre puede tener la esperanza de llegar a conocerla en el futuro, pero ¿qué haces con algo que has tenido enfrente y que de repente se muestra irreconocible e impenetrable? Lo horrendo, quiero decir, no es lo desconocido, sino lo que simplemente no se puede conocer. En Lovecraft esto está relacionado con seres atávicos y extraterrestres, con mitologías y orígenes, pero en el fondo se trata de una presencia informe que nos sobrepasa, que va más allá de nuestras pequeñas existencias y que responde a fuerzas inexplicables de nuestras y otras naturalezas.” Tales fuerzas, tales naturalezas, no son sino la conciencia misma, atormentada por el miedo y la angustia, y su falta de aceptación ante aquello que permanece oculto y no es posible develar. El Misterio es adyacente a la experiencia humana, y la carrera por volverlo diáfano o poder nombrarlo es el despeñadero de la cordura.
El libro de relatos Las voladoras (2020) y el poemario Historia de la leche (2019) contribuyen más bien poco a la obra de Ojeda. Leer estos dos libros acompañados de sus novelas trae una sensación de desigualdad en el valor literario del conjunto, como si sus cuentos y poemas fuesen campos de ensayo de proyectos más logrados. “El mundo de arriba y el mundo de abajo”, por ejemplo, parece ser la prolongación narrativa del primer poema del apartado “El libro de los abismos”: lo andino se confunde con una épica new age y el lenguaje desmedido le pasa factura a la imagen y los pensamientos que esta convoca. Además, si en este caso la alusión a Arguedas es inevitable, no mucho más que la evocación de los paisajes andinos emparenta al peruano con la autora, que busca un ambiente gaseoso y claroscuro, licencias poéticas y oraciones subordinadas que den golpes de efecto. El problema es que a veces se confunde lo recóndito con la ilegibilidad, y la inspiración que viene de los paisajes volcánicos y fértiles con el lirismo. En las narraciones, Ojeda prescinde del ancla que la ata con lo verosímil y tiende a alegorizar el deseo mediante imágenes surrealistas, al modo de un Osvaldo Lamborghini con un arrebato de romanticismo: “La voladora entró llorando con su único ojo y trajo los zumbidos a la familia. Trajo la montaña donde jadean las que aprendieron a elevarse de una forma horrible, con los brazos abiertos y las axilas chorreando miel. A papá le disgusta su olor a vulva y a sándalo, pero cuando mamá no está le acaricia el lomo y le pregunta cosas muy difíciles de entender y de repetir.”
Pese a estos traspiés, Ojeda ya está lejos de ser solamente una promesa. Desde Nefando su obra revela a una autora hábil en las largas distancias de la novela, consciente de estar llenando un lugar poco frecuentado en la tradición literaria continental, y valiente para probar con los diversos registros literarios. Sus libros no precisan ni de lecturas indulgentes ni de fervores nacionalistas para con un país poco publicitado por los círculos editoriales. Traducida al inglés, al francés –nada menos que en Gallimard– y al italiano, Ojeda ha hecho mucho más que volver popular al suspense latinoamericano contemporáneo. Lo ha dejado leudar con sus propias obsesiones y ansiedades, y ha conseguido que jugar a la muerte con fantasmas propios sea una empresa literaria y un proyecto estético por acometer. ~