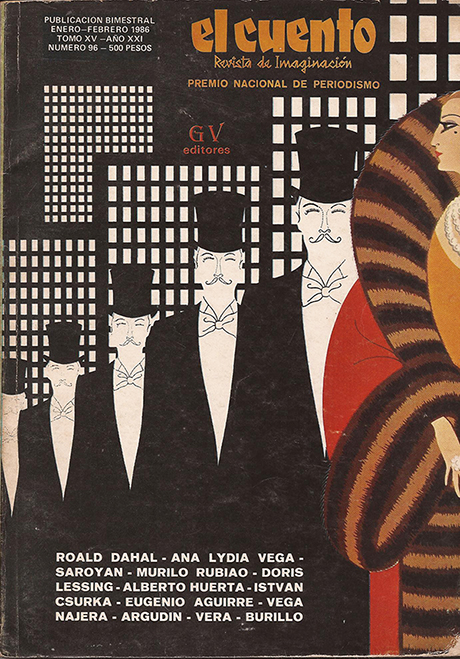En Estados Unidos, los conservadores detestan hoy más que nunca la palabra “liberal” al grado de decretarla impronunciable. Es “the l word”. Como aquella sociedad nació “liberal” –es decir, abierta y tolerante– en lo religioso y lo político, el significado del término ha emigrado a zonas económicas, sociales y morales de la vida pública. “Liberal”, en Estados Unidos, es quien favorece la intervención del Estado en asuntos de bienestar social, quien adopta posiciones de tolerancia en temas raciales o sexuales, quien se opone a las políticas fiscales que atizan la desigualdad y quien se opone en principio a la guerra (aunque fue un liberal, Kennedy, quien dio comienzo a la guerra de Vietnam). Porque en Estados Unidos el poder incontrastado ha pertenecido a las corporaciones privadas, el liberalismo suele ser igualitario, pero aún en ese aspecto no es un cuerpo predeterminado de doctrina sino un conjunto plural de actitudes y puntos de vista que, de manera más o menos casuística, responde a los temas de interés general.
En la tradición europea, marcada durante siglos por opresiones de raíz teológica y política, la palabra “liberal” mantiene su significado clásico. En términos religiosos, liberal es la persona “sin prejuicios, de mentalidad abierta, en especial quien está libre de intolerancia fanática y de prejuicios irracionales a favor de opiniones tradicionales o de instituciones añejas, y se abre a ideas nuevas”. En términos políticos, “liberal” es quien “favorece o respeta los derechos y libertades individuales… quien impulsa el libre comercio y las reformas políticas y sociales graduales, que tiendan a la libertad individual y la democracia” (The New Shorter Oxford Dictionary, 1993). En el paradigmático caso inglés, el liberalismo está ligado al partido Whig que combatió la excesiva autoridad real o aristocrática y defendió a la democracia y los cuerpos parlamentarios.
En España, como es bien sabido, la palabra liberal no sólo es de antigua prosapia sino que aquí encontró su uso como sustantivo. Originalmente, en la literatura del Siglo de Oro, se empleaba en el sentido del original latín, liberalis (desprendido). Según el Diccionario de Autoridades, el adjetivo liberal significa “generoso, bizarro, y que sin fin particular, ni tocar en el extremo de la prodigalidad, graciosamente da y socorre, no sólo a los menesterosos sino a los que no lo son tanto, haciéndoles todo bien”. Así lo utiliza Cervantes en el Quijote: “No quiso aceptar ninguno de sus liberales ofrecimientos”. Según el Diccionario de Corominas, el paso del adjetivo liberal a la esfera política ocurrió a fines del siglo XVIII a partir del pensamiento del Abate Sieyés y Benjamin Constant (muy leído en Hispanoamérica). Pero fue en 1810, como se sabe también, en el contexto de las guerras napoleónicas, cuando la palabra comenzó a aplicarse a un partido político cuyos miembros se denominaban “liberales” por oposición a los “serviles” (paralelamente también en España se acuñó otra palabra, de no menor importancia: “guerrilla”).
A partir de la Constitución de Cádiz (1812) los liberales comenzarían su larga y sinuosa trayectoria en la historia española, luchando contra la autoridad de los carlistas y la Corona, y contra sí mismos, desgarrados en la vertiente moderada y la radical. A fin de cuentas, su legado fue sustantivo aunque desigual: contribuyeron a instaurar un orden más igualitario, una economía más liberal, un organismo judicial uniforme, abolieron los gremios y, ante todo, desamortizaron la propiedad de la Iglesia. Lamentablemente, no consiguieron modificar de fondo la cultura política española, ni arraigar por tanto las costumbres democráticas.
Ya en pleno siglo XX, la Guerra Civil sepultó al liberalismo clásico en un encrespado mar de ismos intolerantes. Hace más de treinta años, tras la dictadura franquista, España pareció haber reencontrado el liberalismo, no como patrimonio ideológico de un partido sino como terreno común de legalidad, civilidad y tolerancia entre dos fuerzas históricas, el pp y el psoe. Hoy, por desgracia, la crispación entre ellas amenaza nuevamente con relegar al liberalismo al triste papel de espectador en la eterna lucha entre hermanos que plasmó Goya.
En México, el prestigio político de la palabra liberal duró un siglo: de 1812 a 1921, del nacimiento de la nación al triunfo de la Revolución. Puros o moderados, el extraordinario legado de los liberales fue la Constitución de 1857, a la que finalmente México debe la separación entre la Iglesia y el Estado y el orden legal y cívico que, no sin dificultades, aún lo sostiene. En los primeros años del siglo XX, la palabra “liberal” presidió la fundación de cientos de clubes democráticos en toda la república. Era el emblema de la oposición al dictador Porfirio Díaz. Francisco I. Madero fue, en esencia, un liberal que buscaba la restauración del orden liberal consignado en la Constitución de 1857. No lo consiguió. El Estado que nació de la Revolución Mexicana implicaba un conflicto directo con el ideal liberal. El papel tutelar y autoritario que le asignaba la nueva ley presagiaba el ocaso político de liberalismo mexicano. La alternativa democrática quedó pendiente hasta fines del siglo XX.
El mundo occidental reclama una vuelta al liberalismo. En Estados Unidos ha ocurrido ya, con el acceso al poder del Partido Demócrata, que busca reparar las relaciones de ese país con el mundo y encarar la crisis moral que ocasionó la guerra en Iraq. Europa necesita también una vuelta al liberalismo, porque no será con políticas de exclusivismo como podrá paliarse el candente problema del fanatismo de la identidad en las minorías religiosas o étnicas. Por su parte, España necesita con urgencia recordar que fue ella la que inventó la palabra liberal y estar a la altura de ese legado mediante un nuevo pacto que reconcilie, en lo fundamental, a los dos grandes partidos. México es, en buena medida, liberal, pero el liberalismo mexicano no tiene representación en los partidos, que van a la zaga de la sociedad. Por fortuna, el liberalismo puede encontrar otras vías de participación ciudadana paralelas, aunque no contrarias, a los partidos. Tal vez esa sea su mejor vocación.
Ante el ascenso de los fanatismos de la identidad (ideológica, racial, religiosa) Occidente no puede oponer fanatismos inversos, sino esa ausencia radical de todo fanatismo que está inscrita en la etimología y la historia de la palabra liberal. ~
Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.