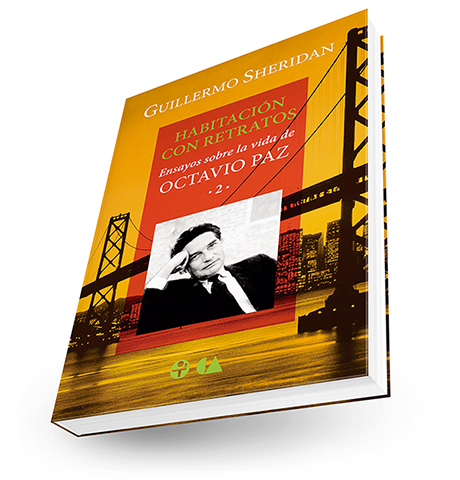Durante los últimos años, la teoría decolonial y la denominada ideología woke han sometido a la tradición ilustrada de la sociedad occidental a una crítica severa: de acuerdo con sus portavoces, los principios del liberalismo político habrían estado contaminados desde un primer momento de supremacismo racial y vocación imperialista, de tal manera que la modernidad sufriría un pecado de origen del que no puede ya redimirse. Se ha venido así discutiendo acerca del racismo de Kant, el machismo de Adam Smith o el esclavismo de Locke; por no hablar del impacto medioambiental del ideal decimonónico de progreso cuyo desarrollo es indisociable de la revolución industrial. También se actúa fuera de las bibliotecas: pensemos en el derribo violento de estatuas o en los reproches que nos dirige de manera periódica el presidente de México a cuenta del descubrimiento y conquista de América hace más de quinientos años. Siendo común a todos estos postulados la tesis de que el liberalismo político, la Ilustración o la modernidad –según donde se ponga el acento– padecen un vicio de origen, su conclusión es que ningún orden social justo puede construirse a partir de la herencia que nos han dejado.
¿Tienen razón quienes así razonan? A esa pregunta trata de responder María José Villaverde en este jugoso volumen –más conciso de lo que parece si restamos el exuberante cuerpo de notas que figura al final del texto– mediante el estudio del caso particular de Alexis de Tocqueville. Hablamos de una figura heroica del liberalismo, un aristócrata que se desempeñó con brillantez en el pensamiento y la vida pública cuya reputación ha sido cuestionada por algunos especialistas tras salir a la luz unos textos sobre la colonización de Argelia. Para saber si Tocqueville formaba parte del lado oscuro de la tradición liberal y discernir en qué consiste exactamente ese reverso tenebroso, nuestro país quizá no tenga a nadie más apropiado. Villaverde fue catedrática de ciencia política en la Universidad Complutense de Madrid y sigue siendo una de nuestras mejores historiadoras de las ideas políticas; conoce como pocos el decisivo xviii francés y, como demuestra este trabajo, tampoco es extraña al intenso siglo XIX en el que vivió Tocqueville: el siglo del último Napoleón y de la máquina de vapor, de las revoluciones y las restauraciones, del imperialismo y los nacionalismos.
Pero este pasado, ¿cómo podemos conocerlo? La cuestión no es baladí y se relaciona de manera directa con el reproche que el presente dirige hacia el pasado cuando censura los valores entonces dominantes o las opiniones expresadas por sus intelectuales. Villaverde apuesta por el análisis contextual, que persigue la inmersión del historiador en la época que estudia y trata de evitar el presentismo –o ahistoricismo– que pide al ayer que sea como somos hoy. Para comprender rectamente a Tocqueville o a cualquiera de sus colegas, por el contrario, tendríamos que situarlo en su tiempo: solo así se apreciará “en qué se diferencia de ellos, de qué tradiciones se nutre y qué aportaciones originales se le pueden atribuir”. Hay que sumergirse en los textos publicados entonces –libros, panfletos, periódicos, actas parlamentarias– para averiguar que aún no se empleaba el término “imperialismo” o sorprendernos de que el socialista Louis Blanc y los sansimonianos fuesen firmes partidarios de la colonización de Argelia. Tal amplitud de miras se hace patente durante la lectura del libro, ya que la profesora Villaverde pone su erudición al servicio del análisis sin caer jamás en el exhibicionismo académico.
Recordemos que el siglo XIX fue asimismo el siglo de América, o sea de aquella naciente república estadounidense que había culminado con éxito su emancipación de la metrópoli británica e impulsaba su expansión hacia el oeste arrasando con cuantos obstáculos encontraba a su paso: guerreando contra los indios, quitando territorio a los mexicanos o pagando a tocateja a franceses y españoles por sus viejas posesiones imperiales. Aquí es donde Villaverde empieza su recorrido, describiendo el famoso viaje que Tocqueville hace a Norteamérica junto a su amigo Gustave de Beaumont en 1831 y detallando su manera de ver la cuestión racial, lo que a su vez exige diferenciar entre el trato dispensado a los nativos americanos y los regímenes de esclavitud “legal” (en el sur) o discriminación sistemática (en el norte) de los negros procedentes de África. Tocqueville pasa de idealizar al nativo –había leído a Chateaubriand y Fenimore Cooper– a condolerse de su menosprecio, culpando a los estadounidenses de engañarlos de manera sistemática a golpe de tratados incumplidos. Es el tipo de detalles que pasaron después por alto estudiosos de la revolución norteamericana tan prominentes como la propia Hannah Arendt, aunque un western como Flecha rota dejase claro ya en 1950 que los norteamericanos habían jugado sucio con quienes estaban allí cuando llegaron ellos. También lamenta Tocqueville el destino de los negros, a quienes paradójicamente se trata peor en los estados norteños donde son nominalmente libres: la jerarquía legal impuesta en el sur permitía al menos, observa, cierta condescendencia paternalista.
Acusar a Tocqueville de racista, sostiene Villaverde, carece no obstante de fundamento. Pese al clima intelectual de la época, el liberal francés nunca creyó que existieran diferencias innatas entre las razas y el completo repaso que el libro ofrece de su larga correspondencia con Joseph de Gobineau –padre de la teoría racial– así vendría a demostrarlo. Es verdad que Tocqueville, temprano miembro de la Sociedad de Amigos de los Negros fundada en 1788 por un grupo de ilustrados que demandaba la extensión de los principios de la revolución a las colonias francesas, apoyó la idea de indemnizar a los propietarios de esclavos a fin de hacer posible su emancipación pactada. Pero aquí no hablaba el pensador, sino el diputado que prefería un mal acuerdo al mantenimiento de la situación existente. Menos original se muestra Tocqueville cuando defiende la colonización de Argelia, persuadido como está de que el expansionismo de las potencias europeas es una tendencia imparable. Al igual que tantos otros pensadores de su tiempo, participó de la creencia en un colonialismo filantrópico que perseguía la mejora de los pueblos “atrasados” en el marco de una “misión civilizadora” cuyos orígenes conceptuales sitúa Villaverde en el comienzo mismo de la modernidad. De ahí a afirmar que la Ilustración solo fue una empresa de dominación revestida del lenguaje paternalista de los buenos samaritanos, sin embargo, hay un trecho.
En cualquier caso, Tocqueville renegó desde el principio de los atroces métodos de dominio empleados por las autoridades francesas y censuró el olvido en que cayeron enseguida los intereses de los colonizados. Resultan esclarecedores los intercambios epistolares entre Tocqueville y John Stuart Mill, el gran teórico de la libertad que se permitía sermonearlo pese a estar trabajando –lo hizo durante treinta años– para la infausta Compañía de las Indias Orientales. Y si bien Mill terminó por condenar la empresa colonial, Tocqueville fue más lúcido cuando predijo su fracaso: los sentimientos negativos que el colono inspira en el colonizado no pueden ser erradicados. Pero ¿es casualidad que liberalismo, nacionalismo e imperialismo coincidan en el tiempo? ¿No será que el liberalismo es secretamente nacionalista y tiende hacia el imperialismo? Para Villaverde, es al revés: un imperialismo de base nacionalista empleó de manera temporal e instrumental los conceptos liberales. Y es que un liberalismo rectamente entendido es incompatible con la exaltación de las colectividades o la supresión de la libertad individual; asunto distinto es que la praxis liberal no siempre haya estado a la altura de su mejor teoría.
Si bien la causa abierta por los críticos de Tocqueville no es objeto de sobreseimiento, el acusado termina absuelto de la mayor parte de los cargos que se elevan contra él; no solo podemos seguir leyéndolo, sino que tiene aún mucho que enseñarnos. Y aunque la propia Ilustración liberal tiene un lado oscuro sobre el que hemos de arrojar luz, hay que tener cuidado a la hora de dirigir el foco: no sea que acabemos por no ver nada en absoluto. Este magnífico libro nos enseña a comprender mejor nuestra propia tradición, ayudándonos de paso a identificar aquello que de la misma todavía podemos guardar para el futuro. ~