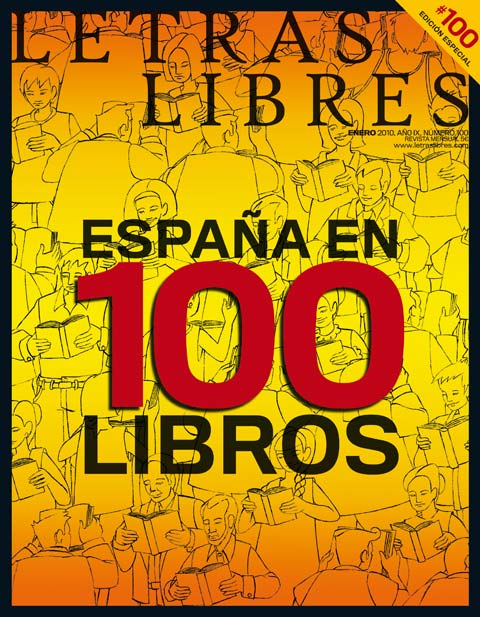El impacto macroeconómico de una recesión desfigura el perfil gradual de una sociedad y acelera la fuerza de nuevas microtendencias, generalmente erosivas y centrífugas pero que también pueden ser de signo creativo. Caduca la oportunidad de la inyección de bótox porque la desfiguración, por gradual que sea, llega a una intensidad mayor. Por lo general, son microtendencias de fragmentación, de repliegue drástico. La desconfianza linda pronto con el miedo. Tantas cosas aparentemente imperecederas parecen haber perdido su anclaje. Eso ocurre cuando la recesión satura el adn del homo oeconomicus y afecta a su estado moral. Ocurrió en el pasado. Como hito sombrío, la hiperinflación de Weimar –analizada por Canetti o Pla– incluso trastornó la cotización de la vida humana. El “corralito” argentino es el parangón contemporáneo más a mano para la escenificación de que viene el lobo. Para una sociedad propensa al aislacionismo como la española, por mucho que sus procesos económicos estén ligados a la marcha europea o a la globalización, fenómenos como el derrumbe del mercado inmobiliario, el alud del paro o la destrucción del ahorro resultaron males endógenos desde los inicios de la crisis. Eso permitió que el gobierno de Rodríguez Zapatero negase su gestación en la campaña electoral de 2008, no solamente porque los datos negativos podían incidir en el resultado sino porque también supuso que la sociedad española no deseaba saber lo que se avecinaba.
En noviembre de 2009, los indicadores económicos coincidían en que España no iba a ser de los primeros países en recuperarse. Estados Unidos ya había reiniciado el crecimiento. Francia y Alemania encauzaban su recuperación y los nuevos motores asiáticos iban reemprendiendo la marcha, desde la peculiaridad a veces enigmática de sus economías al alza. En España las altas tasas de paro –cercanas al 20 por ciento– podían ser el principal lastre a la hora de una mejoría económica, además de políticas de gobierno de escasa voluntad reformista. Según apuntaban pronósticos de muy distinta naturaleza, la creación consistente de puestos de trabajo probablemente no se produciría antes del año 2011, cuando la economía española ya llevase un tiempo recuperando crecimiento. En los escenarios de la depresión global se ha hablado mucho de irracionalidad racional: es decir, decisiones racionales que, a corto plazo, implican un beneficio casi inmediato representan comportamientos desestabilizadores en el marco general de un sistema que se despoja de controles y prudencias. Asumir altos riesgos hipotecarios puede ser racional en el contexto de una concatenación de riesgos que se trasladan a otros agentes, que mutan, pero genéricamente son parte de la irracionalidad total. En su versión piramidal, Madoff acabó en la cárcel.
Los análisis de coyuntura económica –funcas, por ejemplo– han ido acertando con exactitud y discreción. Es decir: los pronósticos –OCDE, FMI, Comisión Europea– fueron confirmándose sobre todo a lo largo del año 2009. Tampoco fallaban los diagnósticos, pero en razón de su inexistencia. Con contadas excepciones, España es un país reacio a los diagnósticos de conjunto o, dicho de otro modo, carece a inicios del siglo XXI de las élites o maîtres à penser requeridas para formular diagnósticos. No existen diagnósticos de presente y, en consecuencia, fallan los escenarios futuribles. Es muy evidente en la vida política. Eso es de gravedad porque no podremos saber a dónde vamos si no sabemos dónde estábamos ni cómo éramos cuando arrancó la recesión.
Un remoto antes
En plena etapa de crecimiento, una vez más, la ciudadanía se negaba a saber que el dinero del que dispone el Estado y del que dispone según sus presupuestos generales procede siempre del bolsillo de los contribuyentes. Al mismo tiempo, creímos que en un mundo de expediciones ciberespaciales planeadas en el teclado del ordenador doméstico, en un mundo de intercambios globales que abarrotaban los estantes del hipermercado, algún designio blindado nos protegía de la incertidumbre. Es que llevábamos ya largo trecho rehuyendo asumir la complejidad de nuestro tiempo.
En la etapa del turbocrecimiento habíamos gastado demasiado. Hiperconsumíamos. Nos endeudamos. Creímos vivir de prestado y a muy bajo coste. Vacaciones en Cancún. Subcultura de barbacoa. Estética de semiadosado. Más de cinco millones de inmigrantes. Súbitamente, el crédito y la inversión quedaron bloqueados. No se vendían coches. La zozobra del paro aumentaba dramáticamente. Dejábamos de exportar. No tardaron en adquirir un relieve brutal los fallos sistémicos de la economía española. En noviembre de 2009, la Comisión Europea advirtió que España sería el único país de la Unión Europea que no iba a salir de la recesión ese año, debido en gran parte a “la corrección estructural de los desequilibrios internos y externos acumulados en los últimos diez años, junto con el impacto de la crisis financiera”. Ese ritmo más lento de ajuste que la media europea se debía a desequilibrios estructurales como la deuda de los hogares, la crisis en el sector de la construcción y una destrucción del empleo mucho mayor que en la eurozona. La realidad es que, según los precedentes, en España no se genera empleo mientras el PIB no crezca por encima del 2,4 por ciento.
Sin confianza
Así, como por casualidad, España pasaba a ser una sociedad en transición no se sabía hacia dónde. La pérdida de confianza se traducía, entre otras cosas, en una depreciación del capital humano. El tejido de la pequeña empresa en manos de emprendedores autónomos quedó muy desfibrado. Aparecieron los rasgos reales de una sociedad, su rostro más endeble, inarticulado y anómalo, con sectores muy concretos conectados a la cultura de la dependencia. Se esfumaba la posibilidad operativa de implementar fórmulas para readaptar en Estado de bienestar lo que era una sociedad con baja natalidad, una sociedad envejecida y con una productividad muy mejorable. Lo que iba a ser, con o sin recesión, una sociedad con más jubilados y menos trabajadores, por fuerza veía en grave riesgo su contabilidad intergeneracional. Una o dos generaciones se verían hipotecadas por la deuda. Sus esperanzas de prosperidad quedaban fatídicamente menguadas por el costo de mantener las pensiones de las generaciones previas.
Aunque el impacto inicial de la recesión no produjo erupciones sociales o indicios de violencia pública, los actos de agresión doméstica, la violencia en las aulas o la criminalidad juvenil han contribuido a una pérdida de confianza generalizada. Los espejismos del crecimiento acelerado resultaban ser como esas luces de neón descalabradas por la desidia y que todavía parpadean en un puticlub de carretera semiabandonado. Ése fue un tacto repelente para una sociedad en la que un crecimiento económico acelerado había expandido la capacidad adquisitiva de las clases medias a sectores sociales que no habían conocido la sedimentación lenta y gradual de valores e intereses que definen los arraigos históricos y morales de una clase media, su concepción de la familia, sus estabilizadores e iniciativas, incluso su dosis de hipocresía. De modo abrupto, al menos en apariencia, dejaron de transmitirse presuposiciones que daban cohesión a las franjas medias de la sociedad. De golpe eran presuposiciones barridas del mapa, como si estuvieran envasadas al vacío. Eso reafirmó las nuevas formas permisivas; el efecto era de fragmentación. Lógicamente: consumada la ruptura de vínculos, las generaciones emergían ya naturalmente desvinculadas.
Generación cero
Según una encuesta de la Fundación Bertelsmann, el espíritu de iniciativa empresarial entre los jóvenes españoles va en aumento, a pesar de que su mayor inquietud sea el paro, siendo la sociedad española la de más elevado paro juvenil –un 48 por ciento– en Europa. En el momento de crisis, esta juventud emprendedora se topa con la carencia crediticia porque, de 60 por ciento que han proyectado su propio negocio, sólo un 6 por ciento lo pudo llevar a la realidad. Al contrario de generaciones anteriores, su prioridad no es ser funcionario público sino el negocio propio. No es paradójico que los salarios bajos o los contratos precarios sean su mayor preocupación. Acabó ya la psicosis del mileurismo. Lo que importa es tener un trabajo. Otros analistas, como Marc Vidal en Cotizalia.com, hablan de la “generación cero”. En España, un 45 por ciento de los menores de 25 años no estudia ni trabaja. Es la generación que debe una hipoteca y ya no tiene piso. Va a engrosar una clase media de perfil económico muy bajo, de carácter dependiente hasta muy tarde. Esa generación pagará a trancas y barrancas por el empobrecimiento de las clases medias, la mesocracia de low cost. Tras la desaparición de vivienda y coche, por ejemplo, su deuda –dice Marc Vidal– no se extingue y amenaza con nutrirse durante toda su vida de cualquier nómina raquítica a la que pudiera acceder en el futuro. El retropaisaje son largos años de fracaso escolar, de destitución de la figura del profesor como consecuencia de la demolición de la autoridad del padre. La condena es pasarse los días enviando currículums.
Todo perfil de una generación sorprendida por la crisis económica en un estado de fragilidad y de psicología postabundancia acabará siendo en gran parte la historia de una gran desilusión.
Los datos de la Fundación Bertelsmann contienen un elemento de solidez frente a la recesión, pero pensarse como nueva generación proyectada en el futuro y que configura el mañana de la sociedad española es hoy por hoy algo ilusorio. Más fútil es aún ese empeño si se tiene en cuenta que la juventud española ha tardado en notar directamente los efectos recesivos porque emerge de una fase de hiperprotección, especialmente por parte de una modalidad familiar que optó, sin pensárselo mucho, por cobijar incondicionalmente un narcisismo postadolescente cuyo contacto con las precariedades de la realidad siempre es traumático. En realidad, somos una sociedad cada vez más vieja y menos adulta. Para esos chicos frágiles, el efecto áspero de la recesión convierte el mundo en algo incomprensible, en una trampa darwinista. Como dice el sociólogo Javier Elzo, esos jóvenes prolongan su adolescencia, entendiendo por adolescente a quien, más allá de su edad, no quiere salirse del presente –del cocoon afectivo-familiar– y considerando como joven a quien se sabe en una situación transitoria.
A mediados de 2009, el total de jóvenes en busca de un trabajo improbable –1,3 millones– era más de un 50 por ciento superior al mismo período del año anterior. Generación Cero. Unos 130.000 se postulaban para tener un primer trabajo. Los especialmente preparados tenían más oportunidades pero en un gran desproporción –titulaciones, másters, idiomas– al compararlo con la disponibilidad de empleos de la etapa económica anterior. No encajó entonces la idea de prolongar la educación hasta los 18 años porque representaba una tergiversación del desempleo. Predominaba la correlación entre sequía crediticia e inhibición de las inversiones extranjeras, junto al páramo que iba ocupando el espacio donde se había ido tejiendo un entramado de pequeñas empresas, familiares y autónomas. Afortunados los mileuristas. Su viejo malestar se convertía en nostalgia.
Según el Consejo de la Juventud, ha decrecido el porcentaje de jóvenes que se instalaban por su cuenta, yéndose del hogar familiar. Es el regreso al frigorífico paterno, a las veladas en el sofá de poliéster repartiéndose cuotas de zapeo. De ingresar en el mercado de trabajo les espera el destino generacional de pagar un Estado de bienestar lastrado incuestionablemente por el envejecimiento de la población y la baja natalidad. Estamos en el inicio de un ciclo de ilusiones perdidas.
La era Nocilla
La preponderancia de una narrativa low brow que se presenta como estética legitimada de los nuevos tiempos comenzó a insinuarse en los años ochenta. Las generaciones posteriores a la Movida madrileña sufragada por el alcalde Tierno Galván necesitaban autoformularse o, dicho de otro modo, airear sus eslóganes. En 1994, José Ángel Mañas (1971) publicó su primera novela, Historias del Kronen. Pronto se habló de Generación Kronen. Característicamente, la revista Ajoblanco habló de “la novela del no hay futuro tras la década socialista”. Depende, claro, de lo que se entienda por futuro. Computables o no como decurso histórico vinieron los años Aznar, el 11-S, el 11-M, el zapaterismo y la mayor recesión desde el “crack” de 1929. Había llegado la hora de la Generación Nocilla, denominación inspirada por las novelas de Agustín Fernández Mallo (1967).
La Generación Kronen, de la mano de Mañas, reapareció en 2008 con La pella. Comparado con La colmena de Cela, el mundo de La pella representa el paso de la ardua supervivencia vital en el franquismo de la postguerra a un nomadismo de encefalograma plano que ni tan siquiera ha transitado por la decadencia y que exalta una marginalidad de sudadera en los baretos de la recesión. Cocainómanos que cargan los cubatas más que nadie deambulan en moto por las lindes del cementerio de la Almudena, encauzados por una prosa primaria que no tiene el menor empeño hiphopero. Es un pulular de pastilleros de after hours que calman la sed con botellas de dos litros de Fanta limón. Policías apenas entrevistos, gorilas de discoteca, garitos malasañeros y subidones en retretes con sujetos que han visto pasar por su vivir la intolerable velocidad de las sustancias psicotrópicas. La nueva colmena de clónicos Kronen.
Nocilla Dream (2006), Nocilla Experience (2008) y Nocilla Lab (2009), de Fernández Mallo, son artefactos afterpop en los que un uso ilustrativo de lenguaje tecnocientífico no acaba por sincronizar con el desbordamiento imaginativo de la cibernovela de William Gibson o talento propio de Neal Stephenson. El fragmento lo cubre todo pero no llena el vacío. Zapeo y collage indagan una nada sin sustancia vital ni moral, sin angustia, con la estética del motel y la carretera desolada de la América de serie B, una isla del sur de Cerdeña. Una alusión al transhumanismo dará cobertura intelectual a lo inane. Si la caminata por el mundo natural es la novela del siglo XVIII, a inicios del XXI lo que vertebral e invertebralmente es el road movie triza vestigios de humanidad que en un tiempo fueron personajes con alguna vertiente de ser moral. Como dice Fernández Mallo: “Gracias a la Nocilla renegué de la metafísica”. El híbrido como desnaturalización estético-moral. La trasgresión consistirá en irle dando patadas a una lata de cerveza mientras varios televisores emiten en el escenario de lo ido. Todo resulta aleatorio, por acumulación casual, sin un principio de inteligencia humana que construya una perspectiva de bien o de mal. Hay un fetichismo de lo ilegible.
Palabra de Belén
En paralelo, un crecimiento tan carente de sincronizaciones yuxtapuso el viejo crimen rural con rasgos de crónica de El Caso y la nueva desestructuración familiar, el piercing o la comunidad de barbacoa y home cinema, con los platós de televisión como escaparate de roles negativos. Durante meses, los asesinos de Marta del Castillo –por ejemplo– fueron personajes de esa transformación. Alguna relación podrá presumirse entre el impudor de los reality shows. Allí los invitados –pagados o no– aceptan desnudar sus vivencias más íntimas. Hubo una temporada en que parecieron proliferar las familias que no sólo consentían que sus hijas menores fuesen expuestas a las cámaras de televisión sino que las acompañaron para opinar sobre la personalidad psicológica de un ex novio al que se acusaban de uno u otro crimen bestial. Era una extraña sociedad en la que se producían crímenes con ritual sanguinario mientras el tendido del AVE iba complementando una vertebración de España.
Durante los años introductorios a la crisis económica, el programa de televisión Aquí hay tomate había traspasado los límites en lo que respecta a los penúltimos vestigios de pudor público. Su presentador, Jorge Javier Vázquez, supo configurar formas de descaro y de idolatría que iban más allá de las que se llaman “famoseo” para adentrarse intrépidamente en los zocos de la privacidad, la baja alusión y la chabacanería. Desapareció Aquí hay tomate y en plena recesión Jorge Javier Vázquez regresaría con Sálvame, programa de hora punta y larga duración, con máxima audiencia. Experto en fauna ibérica, Vázquez combina una cierta estilística gay con el comadreo de patio de vecindad, arropado por una ristra de colaboradores que aceptan desposeerse públicamente de dignidad por la gloria del minuto televisivo. El propio Vázquez lo ha definido como “neorrealismo” televisivo. Un puñado de programas nacionales y autonómicos intenta competir con Sálvame empeñándose en lograr interacciones sociales que bordean la humillación pública de unos invitados que no ven mengua de su dignidad en el afán de perder anonimato como sea. La válvula de escape es ahora un cepo. La inmaterialidad electrónica de lo televisado acaba siendo la picota.
Toda una evolución de los modos televisivos ha desembocado en la presencia permanente de Belén Esteban en los hogares españoles. Todo comenzó por haber sido novia del torero Jesulín de Ubrique y la ha convertido en la mesura de todas las cosas, como por ejemplo el sistema sanitario. Por fuerza tenía que desembocar en el plató de Sálvame como estrella de excepción que acuña proyecciones inconexas del inconsciente emocional. Arrastra en su inarticulación de rompe y rasga el detalle de las atávicas estampas del casticismo, a modo de un zapeo neuronal que interconecta pasado y presente sin pasar por la racionalidad. La indigencia de sus pautas de comportamiento expresivo anonadan. Su vivir la crisis se convierte en un cromo etnológico que el espectador asume como rasero tanto para el enjuiciamiento de la vida política como para molde simbólico de existencias sin anclaje. En fin, Belén Esteban es ya el oráculo de la España a finales de la primera década del siglo XXI. En un espejismo grotesco de teledemocracia, figuras televisivas como Belén Esteban o Jorge Javier Vázquez prefiguran en paisaje después de la batalla, después de la gran recesión. A medio camino entre el tecno-vudú y el costumbrismo agrio, será como un pabellón de mutilados o una capilla de exvotos.
Anomia intelectual
La inexistencia de un empeño high brow coincide con el despertar de las masas mediáticas desperezándose de su fatiga económica ante el televisor. En 1993, un artículo de Botho Strauss alborotó los escenarios intelectuales de Alemania.
Daba por muerto el espíritu trágico en una sociedad alemana pasiva al anunciar su tránsito personal desde la izquierda políticamente correcta a una derecha en la que valores como el elitismo o la idea de sacrificio tenían una cierta supremacía. En España, algunos años más tarde, tuvo publicidad el paso de algunos intelectuales y periodistas de la izquierda a la derecha pero en realidad se trataba de dar un paso hacia el vacío desde una mentalidad generalmente totalitaria. La diferencia estaba en el desconocimiento de la prosa de la Historia tanto por una tradición de izquierdas preliberal a una noción de la derecha como equivalencia univoca del antizapaterismo. La desproporción entre el coste de la universidad española y su irrelevancia en términos de creatividad intelectual es disparatada. En general, como ocurre con las élites literarias, su coartada es un cosmopolitismo muy secundario en sus fuentes y extremadamente mimético en sus resultados.
Las derivas del gobierno socialista ante la recesión engrosaron en modo proporcional ese trasvase, por lo general exhibicionista, audiovisual y vitaminado por la falta de rigor. Se trataba de una proletarización intelectual, del acceso a la hornacina mediática de un todo low brow cuya manifestación más llamativa se produjo en las confrontaciones televisivas estridentes, como 59 segundos o Madrid opina. El antiguo derechista Jorge Vestrynge ahuecaba su nuevo plumaje prochavista y ex jóvenes cachorros de la izquierda la emprendían de repente contra todo lo que oliera a zapaterismo. Un mix de travestismo y de reality show especialmente indicado para confundir más a la opinión pública desde medios públicos. Como mente pública, la televisión daba fe de lo casquivana que había sido la noción posmoderna. Clonaciones, chateo digital, hipotecas tóxicas, anorexia moral, nuevas guerras, piratería en el Índico: al mismo tiempo, irreflexión, incapacidad de articular un pensar sobre esas cosas.
Formas sociales
En breve: la recesión ha incrementado los procesos de desvinculación, dotándoles de una mayor hostilidad. Para pensadores como Peter Sloterdijk no se había dado una suerte de desheredamiento tan integral como ahora, dado como las jóvenes generaciones se emancipan de los lazos paternos, ya sin línea genealógica: no se hereda ya un horizonte. Son la desmembración y la anomia que las circunstancias de una recesión provocan, como representa la estética Nocilla. Dicho de otro modo: sin desheredamiento no se produce el presunto acceso a la vida adulta. Nada sería más engañoso, por lo menos si mantenemos un vestigio de continuum, una mínima vinculación orgánica entre presente, pasado y futuro.
Como en crisis precedentes, es pronto para saber si la familia española podrá absorber este choque. Mientras el debate se centra en más Estado o más mercado, la vieja institución familiar quizás se readapte una vez más a los tiempos. Es una familia más endeudada, acuciada a veces por la pérdida de la vivienda, con riesgo de tres parados por casa, con evaporación de microempresas de raíz familiar. No todos los padres han ofrecido pautas para el esfuerzo, la constancia o el afán de competir. Según los sociólogos, eso ha provocado que muchos jóvenes interiorizasen sus derechos pero no sus deberes. Desde luego, podría pensarse en un mejor equipaje para una fase de precariedad económica.
Por suerte, aunque de forma no cuantificada, en plena recesión aparecían indicativos de una nueva frugalidad, de búsqueda de un talante austero. Por contraste, se nos había visto más tatuados, con algún piercing, rejuvenecidos por el bótox y generalmente descuidados en el gasto. Luego, como de repente, el crédito, la inversión y las exportaciones quedaron bloqueados. El paro aumentaba con zozobra. Las formas sociales se agrietaron mientras el mercado inmobiliario quedaba depauperado; no se vendía un coche. Los fallos sistémicos de la economía española, y la contumacia de Zapatero al no acometer reformas, introducían en la vida colectiva un elemento de desconfianza estructural, al albur de que la retracción y la presencia inmigratoria pudieran en algún momento precipitar efectos de dislocación social porque, en situaciones así, vincular inmigración con inseguridad comporta agravios comparativos que desembocan en la radicalización de actitudes. Así sedimentan en Europa la derecha extrema y la antipolítica. En una sociedad más fragmentada e inconexa, cabe la esperanza de que surjan nuevas formas de vinculación, pero no sin que el paro haya destruido reservas inmensas de autoestima profesional y personal, un “stock” incalculable de capital humano. La angustia, la inestabilidad y la depresión son consecuencias habituales del desempleo prolongado, especialmente a partir de los cincuenta años.
Ética del trabajo
¿Estábamos redescubriendo o más bien descubriendo la ética del trabajo? Más allá de la cultura del pelotazo, de la que quedaban huellas innegables que afloraron nuevamente en un buen número de casos de corrupción de 2009, en España posiblemente estuvo cambiando más la concepción empresarial que la política. Un rechazo tradicional al mercantilismo o al simbolismo social del capitán de industria se fue adaptando durante décadas a una realidad distinta al constatar la sociedad que la iniciativa empresarial es la auténtica creadora del riqueza y trabajo, no el Estado. En general, llevábamos un tiempo reconociendo las ventajas de la libre iniciativa. De ahí una textura de pequeña y mediana empresa muy pujante en toda España. A ese tejido corresponden pluralmente los méritos en las etapas de crecimiento, como la representada por el modelo Rato y que se prolongó en el umbral de un primer mandato de Zapatero. Cientos de miles de empresarios autónomos sostuvieron un capitalismo familiar que era una novedad histórica para los españoles.
Cierto es que la ética de trabajo requiere de una sedimentación mucho más honda que no es posible sin el sistema de virtudes deseables en una sociedad de libre mercado. La recesión nutre de incógnitas esa línea de sombra entre el desmoronamiento y la esperanza de una reactivación. Es en esa línea de sombra que las políticas económicas de Zapatero no han logrado un calado efectivo, equiparándose a una hiperrealidad instalada en la intemperie mientras la eurozona comienza a recuperarse, a poca distancia de los Estados Unidos o de Asia. ¿Significará la crisis, a la larga, un afirmarse de la ética del trabajo y del esfuerzo en las nuevas generaciones que van a tener una experiencia frontal de la crisis? Entre las contradicciones culturales del sistema capitalista están todas esas disyuntivas. Los valores de la democracia y de la prosperidad toman a veces el desvío del hedonismo y de la autogratificación inmediata. Sobre todo, sin confianza ese sistema se convierte en otra cosa. Es entonces cuando, como ocurrió con las hipotecas subprime o las características del fraude de Madoff, el capitalismo ofrece el rostro reduccionista de la codicia, de la hoguera de las vanidades y del megaconsumo. De ahí la conveniencia ética de un retorno a los modos de la economía social de mercado. De eso depende el futuro económico de España: que sea capaz de perfilarse como una nación de emprendedores creativos antes que como una sociedad de deudores. Dicho de otro modo, una ética del trabajo, que tan tardíamente asomó en España, en gran parte depende de cómo afrontemos la crisis, si ha de generar más confianza. Es esa también la oportunidad de la responsabilidad individual frente a las inercias del Estado asistencial y de la cultura de la dependencia. Sí, mucho depende de cómo se afronte la crisis, entre otras cosas, de la confianza en la acción de los gobiernos. Así se definirá la época de la postabundancia. En las nuevas franjas sociales del desheredamiento puede verse toda forma política como una impostura, cuya alternativa sólo puede ser la antipolítica que a menudo encapsula una violencia posmoderna, la idea de no dejarse depredar o suplantar por una otredad –inmigrante, por ejemplo– que el imaginario multiculturalista ha convertido en privilegiada, en razón, por ejemplo, de las políticas de discriminación positiva. En ese páramo entre dos etapas pueden quedar las esperanzas de toda una generación.
Para después
Las respuestas individuales o familiares a la recesión y al paro serán indisociables de una futura fisonomía de la sociedad española. Por un tiempo el ascensor quedará parado –como mínimo– en la planta baja. Pero no es menos cierto que la crisis puede activar formas de movilidad social y profesional a las que hasta ahora éramos reacios. Ir a buscar el trabajo donde esté sin esperar a que venga a buscarte. Eso afecta a la cohesión familiar pero también genera nuevas redes. Se adapta a formas inéditas de capilaridad social. Hace más efectiva la flexibilidad laboral. Sale al paso de sistemas estructurales como el ave. Cambiar de ciudad, romper la vieja crisálida. Un nuevo sistema de oportunidades. De nuevo, entre los menoscabos generados por la crisis asomarán nuevos modos de iniciativa, de creatividad, aunque pasemos por una larga espera. Quienes hagan el esfuerzo de la movilidad laboral y de la adaptación, al final saldrán fortalecidos. Quien se ensimisme en la fragilidad, será más frágil, no tendrá las mejores oportunidades al final de la crisis. La post-crisis será, especialmente para los jóvenes, el inicio económico del siglo XXI. ~
(Palma de Mallorca, 1949) es escritor. Ha recibido los premios Ramon Llull, Josep Pla, Sant Joan, Premio de la Crítica, entre otros.