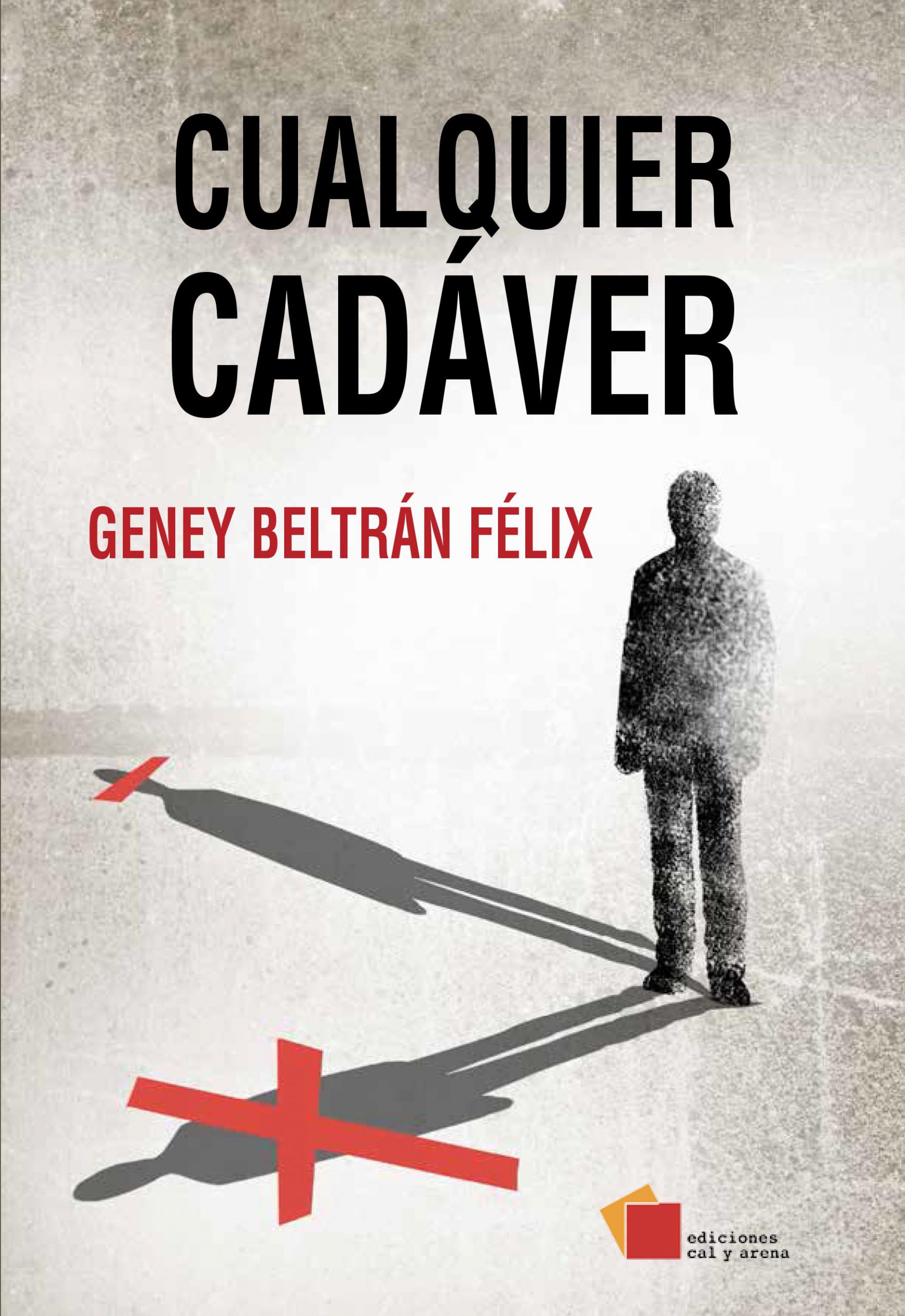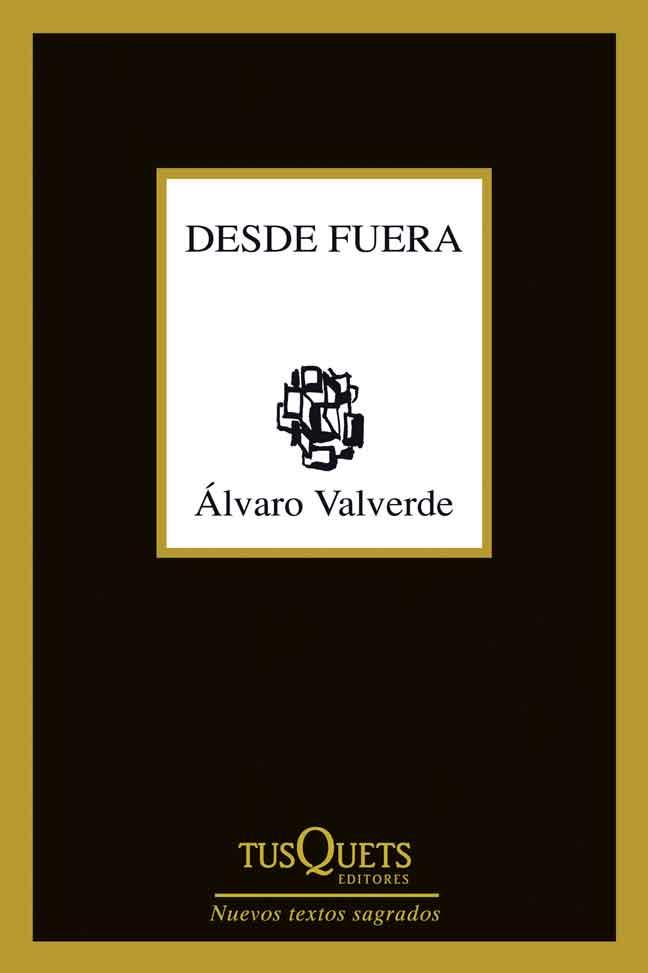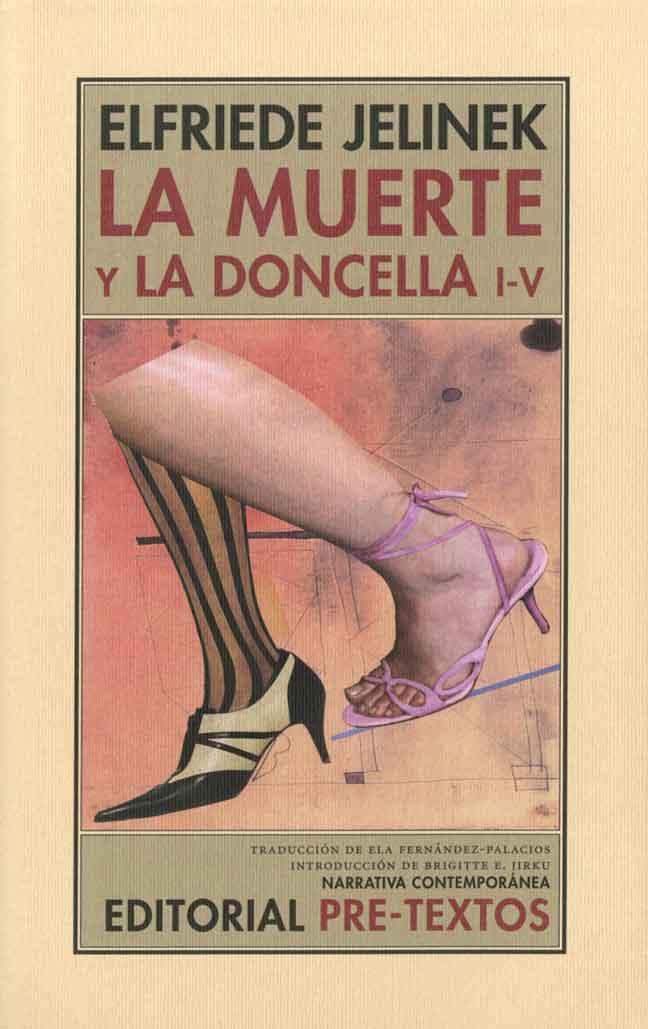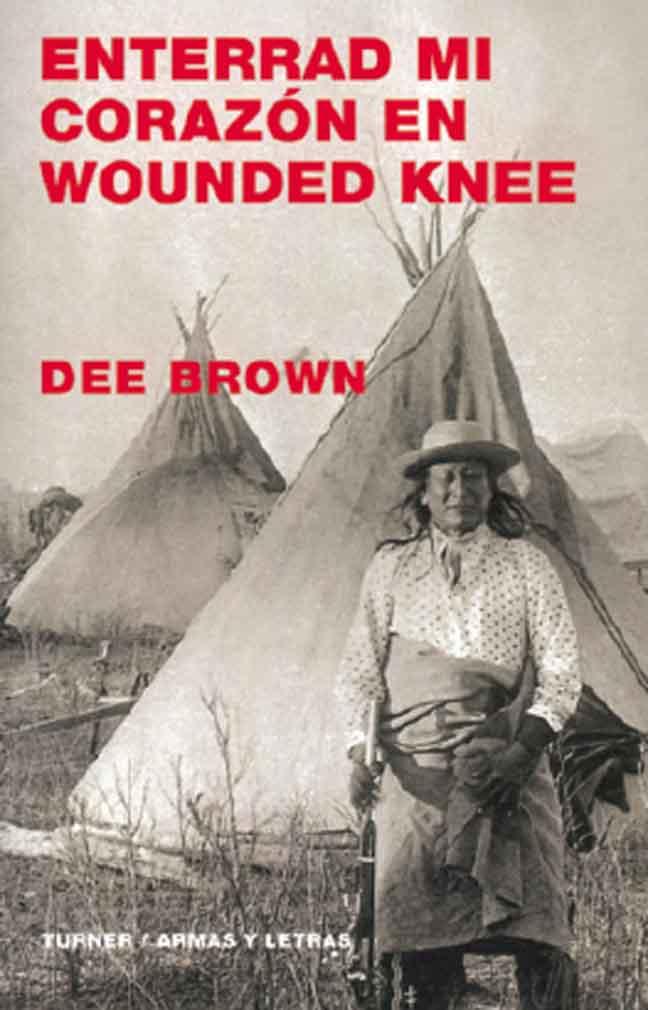Geney Beltrán Félix,Cualquier cadáver. México, Cal y Arena, 2014, 232 páginas
El riesgo al que se enfrenta cualquier narrador que decide elegir un protagonista escritor para su novela es el de que esta solo dé cuenta de un mundo libresco y se le convierta en un engendro metaliterario plagado de citas, cuya única fuente sea la literatura misma. Javier Cercas define bien este tipo de novela en una nota reciente: si bien a la literatura encerrada en sí misma, propia de la primera mitad del siglo XX, le debemos algunas de las mejores novelas de la historia, también nos ha legado "una literatura vanidosa, autofágica y finalmente conformista, una literatura para literatos, que es el destino más triste de la literatura, o para esnobs: gente a quien no le gusta leer, sino que lo que le gusta es que le guste leer". El problema, por supuesto, no son el protagonista escritor ni la metaficción. El propio Cercas da muestra de ello en su hasta hoy obra mayor, Soldados de Salamina (2001): ficción sobre el proceso de escribir una ficción, pero también sobre por qué el interés de las ficciones rebasa por mucho el ámbito de los exquisitos que usan la literatura como adorno y alimento de su propia soberbia. Caso parecido es el de Santa Evita (1995), esa otra obra maestra de Tomás Eloy Martínez.
Crítico y narrador, Geney Beltrán Félix (Sinaloa, 1976) libra bien ese escollo de la novela “literaria” a ultranza en Cualquier cadáver (2014), su segundo trabajo en el género. El protagonista es un escritor, pero el libro está lejos de solo dar cuenta de las tribulaciones de un hacedor de ficciones: se interna por las honduras de la paternidad, la violencia y la culpa. El treintañero Emarvi Arellano es atravesado día tras día por los cuchillos filosos de la frustración. Muy joven se mudó de su natal Culiacán a la ciudad de México en busca de un ambiente más propicio para sus pretensiones escriturales; años después, no ha obtenido sino rechazos y claudicaciones. Aborrece su trabajo como editor de execrables textos de ciencias sociales. Detesta la gran urbe, a la que vislumbra al borde del colapso. El proyectado salto de la ciudad de México a París, un sueño prestado de los autores latinoamericanos de los sesenta, no solo no se ha producido: parece cada vez más remoto. No ha conseguido editor para su primera novela. Su matrimonio ha fracasado y ha perdido los favores de la novia por la que dejó a su exmujer. El único remanso en su vida parece ser el ejercicio de su paternidad, el amor por su hijo Adrián, de siete años, hasta que el niño es secuestrado.
Además de esta línea narrativa principal, la novela presenta otros planos que se alternan con el central de manera no simétrica y le dan dinamismo a la narración: los recuerdos y la reconstrucción que Emarvi hace de los últimos días y el posterior suicidio de su padre; episodios con su hermana Arinde, fallecida a causa del cáncer, a quien Emarvi se dirige en segunda persona; fragmentos de una bitácora en la que Emarvi expresa líricamente su visión apocalíptica del Distrito Federal y su poética de la novela; memorias diversas, como los primeros meses de su matrimonio o charlas con su amigo Esteban, quien también fue un huérfano joven. El segundo plano en importancia es el de Elvia, una joven en silla de ruedas que se encuentra con Emarvi al inicio de la novela y cuya vida está marcada por el abandono de su madre y la muerte de su padre. Justo el punto en común entre los personajes principales es la herida no resuelta ante la ausencia de sus progenitores. "Toda raíz será siempre enemiga", divagará el protagonista a modo de conclusión, ya muy avanzado el relato.
Al modo de Rayuela, Cualquier cadáver incluye entre sus páginas su propia poética: un párrafo breve en el que el autor expone a través de su narrador sus intenciones. Refuerza esta lectura el que al final del libro Emarvi se revele como el presunto autor de cuanto hemos leído, es decir, la novela que habría puesto fin a su frustración literaria luego de los repetidos rechazos a su primer libro. Esta inclusión metaficticia tal vez no haya sido una buena elección, puesto que la poética no ilustra tanto los méritos del libro como hace evidente sus debilidades. Leemos que se busca "una sintaxis que se vulnere sin gratuidad, sólo tácitamente y desde dentro", y encontramos que hay gratuidad sintáctica en pasajes como estos: "Pero es que: nada podía hacer (concluyó)", "Mauricio, el 15 años mayor, el dionisiaco: y no hay nada: no brota dolor alguno", "Y: que las fotos no existen". Este uso de los dos puntos, que parece querer homenajear el estilo de Daniel Sada, luce injustificado y suele ser irritante: le pone piedras a la prosa. En favor de la novela debe decirse que no es esta su sintaxis predominante. El autor, además, se aventura a inventar adverbios, y no siempre sale bien parado ("Jaquecamente"). Esta audacia, por fortuna, tampoco es frecuente.
Leemos que se pretende "un libro áspero, que lacere y perturbe, que tense las palabras no con el estruendo del amarillismo fácil, sino a partir del asedio de una violencia interior, solapada". Es verdad que uno de los aciertos de esta obra que aborda la violencia social es no limitarse a describirla sino que también la busca dentro de su protagonista, que aparentemente es solo su víctima. La violencia, no como el verdugo de la sociedad, sino como el cáncer incrustado en su tuétano. Sin asumirse plenamente como machista, homofóbico, clasista, Emarvi participa de estas taras. No solo actúa por omisión, sino también activamente propagando esa discriminación que conduce a la violencia. Sin embargo, la violencia atribuida al protagonista no siempre resulta verosímil. Ejemplo de ello es el episodio en que Emarvi se porta como un canalla con Rosaura, la mujer de su amigo Esteban, a la que ha hecho su amante. Ese ataque de furia parece inmotivado y no concuerda con la configuración del personaje, un tipo más impasible que abyecto, más pasivo que agresivo. El episodio suena a gesto impostado, a intervención del autor para mostrar esa violencia subrepticia.
Uno percibe que la novela se queda corta en su intención de lacerar y perturbar al lector. Es el caso del triste destino del hijo de Emarvi, que no llega a afectarnos como el autor desearía porque la relación paternofilial antes de los aciagos sucesos nos es presentada con avaricia. Pese al lazo de sangre, el lector no logra establecer un vínculo emocional fuerte entre ambos personajes, pues apenas los ha visto interactuar. El dolor de Emarvi expresado en un pasaje retórico no consigue suplir esa carencia. También la culpa se nos presenta más de forma retórica que desgarrada y sincera. "La culpa es una pasión narcisista. Es como si el mundo se estuviera destruyendo no allá lejos, no allá afuera sino desde mi adentro…". No vemos la culpa: nos la dicen, nos la imponen; el argumento, además, no permite dilucidar si en verdad existe una culpa incontrovertible que purgar.
La dimensión metaliteraria de Cualquier cadáver no implica, como se ha visto, que la obra se convierta en un ejercicio onanista que solo parlotee sobre libros. Es una novela ambiciosa no solo por sus recursos técnicos, sino porque le da a los conflictos que asume un alcance amplio y busca desgranarlos sin maniqueísmo ni conclusiones fáciles. La ambición, sin embargo, se ve restringida por los insuficiencias anotadas y queda por debajo de sus fines.