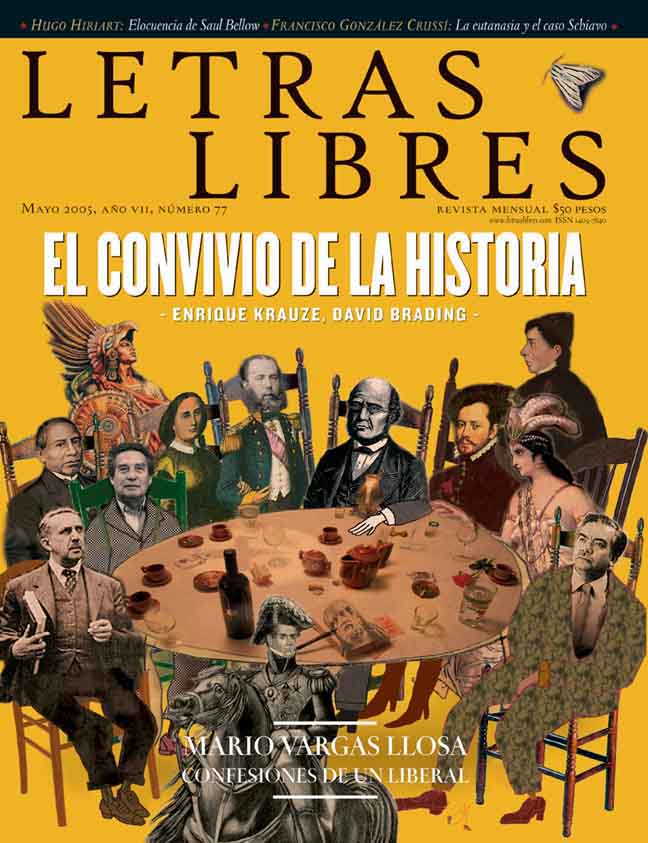Un momento helado en Inmigración del aeropuerto JFK, en Nueva York. Escanean mi pasaporte británico, el oficial escudriña la pantalla de su computadora con gesto preocupado y me pide cortésmente que vaya al cuarto de atrás. Me sumo a lo que parecen cien coreanos y una miscelánea de potenciales personae non gratae. Un francés está siendo interrogado ruidosamente por un oficial de inmigración en un escritorio alto. El oficial es una versión fea, estragada por el acné, de Jim Carrey; el francés se ve ridículo: jeans rematados con peluche, morral de parches de piel, pelo hasta el hombro. Francamente, yo no intentaría ingresar a Legolandia viéndome así —y menos después del 11/9.
“Usted dice que es profesor de filosofía”, insinúa el oficial, “en Grenoble, pero parece visitarnos muy seguido”.
“Oui, como dije, tengo una novia.”
“Ajá, ya lo sé, en Manhattan, y de aquí entra y sale como un yo-yo. Aquí hay sellos”, peina el pasaporte francés, “por cada mes del año pasado”. El francés se alza de hombros: “Es mi novia.”
“Da igual”, el oficial se aburre de repente, sella el pasaporte y me hace una seña. “Bien, señor Self, ¿no hay algo sobre usted que no nos esté diciendo?”
“Este…”, las palabras parecen surgir de un antro oscuro, “tal vez hay uno o dos asuntos insignificantes sobre drogas, hace siglos en realidad.”
“Lo tenemos que deportar, no puede entrar con una forma de exención de visa si ha tenido condenas por narcóticos. Tiene que regresar a Londres y tramitar su visa desde ahí.”
Mi corazón se acelera y se calma. “Oficial”, le digo, “¿serviría de algo si le digo que soy un ciudadano estadounidense?”
Jim Carrey me estudia resueltamente: “¿Qué le hace pensar eso?”
Le digo que mi madre fue ciudadana, nacida en 1922 en Columbus, Ohio, y que ella me registró, cuando nací, en la embajada estadounidense de Londres. Carrey dice que va a confirmar esa información y me manda de vuelta a los asientos atornillados.
En las siguientes dos horas todos los coreanos y algunos africanos con cicatrices impresionantes son admitidos en la Tierra de la Libertad. Sólo quedamos una llorosa familia alemana, consistente en padres mayores y una hija adulta, y yo. Al parecer, el paterfamilias no obtuvo un sello de salida cuando se fue, en 1987. Jim Carrey y yo hemos trabado relaciones, compartimos mentas y escuchamos Kind of Blue, de Miles Davis, en su computadora. Finalmente me pide que lo siga y me guía por una conejera de oficinas.
“Te estoy llevando de regreso”, me confía, “porque hemos decidido admitirte, pero vamos a deportar a los alemanes y…”, hace una pausa significativa, “no quiero perturbarlos más de lo necesario.”
En la última oficina se sienta un hombre más viejo y más pesado, con un bigote estricto y pelo como limaduras de fierro. La bandera de las barras y las estrellas luce lacia en el asta junto a su escritorio. Levanta la mirada de mi pasaporte cuando Jim y yo entramos. “Entonces, Mister Self”, me pregunta sin preámbulo, “¿qué cree que es usted exactamente?”
“Um, bueno, supongo que un ciudadano dual”. Respira pesadamente: “Mister Self, he sido oficial de migración por 35 años y déjeme decirle algo: o son peras o son manzanas.” Hace una pausa, permitiendo que este momento frutal penda entre nosotros. “No me interesa si decide vivir en Londres. Ni siquiera me importa si viaja con un pasaporte británico, pero déjeme decirle esto”, su voz comienza a vibrar con emoción, “¡cuando usted viene a los Estados Unidos de América usted es un ciudadano estadounidense!” Me pongo firmes, el Himno de Batalla de la República colma mi oído interno mientras circulo hábilmente por el Lincoln Memorial con mi carromato, salgo y marcho hacia delante para recibir el Pulitzer. “¡Sir, yes sir!”, ladro. Cuando salimos, Jim Carrey me da mi pasaporte británico:
“Ni siquiera quiero tocar esto”, su voz también se ahoga en patriotismo, “porque me ofende verte viajar con tal documento.”
Ahora, unos meses después, soy el orgulloso dueño de un pasaporte estadounidense, y de entrada me siento bastante extraño. A decir verdad, nunca he creído que mi nacionalidad me defina más que mi talla de zapatos (mucho menos con pie chico), pero desde que actualicé mi gringuez he invertido una buena cantidad de tiempo en reflexionar si me siento estadounidense, inglés o europeo —o cualquier cosa. ¿Soy de hecho un ciudadano de la vasta Oceanía que se extiende desde Brest-Litovsk hasta Honolulú? Pero, considerándolo, sopesando los factores geopolíticos, históricos y culturales, he caído en la cuenta de que tener dos pasaportes significa una cosa, solamente una cosa: filas más cortas para embarcar, en cualquier lado del Atlántico. No soy ni pera ni manzana, sino una cáscara de plátano deslizándose a través de Inmigración. –
LO MÁS LEÍDO
— Traducción de Julio Trujillo