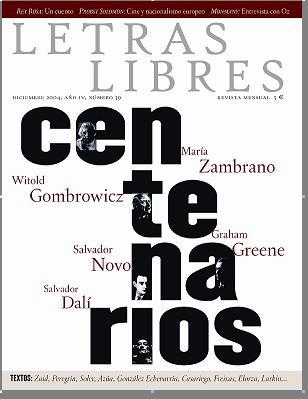Jean Hatzfeld, Una temporada de machetes, Anagrama, Barcelona, 2004, 287 pp.
Cuando en los años sesenta el psicólogo Stanley Milgram comenzó a estudiar el comportamiento humano en condiciones de dominación por una autoridad legítima o ilegítima, habían pasado más de 25 años del Holocausto y faltaban aún más de 25 para que se desatara el genocidio en Ruanda que acabó con la vida de ochocientos mil tutsis, dos hechos tan dispares y tan ajenos uno de otro que sorprende verlos hermanados por su objetivo común: el exterminio.
Los experimentos de Milgram consistían en hacer creer a un grupo de voluntarios que estaban participando en un estudio sobre la memoria y el aprendizaje, cuando en realidad lo hacían sobre la obediencia. Alentados a infringir dolor a través de descargas eléctricas —ficticias, aunque ellos lo desconocían: pensaban que eran reales— provocadas en otros voluntarios si éstos no respondían correctamente a una serie de preguntas, un 62% alcanzó cuotas de obediencia absoluta. En favor de un hipotético “bien” del estudio en el que creían estar participando y siguiendo las “órdenes” de la autoridad —los científicos—, este alto porcentaje de voluntarios prefería causar descargas eléctricas aunque eso supusiera infringir dolor a otros, en vez de renunciar a provocarlas. En otras palabras, podrían ser capaces de matar a su propia familia si así se vieran obligados a hacerlo por una autoridad a la que se creía debían anteponer cualquier interés.
No es este el lugar para tratar la vieja polémica filosófica sobre la maldad o la bondad del hombre, sobre si éste es de naturaleza perversa o es el entorno social quien así lo hace. Tampoco es algo que ha querido hacer Jean Hatzfeld, corresponsal en África del diario francés Libération, que viajó a Ruanda para entrevistar, primero, a los supervivientes de aquel genocidio al que el mundo dio la espalda, entrevistas de las que surgió el libro Dans le nu de la vie. Récits des marais rwandais y, un par de años después, a los verdugos, conversaciones de las que surgió Una temporada de machetes.
El trabajo de Hatzfeld, libro coral, testimonio periodístico basado en la conversación con los protagonistas directos del hecho, cuya edición y montaje resulta exquisito —guarda similitudes con Partes de Guerra (Numa, 2001) de Speranza y Cittadini—, se limita aparentemente a conversar con los verdugos para permitir al lector conocer de primera mano lo que pasa por la cabeza de esos hombres de quienes se puede pensar que pertenecen a otra especie que no es la nuestra. Pero una Temporada de machetes es más que eso. Es casi un reportaje escrito por los asesinos y redactado por un avezado periodista que en la medida de lo posible guarda la distancia necesaria obligada por la profesión: más que enjuiciar, Hatzfeld permite que una docena de convictos hutus que participaron en las matanzas de tutsis muy cerca de Nyamata, epicentro del genocidio, recuerden lo que sucedió, cómo es que todo se desencadenó.
Este libro, mezcla de géneros periodísticos, no trata un evento aislado. Es, en todo caso, un retrato sobre la condición humana, sobre hombres y mujeres que pertenecen a nuestra misma especie; es un retrato sobre nosotros y sobre nuestros límites: por eso es tan valioso. En realidad no hay nada por decir de este libro que no lo diga el libro en sí. En la contraportada se cita a Susan Sontag: “Todo el mundo debería leer este libro”. Falta añadir, “Todo el mundo debería tener cuidado de sí mismo; y ante todo, de aquellos a quienes cree cumplir. La locura es una arma contagiosa”.
Pese a que su “trabajo” durante una temporada consistió en perseguir y matar con el machete en la mano a sus hermanos tutsis, los hutus vivieron aquello como una obligación cotidiana que encontraban “más agradable”, “más divertida” —en palabras suyas— que trabajar la tierra, que era lo que hacían cuando no se “entretenían” en las praderas y en los pantanos cortando cabezas, humillando a los desangrados y arrebatándoles sus pertenencias. Sorprende la distancia que encuentran estos asesinos en aquellos hechos y sorprende aún más lo familiar que les resulta hablar de ello, como si sintieran incluso nostalgia de aquellos años de bonanza, como un colegial se referiría a sus amores de juventud: “Al principio, [matar] era una actividad menos repetida que la de la siembra; nos alegraba la vida, por decirlo de alguna manera”; “cuanto más matábamos más nos engolosinábamos con matar”; “todo mundo se sentía solidario de esas matanzas que daban que ganar”; “matar era una actividad más brusca [que la siembra], pero más gratificante”; “por las noches, después de las matanzas, volvernos a encontrar nos traía alegría […], compartíamos las bebidas, comíamos. No llevábamos ya la cuenta de lo que habíamos matado, sino de cuánto nos iba a rendir. Las matanzas nos ponían charlatanes y glotones”.
Hay quienes subrayan los libros para regresar a ellos más tarde, y revisar aquellas ideas, frases, conjeturas que se han encontrado dignas de resaltar, de volver a pensar. Una temporada de machetes es de esos libros en los que habría que subrayarlo absolutamente todo, pero especialmente es de esos libros de los que uno “sale” siendo otro, de los que uno debe curarse para evitar encontrar naturales palabras como las de Pancrace, otro de los engolosinados verdugos: “En las matanzas de esta categoría, matas a la vecina tutsi con la que oías la radio; o a la mujer buena que te ponía plantas medicinales en las llagas; o a tu hermana, que estaba casada con un tutsi. O, en el caso de algunos con mala suerte, a la propia esposa tutsi y a los niños, porque todo el mundo lo pide”. Lo dice alguien que lo hizo. Lo dice alguien a quien, sin embargo, por alguna extraña similitud y algún resquicio de semejanza siniestro, seguimos llamando humano. –
Periodista y escritor, autor de la novela "La vida frágil de Annette Blanche", y del libro de relatos "Alguien se lo tiene que decir".