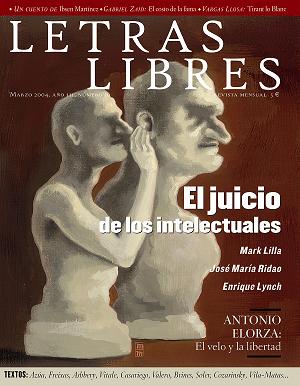En el imaginario de nuestra civilización, los textos perdidos o destruidos juegan un papel esencial, ya sean las Tablas de la Ley rotas por Moisés en su cólera contra los adoradores del Becerro de Oro, ya sea la maleta de Walter Benjamin extraviada tras su suicidio en Port-Bou, ya sea la gran pira apocalíptica de Auto de fe de Canetti, o bien los cientos de miles de cartas, documentos, bibliotecas enteras o manuscritos desaparecidos a raíz de exterminios lo mismo culturales que humanos, como el que tuvo lugar durante el Holocausto. En este sentido, todo el enigma de la obra devorada por las catástrofes de su propio tiempo, por el odio y el genocidio, parece concentrarse en nuestra época en figuras legendarias como la del escritor, dibujante y pintor polaco Bruno Schulz (Drohobycz, Galitzia, 1892-1942). Considerado como uno de los más grandes escritores en lengua polaca, Schulz formaría junto a su gran defensor y mentor en vida, S. I. Witkiewicz (Witkacy), que se suicidó en septiembre de 1939, a la entrada del Ejército Rojo en Polonia, y su amigo Witold Gombrowicz, con el que mantendría encendidas pero cómplices polémicas, el más famoso e internacional triunvirato de su época (“los tres mosqueteros de la vanguardia polaca de entreguerras”, como los nombró el propio Gombrowicz).
La trágica muerte de Schulz, de un tiro en la nuca efectuado en plena calle por un oficial de las ss, se convirtió en todo un símbolo, lo mismo que la misteriosa desaparición de su manuscrito El Mesías, que aquellos días estaba escribiendo y que probablemente se hallaba ya finalizado. Para aumentar el dramatismo del hecho, se da el caso de que el asesinato de Schulz, aun inscribiéndose en las habituales “acciones” de terror que los nazis desataban de vez en cuando por la ciudad, tenía un componente más salvaje si cabe: no fue más que un ajuste de cuentas entre pistoleros. Un oficial había hecho matar al judío “particular” de otro oficial unos días antes, y éste último se vengó de él al ver pasar a Schulz por la calle. “He matado a tu judío”, le dijo.
Ese 19 de noviembre, Schulz se estaba preparando para escapar de Drohobycz con papeles falsos y con la ayuda económica de algunos amigos. Hacia las once de la mañana se dirigió a la Judenrat para recoger su ración de alimentos. Yendo por la calle con el pan del día recogido, coincidió con una “acción salvaje” desatada contra los judíos, y Karl Günter, antagonista del capitán Landau, le descerrajó un tiro, dejándolo tirado en plena calle. Porque hay que decir que Schulz se había convertido en eso, en un “esclavo artístico”, un pintor de uso privado, que Landau “adquirió” para la decoración de su casa, en concreto para pintar las paredes de la habitación de su hijo. La conversación posterior entre los asesinos es de una brutalidad digna de las peores pesadillas de un infierno que, demoníacamente, ha tomado los tintes de la vida común y terrestre: “¿Quién acabará ahora las pinturas?”, le increpa uno. “¡Mira quién lo dice! Yo tendré que dormir en el suelo, a ver quién me hace ahora la cama”.
Se da el caso, en toda la cadena de casualidades y resurrecciones constantes que periódicamente se producen en torno a la leyenda de Schulz, y en concreto en torno a las obras salidas un día de su mano y luego perdidas, que en 2001 aquellas pinturas realizadas para el hijo del nazi que “lo protegía” aparecieron, fantasmalmente recuperadas, bajo una capa de pintura rosa, en la despensa ucraniana de una casa que había pertenecido a un miembro ya retirado del Partido Comunista… En unos meses, las pinturas volvieron a desaparecer de su escenario original: arrancadas de las paredes, se comprobó que habían sido trasladadas a Israel. Como es de suponer, el debate sobre la pertenencia “moral” del legado de los judíos orientales desaparecido durante el Holocausto estalló inmediatamente y afectó a todos: a los polacos, que las reclamaron para completar de forma coherente el conjunto de trescientas obras de Schulz que actualmente se hallan en el Museo de Varsovia; a los ucranianos, ya que Drohobycz se encuentra en su territorio geográfico y nacional, y ya que Schulz a fin de cuentas nació, trabajó, vivió y murió en el mismo lugar; y, por fin, a los israelíes (en concreto, al Yad Vashem, el museo y centro de estudios dedicado a la memoria del Holocausto), que afirmaban ser los únicos depositarios legítimos de todas las obras provenientes de aquella inmensa tragedia sucedida en suelo europeo.
En el fascinante reportaje y relato de recuerdos personales que realizó por los vastos territorios de la Unión Soviética, Imperio (Anagrama, 1993), Ryszard Kapuscinski finalizaba con una visita realizada a Drohobycz, la pequeña ciudad de Bruno Schulz, de donde salió en contadas ocasiones para volver siempre a ella, a ese magnético claustro familiar del que parecía imposible, por diversas circunstancias, siempre, misteriosamente, separarse. Tras tomar un tren de cercanías en Kiev, actualmente capital de Ucrania y antigua capital de la extinta y mil veces recompuesta Galitzia, Kapuscinski llega por fin a ese claustro del que Schulz, desde niño, siempre intentó salvarse. “La vida del gran Schulz —escribe Kapuscinski— transcurrió en el marco de esta pequeña ciudad, incluso en el minúsculo triángulo que cierran las calles Florianska, Zielona y la plazoleta de la panadería. Hoy, la gente puede atravesar este trayecto en escasos minutos, no sin dejar de reflexionar sobre el misterio de la imaginación tan extraordinaria de Schulz […] Esta bella ciudad descubrió una sola vez sus asombrosos secretos: una sola vez y sólo a Bruno Schulz”.
Figura mítica cada vez más recuperada y reivindicada, en esos cánones cambiantes que evolucionan y se desplazan sin cesar con los gustos y tendencias de cada época y que ahora mismo lo sitúan, de pleno derecho, junto a otros grandes del siglo XX como Kafka, Nabokov, Pessoa, Musil o Robert Walser, Schulz pasaría a convertirse en un auténtico enigma literario sin resolver, y así lo testimonian varias novelas de nuestros días que lo tienen como protagonista absoluto. Una recuperación y un mito que no sólo tienen mucho que ver con el carácter metafísico, grotesco y enigmático, absolutamente singular, de su obra, tanto de la literaria como de la pictórica —carácter que lo emparienta con artistas como Goya, Alfred Kubin o Egon Schiele, y con todos los expresionistas en general—, sino también con ese abrupto fin, de una gran y extrema violencia, de una crueldad absurda y abismal, que sufrió este maestro de la transfiguración metafórica y la prosa visionaria. Por último, tiene que ver, en una gran e importante medida, con la misteriosa desaparición de la última obra que había escrito Schulz, El Mesías, que se sabía que tenía con él en aquellos últimos días y de la que se perdió la pista por completo. De El Mesías se ha llegado a decir de todo: que seguía durmiendo el sueño de la posteridad ignorada en algún cajón de una cómoda de Drohobycz, donde habría sido depositado para salvarse, hasta que fue exterminado y quemado junto al posible poseedor que lo transportaba con él; o bien que se encuentra en algún lugar de Rusia, o incluso en los inmensos archivos de la KGB.
Pocos escritores de ese siglo recién acabado han concentrado tanta atención y fascinación para “provocar” nuevas obras de creación como este fantástico, inclasificable y perturbador “Kafka de la provincia polaca”, como ha sido llamado en muchas ocasiones. Ahí estarían las novelas de la escritora judía ruso-americana Cynthia Ozick (El Mesías de Estocolmo, Montesinos, 1989), la del israelí David Grossman (Véase: amor, Tusquets, 1993), o la última de todas, la del italiano Ugo Riccarelli (Un hombre que acaso se llamaba Schulz, Maeva, 2000, con prólogo de Antonio Tabucchi). Por su parte, la referencia a Schulz en libros y autores de renombre de nuestros días será constante: ahí estaría la amigable e ilustradora conversación en torno a su figura mantenida entre dos gigantes de la literatura, Isaac Bashevis Singer, nacido como Schulz en Polonia, y Philip Roth, contenida en el libro de este último aparecido recientemente en España: El oficio: un escritor, sus colegas y sus obras (Seix Barral, 2003). O si no, la introducción a su obra completa en inglés que le dedicó John Updike, recogida en Hugging the Shore. Essays and Criticism (Polish Metamorphoses). O los diversos y penetrantes ensayos que el excelente crítico John Bayley, especialista en literaturas eslavas, escribiría para The New York Review of Books en los ochenta. Por su parte, la ciudad fronteriza de Trieste dedicaría en el otoño de 2000 un importante congreso a su obra, con el título de Bruno Schulz: El poeta sumergido. Igualmente, el célebre dramaturgo polaco Tadeusz Kantor se inspiraría en él y en uno de sus mejores y más impresionantes relatos, “El jubilado”, para montar la obra Clase muerta, con sus decrépitos y envejecidos alumnos. En ese relato, un anciano funcionario, ya retirado, regresa humildemente a los bancos escolares con la intención de volver a aprender todo de nuevo.
Del mismo modo, una joven escritora y periodista polaca, Agata Tuszynska, se lanzaría hace unos pocos años a buscar las huellas de un mundo desaparecido, el de las comunidades judías de la Europa oriental, exterminadas a raíz de la Segunda Guerra Mundial, publicando un excelente reportaje literario: Los discípulos de Schulz (Les disciples de Schulz, Les Éditions Noir sur Blanc, 2001). Su viaje se cerraba con una sombría constatación: de los quince mil judíos aproximadamente que vivían en Drohobycz antes de la guerra, actualmente no quedan más que nueve… De sus dos sinagogas (parece ser que una era la más grande de la Polonia anterior a la guerra), una fue convertida en almacén de muebles durante la época soviética y otra en gimnasio. Tuszynska mantendría una emocionada conversación, no exenta de numerosas anécdotas y recuerdos plagados de humor, con dos antiguos alumnos, discípulos de Schulz en sus tiempos de profesor de dibujo en el liceo local: Alfred (Fedrek) Schreyer y Abraham Schwartz. Entre los muchos episodios divertidos (raros en aquel siniestro periodo) que recordaban en torno a su añorado y excéntrico profesor provinciano, que de vez en cuando interrumpía sus lecciones de dibujo para comenzar a contarles maravillosas historias y cuentos fantásticos, está uno que tiene que ver con la breve ocupación soviética que tuvo lugar en la ciudad, entre el 17 de septiembre de 1939 y el 1 de julio de 1941, cuando sería de nuevo tomada por los nazis. Con motivo del aniversario de la Revolución de Octubre, a Bruno Schulz, afamado pintor local, le fue encomendado efectuar tres enormes retratos, del siniestro canon de la época: uno era del inevitable Stalin, otro de Lenin y otro de Marx o Engels. Todos debían colgar desde lo alto del ayuntamiento, en esa Plaza Mayor inmortalizada en tantos relatos de Schulz, que pasó toda su vida precisamente mitificando y eternizando su pequeño y humilde Drohobycz, aunque los habitantes de sus días y sus tristes penurias como enseñante lo ignoraran. Tras haber finalizado su trabajo y después de la manifestación correspondiente, una copiosa lluvia cayó sobre el lugar, convirtiendo los retratos en horrorosos e irreconocibles pintarrajos. Schulz comentaría entonces con ironía: “Es la primera vez que no experimento ningún pesar por ver destruida mi obra”.
En lo que a nosotros y a nuestra geografía respecta, acaban de aparecer traducidas al español por Jorge Segovia y Violetta Beck dos nuevas versiones en la editorial Maldoror de las que son sus dos grandes y únicas obras maestras dejadas en vida: El sanatorio de la clepsidra (que va acompañada de un magnífico prólogo introductorio de uno de los máximos especialistas y difusores de su obra desde el fin de la guerra, Arthur Sandauer) y Las tiendas de canela fina. Hace unos años, igualmente, tuvo lugar la edición de la Obra completa de este autor en Siruela, con una traducción y un clarividente prólogo introductorio de Juan Carlos Vidal, uno de los mejores conocedores de la literatura polaca que hay en nuestro país.

A los dos libros actuales hay que añadir un estudio de su obra y biografía, escogiendo los principales y más recurrentes motivos de la fabulación o “mitificación de la realidad” (como él mismo la llamaba) schulziana, realizado por Jerzy Jarzebski (Schulz) y aparecido también en Maldoror. Esta oportuna recuperación se completa, en la misma editorial, con un insustituible volumen ilustrado, nunca aparecido en nuestro país con anterioridad, que es el magistral ciclo de dibujos compuestos por Schulz en 1924 (El libro idólatra), con un espléndido prólogo, como siempre, del que es considerado hoy día como su máximo especialista y recopilador de inéditos: Jerzy Ficowski. En una carta dirigida en 1935 a Stanislaw Ignacy Witkiewicz, uno de aquellos brillantes representantes de la vanguardia histórica polaca, Bruno Schulz le dirá: “Mis inicios como dibujante se pierden en una bruma mitológica. Aún no sabía hablar cuando ya llenaba todos los papeles y márgenes de los periódicos con garabatos”. Por su parte, en otro de sus más conocidos relatos titulado “La época genial”, dedicado a exaltar la infancia (“nuestra gran época, la época genial de nuestra vida”) como germen (“raíces del espíritu individual que se pierden en un mítico bosque virgen”) y máximo impulso creativo para el resto de la existencia de un artista, añadirá: “¡Ah, esos dibujos luminosos creciendo, esos colores transparentes! […] ¿Por qué los malgasté entonces en la despreocupación de la abundancia con una impensable ligereza? Permitía a los vecinos revolver y saquear los montones de dibujos. Se llevaban pilas enteras ¿En qué casas pararán, en qué basureros vagabundearán?” Como se puede observar, desde siempre, premonitoriamente, en todas las narraciones de Schulz, ya pendió fatalmente la sombra oscura y angustiosa de la desaparición, de la pérdida irremediable de obras un día existentes (“empecé a delirar confusamente y sin sentido, rodeado de sufrimiento, con una pena inconsolable, por el viejo Libro perdido”, dirá en su relato “El libro”). Un “libro”, en el caso de El libro idólatra, del que se ignora si en su día iba acompañado por una narración complementaria. En él aparecían como protagonistas fijos mujeres o “diosas” dominadoras y altivas junto a hombres o gnomos adoradores, macrocéfalos y semimonstruosos. Unos hombres que, sometidos, pisoteados y con torvas miradas alienadas, se arrastraban humillados ante ellas, aquellas inalcanzables presencias femeninas, una constante, de tintes inequívocamente masoquistas, de la figuración artística de la obra de Schulz, “cuyo escabroso tema —como dice Ficowski— sólo podía conmocionar a los fariseos provincianos, constituyendo, a sus ojos, una verdadera provocación”. Según cuenta también Ficowski, a los muchachos, alumnos de su taller de trabajos manuales, que lo ayudaban en la reproducción de los grabados y en la distribución de los cartapacios destinados a su venta, en unos momentos difíciles de la economía familiar, antes de llegar a tener su plaza fija como profesor, Schulz, para evitar escandalizarlos, les contó que se trataba de “ilustraciones para La Venus de las pieles“, la célebre obra del también galitziano Sacher-Masoch, el autor que daría nombre a la perversión sexual, el masoquismo, con la que siempre se asoció el torturado imaginario sexual de Schulz.
En una ocasión, Joseph Roth, otro de los famosos y geniales galitzianos literarios, explicó lo que significaba no sólo ser judío en aquellos días, sino serlo y pertenecer a una región remota como la de Schulz y él. Serlo entre otros que siempre, inevitablemente, estarían situados más hacia Occidente que ellos mismos, discurso amargo e irónico que luego culminaría en su obra Judíos errantes: “Cuanto más occidental es el lugar de nacimiento de un judío a más judíos mira por encima del hombro. El judío de Frankfurt menosprecia al judío de Berlín, el judío de Berlín al de Viena; el judío de Viena al de Varsovia. Luego, de mucho más allá, vienen aún los judíos de Galitzia, que todo el resto mira por encima del hombro. Es ahí de donde vengo, yo, el último de los judíos”. Sometida a los más caprichosos vaivenes de la historia, rehén y botín permanente en las sucesivas reparticiones territoriales de las que fue víctima a lo largo del siglo XX, Galitzia, y con ella el Drohobycz mítico de Schulz, situado al pie de los Cárpatos, junto a Lvov, sería primero austrohúngara, luego polaca, soviética y más tarde, ya en nuestros días, ucraniana. Situada fatalmente en tierras fronterizas, arrollada por unos y otros, como se verá en la novela o transfiguración biográfica del personaje de Bruno Schulz escrita por Riccarelli (“somos un felpudo frente a las botas fangosas de la Historia”, se dirá en su obra), Galitzia es a la vez, o fundamentalmente, la privilegiada cuna literaria de algunos de los mejores escritores del pasado y tormentoso siglo XX, en su mayor parte judíos: Bruno Schulz, Joseph Roth, Manès Sperber, Soma Morgenstern o Andrzej Kúsniewicz. Tierra, además, originaria de gran número de familias judías emigradas a los Estados Unidos, como cuenta el monumental libro de Irving Howe World of our Fathers. The Journey of The East European Jews to America (1976), entre ellas la de ese magnífico escritor que es Henry Roth.
Galitzia sería, de 1772 a 1918, durante apenas un siglo y medio, el más grande Estado de la corona habsbúrguica, en el linde nordeste de la monarquía austrohúngara. Dentro de sus 78.500 kilómetros cuadrados de fronteras, fijadas tras el Congreso de Viena, estaban las tierras bajas de la Galitzia del Norte, las altas montañas de los Tatras, la cadena intermedia de los Cárpatos y, en la región en la que había crecido Schulz, bosques inmensos, así como la llanura y la zona pantanosa de Podolia, de la que se habla en La marcha Radetzky. La ocupación de Galitzia por parte de los austriacos puso de manifiesto por primera vez en aquella Austria nueva, de forma palmaria, un particularismo notorio que atañía a “la cuestión judía” del inmenso Imperio europeo. En aquellos tiempos, vivían en Galitzia unos doscientos mil judíos, y aunque Francisco José no fuera “especialmente filosemita” (como dirá David Bronsen en su biografía Joseph Roth) sí contemplaba, en cambio, incluir a los judíos en todos sus proyectos de reforma. La riqueza de la zona, escasamente industrial, estaba basada en los cereales, la madera, la sal y en ese petróleo milagroso que durante unos años (como narra igualmente el libro de Jerzy Jarzebski) fue causa del desmesurado crecimiento y de la “voracidad” comercial arrasadora que provocaría la ruina de muchas familias y que acabaría con tiendas de telas a la antigua como la del padre de Bruno Schulz, ese personaje alucinado, centro mítico, excéntrico, discurseador solemne e imparable, soñador y demiurgo fantasioso en lucha permanente contra el aburrimiento y la grisura de los días provincianos, y figura sobre la que gira casi de manera absoluta toda la construcción literaria de Schulz.
Es de imaginar las dantescas proporciones que alcanzaría la destrucción de las comunidades judías en esta zona, exterminadas, arrancadas de raíz en sus shtetls o, más o menos asimiladas, como era el caso de la familia de Schulz, en pequeñas ciudades provincianas como Drohobycz. Un símbolo de esas tremendas tragedias individuales y colectivas, culturales o puramente humanas, lo hallamos en el impresionante libro en el que Jerzy Ficowski recogería la correspondencia de Schulz, en su mayor parte perdida por los sangrientos avatares deparados a sus depositarios, así como sus trabajos críticos (Correspondance et essais critiques, Éditions Denoël, 1991). El exterminio tanto de personas como de obras que planea en esas páginas, recogidas o comentadas lacónicamente por Ficowski al anotar su dramática ausencia, es total, arrasador. La correspondencia en el caso de Schulz, cuya vida giraba obsesiva y totalmente en torno al “arte”, representaba una auténtica “autobiografía fragmentaria” (como la llamará Ficowski) no menos valiosa e insustituible que el resto de su obra. En ocasiones, Schulz relataba cuentos o fábulas enteras a sus amigos, hoy ya perdidos, en las cartas abundantes que les enviaba. Abundantes, dado el encierro y el aislamiento provinciano que le condenaba a una irremediable incomunicación intelectual y artística, y que él tanto ansió romper siempre. Por ejemplo, de las numerosas cartas que le envió a Witkiewicz, la mayoría resultaron quemadas durante el asedio y bombardeo de Varsovia por parte de los nazis. Tan sólo se lograría salvar una de la destrucción. De las numerosas cartas que igualmente le escribió a Gombrowicz, la mayoría desaparecieron durante la guerra. En lo que respecta a la correspondencia enviada a una pareja de amigos, de los más cercanos que Schulz tuvo en los últimos tiempos, Anna Plockier y Marek Zwillich, asesinados por la milicia ucraniana nazi el 27 de noviembre de 1941, en un bosque cercano a Truskawic, en los alrededores de Drohobycz —cosa que sumiría en una profunda depresión a Schulz—, se logró recuperar milagrosamente casi la totalidad de las cartas, al ser rescatadas por un amigo común que corrió a salvarlas en el último momento.
Por su parte, para cerrar las fatales casualidades que siempre han rodeado el destino de este escritor, Wladyslaw Riff, amigo de juventud, de esos amigos y confidentes siempre soñados por Schulz, con quien compartía “las aventuras de los descubrimientos”, moriría joven, en un sanatorio de tuberculosos en Zakopane, en 1927. Riff era el depositario de una abundante correspondencia que Schulz le había ido mandando desde Drohobycz. En ella, y siguiendo sus esencias literarias más reconocibles, aquél le narraba largas y muy elaboradas fábulas a su amigo convaleciente. En algunas de estas cartas, y en medio de ese ámbito surreal y grotesco tan característico de su autor, el hotel de reposo o balneario se metamorfoseaba en un barco, y los huéspedes tenían el papel de tripulación marinera, a las órdenes de un capitán ficticio. Al fallecimiento de Riff, las enfermeras que se encargaban de desinfectar y esterilizar las habitaciones, en un exceso de celo profesional, quemaron todas las cartas de Schulz, así como los manuscritos inéditos del desafortunado joven escritor, que tanto prometía, según los que le conocieron, y del que no quedaría absolutamente ninguna huella… Por otra parte, al contrario que en el caso de las cartas que Kafka escribió a Milena, nunca podremos leer ninguna de las numerosas misivas de la única relación “formal” que Schulz tuvo en vida, y que duró tres años, con una joven de Varsovia, Józefina Szelinska, una judía convertida al cristianismo con la que traduciría conjuntamente, en 1935, El proceso de Kafka, y que logró salvarse del Holocausto. Para culminar la larga serie de avatares desgraciados que rodean la radical desaparición de escritos de Schulz, Ficowski citaba otro de los casos más llamativos: el de Maria Chasin, una conocida pianista de los años treinta y gran amiga suya. Al comienzo de la guerra, y justo antes de abandonar el país, enterró en el patio de su casa de Lodz las cartas que le había enviado Schulz. Curiosamente, en el momento urgente y apresurado de escoger, Maria, gran amiga también de Romain Rolland y de Barbusse, escogió quemar la correspondencia de aquellos dos y salvar tan sólo la de Schulz… Aun así, Ficowski cuenta que durante años se dedicó a remover el suelo de aquel famoso patio, sin encontrar nada. Quién sabe si El Mesías no reposa también en algún patio desconocido y alguien, algún día, al ir a plantar un hermoso macizo de flores, no verá surgir de entre ellas el bello vestigio de un pasado atormentado y perseguido durante tanto tiempo. ~