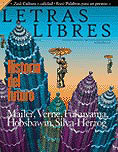—No, no es eso, ¿qué dice el texto? —pregunta el padre Gallegos. Está ante unos ocho alumnos, casi todos ellos ateos recalcitrantes, de izquierda, dos de ellos, cuando menos, de las juventudes comunistas. La escena se desarrolla en casa del padre, un departamento bonito que mira al Parque México, en la Condesa.
—El texto dice "la fe buscando entenderse a sí misma" —responde alguno de nosotros.
—Eso: San Anselmo no intenta una prueba de la existencia de Dios para persuadir al incrédulo, sino entender la fe, la creencia, que ya tiene. Fides quaerens intellectum. Parte de la fe.
Estamos estudiando el Proslogion de Anselmo de Canterbury, un opúsculo tan corto como brillante, no muy fácil de leer. En él se formula el famoso "argumento ontológico" para probar la existencia de Dios. El padre está estableciendo que este argumento le sirve al crédulo para entender mejor su creencia, y no para "demostrar" que Dios existe. Y yo estoy entendiendo, sin que el padre lo declare expresamente, que nos quiere indicar que "probar" la existencia de Dios es, por un lado, innecesario y, por otro, imposible. En suma, los caminos para que Dios llegue hasta nosotros no pasan por una demostración contundente. (Pronto nos dirá Gaos, en el seminario de Aristóteles, que si se lograra demostrar la existencia de Dios de manera innegable, lo primero que automáticamente desaparecería es la fe, que sería no sólo innecesaria, sino imposible, porque si demuestras que Dios existe, esta existencia se hace evidente, y lo evidente no se "cree", sino se "sabe", se "ve": es imposible "creer" que un triángulo tiene tres lados.)
Pero ¿qué estaba pasando ahí? Unos jóvenes ateos, medio marxistas, con su toque sartreano, y medio nada todavía, de la anticlerical Facultad de Filosofía y Letras de la unam, estamos "a los pies" (como se dice en inglés) de un cura examinando las pruebas de la existencia de Dios. Peor que eso, ya leímos algún catecismo católico y pronto empezaremos a estudiar la Suma contra gentiles de Santo Tomás. ¿Cómo es esto posible?, ¿qué hizo regresar a estos ateos vociferantes al catecismo? El milagro de docilidad sólo puede explicarse por la fascinación que ejercía sobre nosotros la personalidad del padre Gallegos Rocafull.
2
¿Cómo era el padre Gallegos?, ¿por qué fue tan persuasiva su figura?
Cuando entré en contacto con él, era un profesor poco conocido en la facultad, impartía sólo Filosofía de la Historia, los martes y jueves de 5 a 6, en un salón del segundo piso. Tomé la materia sin tener la menor idea de quién era él y muy vaga e incierta de qué era eso de "filosofía". Quería ser pintor y eso estudiaba en las mañanas; por las tardes huroneaba en la facultad tomando materias sueltas de historia del arte. Y elegí la materia más por "historia" que por "filosofía".
Gallegos daba así su clase: arrancaba proponiendo un tema a discusión, por ejemplo, "¿creen ustedes que hay eso que se llama 'progreso' en la historia?", y los alumnos íbamos desenvolviéndolo poco a poco, precisando las dificultades, discutiendo unos con otros y con él. Gallegos dirigía la discusión, la pautaba y afilaba, sobre todo con preguntas. Al final, resumía, sacaba conclusiones, dictaba bibliografía, y hasta la próxima.
Esas discusiones fueron decisivas para mí: en ellas descubrí el placer de la argumentación filosófica y también, cosa que ignoraba, que tenía cierta facilidad y disposición para ella. Así, poco a poco, por su seducción, fui abandonando la historia del arte y hasta la pintura, me matriculé en filosofía y la estudié por siete largos años. Ese fue el primer giro imprevisto de la partícula errabunda al entrar en el campo gravitacional del padre Gallegos. Luego vendrían otros, más pronunciados.
Una tarde, deseosos de seguir discutiendo algo, invitamos al padre a ir con nosotros al café de la Biblioteca Central, que quedaba a unos pasos. Aceptó. El procedimiento se generalizó: después de la clase, íbamos todos a tomar café con él. En la libertad del café, sin programas que cumplir, las conversaciones se hicieron, al mismo tiempo, más amplias (cubrían otros campos) y más personales (cada uno de nosotros planteaba sus curiosidades e inquietudes).
—No, eso no —amonestaba el padre Gallegos en el café—, ustedes quieren discutir la religión, pero no saben nada. Tendrían que informarse primero, estudiarla.
Y teníamos que aceptar nuestra ignorancia supina en la materia. Fue entonces cuando le propusimos que nos diera clases extracurriculares. Y aceptó. Por eso leímos el catecismo y estudiamos con él, en su casa, el Proslogion y algo de la Suma contra gentiles. Pero cuando Ricardo Guerra, que era secretario de la facultad (el director era Francisco Larroyo), se enteró del seminario, nos rogó que pasara a la facultad como materia. Aceptamos a regañadientes y otros estudiantes se sumaron a la lectura de Santo Tomás ya en la facultad. De esta manera el padre Gallegos se convirtió en un maestro prestigioso, conocido y buscado con avidez. Me gusta estimar que esta súbita y no buscada popularidad lo alegró al final de su vida, a él que, como se lee en sus memorias de guerra, tanto había sufrido la injusticia.
3
—No puedo creer en lo que no he visto —confiesa algún alumno.
Gallegos Rocafull ríe, se reía mucho, era cordial:
—Pero no, eso no, claro que puedes. ¿No crees que tus padres son tus padres y que naciste en tal y tal fecha? Lo crees, y sin haber visto nada de eso.
Chesterton emplea el mismo argumento al inicio de su autobiografía: "con esa reverencia y credulidad ciega que me son tan características, cuando del prestigio y de la tradición de mis mayores se trata, me he tragado —sin rechistar y casi supersticiosamente— un cuento que no fue posible comprobar", y procede a decir cuándo y dónde nació. Deliciosa ironía. La cito para decir que el padre Gallegos no era así, como Chesterton, festivo e irónico; él era un hombre sonriente y cordial, pero serio, intenso, y, aunque tenía sentido del humor, no era chistoso nunca.
La religiosidad del padre, me atrevo a pensar, era en todo caso, si de autores ingleses hablamos, más parecida a la de Graham Greene, por ejemplo. Es decir, dramática. Greene dice en alguna parte que el catolicismo "logra investir los actos humanos de una peculiar intensidad". En un mundo sin Dios no hay, por hipótesis, memoria perdurable, el acto humano pasa y se pierde en el tiempo, esto es, se trivializa. En el universo católico hay registro, memoria, el acto queda, y por eso se carga de una "peculiar" intensidad, de drama. El padre Gallegos, como puede verse en sus memorias, apreciaba tanto la vida individual como los grandes procesos históricos, bajo especie dramática. Hay lucha ahí, contienda, drama: las flaquezas humanas frente a la santidad de Dios, por ejemplo. Más cosas están en juego y los actos humanos no se trivializan, sino trascienden, repercuten, duran: en la energía de Dios nada se pierde, todo se transforma. La dimensión religiosa enriquece y dramatiza todo lo que toca. Esta idea, tan sencilla, lentamente aprendida, fue operativa en mi conversión posterior.
4
La visión dramática de Gallegos Rocafull se refleja en su predilección por el torrencial y apasionado Agustín sobre el arquitectónico y razonable Tomás de Aquino. A Agustín, como a Gallegos, le tocaron tiempos atroces, de guerras y grandes mutaciones históricas (la toma de Roma por los bárbaros, en un caso, la toma de Madrid por Franco y sus moros, en el otro) y los dos trataron desesperadamente de entenderlos cristianamente. Por eso no es extraño que las mejores lecciones del padre fueran, sin duda, las que consagró a exponer la Ciudad de Dios.
—Ustedes tienen en México una palabra que traduce muy bien lo que entiende Agustín por "cupiditas", es la palabra "avorazado" —explica el padre.
En efecto, "avorazado" no figura en el diccionario ni como "mejicanismo" y traduce el término agustiniano cubriendo sus matices: "deseo, avidez, codicia (de dinero), ambición (de poder)". Esta observación muestra una cualidad señalada del padre: su afición al lenguaje popular, su uso constante de refranes y dichos (no en balde José Bergamín, maestro en el uso literario del habla paremiológica, fue gran amigo suyo). En labios de Gallegos, la palabra "pueblo" sonaba fresca, grata y cálida. Un día, por ejemplo, citó, no podía ser menos en él, que era cordobés, una copla andaluza que habla de una paloma que murió de sed por no mancharse de lodo al beber en un charco y que terminaba cantando: "Qué paloma tan señora". Y el padre se reía repitiendo la moraleja, "qué paloma tan señora". Y era su propio caso, porque él también había preferido sufrir la injusticia a flaquear en sus convicciones.
—El mundo es como una melodía; Agustín, que era muy musical, hace el símil —comenta el padre—, va de algo a algo, su sentido está en su transcurrir. El mal aparece cuando, por "cupiditas", nos avorazamos por un trozo de melodía, desconectándolo de su principio y su fin. El mal es eso, melodía interrumpida (que pierde así su sentido).
El mal. La doctrina ontológica del mal de Agustín, a partir del análisis del "Yo Soy el que Soy", como "Yo Soy lo que Es", y que lo interpreta como vacío, hueco, mera ausencia, me fascinó. Era mi primera incursión en los laberintos de la metafísica, y estaba feliz. Hablaba de eso todo el día, se la explicaba a quien se dejaba (según ese principio de los jóvenes que dice "idea que no se conversa queda larvada y desaparece").
Una "novia" que por entonces tenía, hija de exiliados españoles de la guerra, atea y anticlerical furibunda, como solía ser el caso, veía con preocupación mi creciente interés en estas cosas, "¿qué, a poco te estás haciendo 'mocho'?" Esa palabra peyorativa, y misteriosa, que se emplea en México para la gente muy religiosa, porque "mocho" quiere decir "mutilado, roto, que le falta un pedazo". Pero ¿qué es justamente lo que mutila la religión según esta palabra? Nunca lo he averiguado. Pero, como ya vimos, el padre Gallegos insistía mucho en lo contrario: la dimensión religiosa como enriquecimiento de la vida. "¿Qué, te estás haciendo mocho?", yo respondía que no, y no mentía, en parte porque eso que se llama "mocho" nunca lo he sido (ni lo era el padre Gallegos), y en parte porque entonces no enfocaba aún con claridad el proceso que ya se estaba gestando dentro de mí.
5
Voy a retroceder un poco. Llevaba unos tres meses tomando Filosofía de la Historia cuando una tarde, bajando la escalera con Gallegos, veo con gran asombro que dos monjitas que ahí estudiaban se detuvieron y le besaron la mano.
Sorprendido, le pregunté si era obispo o qué cosa, se rio de mi ingenuidad y me respondió que no, pero que era sacerdote y como iba a su convento a decir misa, así lo saludaban.
Llevaba tres meses de clase con Gallegos y no me había dado cuenta de que era sacerdote. Este hecho dice mucho acerca de cómo era el padre. Esto es, que no era convencional en sus opiniones ni represivo en modo alguno, sino suave, receptivo, curioso, y no soltaba nunca la opinión consabida y esperada en un sacerdote, sino que razonaba frente a nosotros y lo que nos decía era fresco, penetrante. Varias veces le oí decir que había que discernir los dogmas de las opiniones de la Iglesia, y que éstas últimas dejan margen a discrepar sin culpa o desobediencia. Pero no por esto era "quedabién", y menos adulador con nosotros, antes era más bien duro y claridoso en sus amonestaciones, como debe ser, creo, un buen maestro.
Un día un compañero, no sé quién, le dijo que había oído que oficiaba en el templo de la Coronación y que quería ir a verlo decir misa.
—Preferiría que no fuera —respondió el padre.
—¿Por qué? — le preguntamos.
—Porque la misa no es un espectáculo que se vaya uno a ver, no es teatro ni circo, es otra cosa.
Claro que entonces buscamos información. Gallegos era cura, pero de izquierda, republicano, había tenido problemas con la jerarquía católica española y con Roma por su oposición a Franco. Gaos, que era tan difícil y parco, nos dio muy buenas referencias, tanto intelectuales como políticas. Había sido muy amigo de Bergamín, el escritor católico que definió su posición diciendo: "con los comunistas hasta la muerte, pero ni un paso más". Más no se podía pedir de un cura. Y nos entregamos confiados a su enseñanza y amistad.
6
Emprendimos la lectura de la Suma contra gentiles. Muy minuciosa, despacio, a conciencia, cinco páginas avanzamos apenas en seis meses. Y festejábamos el día de Santo Tomás con una comida campestre. Y el padre bebía whisky con hielo y fumaba conversando con nosotros y nos contaba cosas de Córdoba, donde había nacido. "Córdoba, en sénecas fecunda", como dice el verso de Lope de Vega. Séneca, a quien Gallegos tradujo admirablemente al castellano, para pasar el tiempo y ganar algo de dinero cuando estuvo perseguido, pensaba yo, porque de sus muchos sufrimientos y penurias nunca nos dijo una sola palabra. Y nos platicaba de Ortega y Gasset, que había sido su maestro, de la vida en la República, y de Machado y Unamuno, y de la gente, los campesinos y artesanos de su tierra, porque el padre prefería hablar de gente anónima que contar anécdotas de gente famosa.
Sucedió una vez que un depósito de gas hizo explosión en un edificio del Parque México, derrumbándolo. Todos le hablamos a ver si estaba bien. Sí, había sido un edificio muy cercano, no el suyo. En la tarde nos contó que al oír el estallido le había sucedido una cosa curiosa:
—Oí el tronido y pensé "ya cayó la primera bomba, voy a fijarme dónde cae la que sigue". Y de pronto me di cuenta de que no estaba en Madrid, sino en México y que la guerra había pasado hacía mucho tiempo. Qué cosa tan rara, mi mente se trasladó por completo a España y a aquellos tiempos.
Al oírlo pensé que el padre podría, tal vez, hablar como otros exiliados ilustres, Joyce, por ejemplo, que al preguntarle que cuándo regresaría a Irlanda respondió "¿acaso he salido?", o Nabokov, que, interrogado sobre si regresaría a Rusia, contestó con su habitual suficiencia: "no volveré nunca a Rusia por la sencilla razón de que toda la Rusia que necesito está siempre presente en mí", pero que no hablaba de eso por no lastimar o incomodar a sus amigos mexicanos, que eran muchos y muy buenos. Pero es que el padre, la verdad, era muy, muy español, quiera decir esto lo que quiera decir.
Y una tarde, el padre se nos murió. Un infarto masivo, en Guadalajara, dando clases. Fue repentino, no sabíamos que estuviera enfermo, tal vez él tampoco lo sabía. Bruscamente, ya no estaba con nosotros el hombre que nos había hecho, tan limpiamente, a nosotros, los ateos elementales, dudar.
Este retrato del padre Gallegos es muy parcial y limitado. El papel de maestro, tal vez el menos importante o revelador de los que él desempeñaba, ocupa todo el espacio. Aparece sólo oblicuamente el sacerdote, su rol central, y no figura para nada el pensador ni el teólogo ni el historiador de las ideas. No se mencionan siquiera sus libros, muchos, variados, ilustres todos en forma (Gallegos escribía y hablaba con gran arte) y contenido. Pero en cambio, es testimonio veraz y de primera mano. Vaya una cosa por otra.
El padre Gallegos era alto, delgado, pero no flaco, de rostro grave y alargado.
Se conservaba bien, no parecía un anciano, sino un viejo vigoroso. Vestía siempre trajes oscuros y bien cortados. Nunca lo vi sin corbata.
Lo recuerdo, sobre todo, sonriendo. –
(Ciudad de México, 1942) es un escritor, articulista, dramaturgo y académico, autor de algunas de las páginas más luminosas de la literatura mexicana.