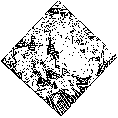En 1994 tres acontecimientos, aparentemente desvinculados, rompieron el equilibrio y la estabilidad que habían caracterizado al sistema político mexicano durante más de 60 años. El primero de enero, justo el día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), un grupo
de hombres enmascarados tomó por las armas la ciudad de San Cristóbal de las Casas y otros municipios del estado de Chiapas y declaró la guerra al “jefe máximo e ilegítimo” del país, el presidente Carlos Salinas de Gortari. El 23 de marzo, apenas unas semanas después de la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), durante un mitin celebrado en el barrio popular de Lomas Taurinas, en Tijuana, fue asesinado Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Por último, el 28 de septiembre, casi dos meses después de las elecciones federales en las cuales Ernesto Zedillo, candidato del PRI, obtuvo una amplia mayoría, también fue abatido José Francisco Ruiz Massieu, secretario general de esta organización. Sobre estos tres hechos pesó, desde un principio, la sombra de la conspiración.
Desde 1929, los regímenes revolucionarios habían intentado construir en México un sistema cuyas principales virtudes fuesen la permanencia, la estabilidad y la previsibilidad: los conflictos entre los diversos grupos de poder debían resolverse en el interior del partido oficial, bajo el estricto control del presidente de la República, el cual estaba provisto de un poder cuya única limitación, como señaló Daniel Cosío Villegas, era el tiempo de su mandato. Por primera vez en décadas, en 1994 los presupuestos esenciales de este modelo fueron puestos en entredicho; los diversos factores reales de poder dejaron de actuar dentro del sistema y ventilaron públicamente sus diferencias, alterando la mayor baza que el PRI había empleado para legitimar su permanencia: la llamada “paz social”. El juego de poderes rebasó las leyes de la confrontación política y, por primera vez en mucho tiempo, las desavenencias dejaron de ser simples irregularidades —ésta era la explicación oficial de sucesos como Tlatelolco, el jueves de Corpus o la guerrilla de los setenta—, para convertirse en la tónica general del país. México, de un momento a otro, se había despeñado en el caos.
Para explicar lo ocurrido y paliar sus consecuencias —o, en el otro extremo, acaso para acentuarlas—, se hizo necesario articular una teoría capaz de interpretar los hechos que habían destruido, en unos cuantos meses, la eficiencia del sistema. Resultaba imposible pensar, primo, que tanto el EZLN como los crímenes hubiesen salido de la nada; secundo, que no hubiese una perversa relación entre un hecho y otro; y, teritio, que la clase política, o al menos alguno de sus sectores, no estuviese involucrada en ellos. Para asimilar la súbita desarticulación de mecanismos centenarios, no quedaba otro remedio que imaginar una vasta conjura, minuciosamente planeada y orquestada, contra los fundamentos del poder público.
En principio, la existencia del EZLN demostraba la verificación de esta sospecha. Según el Diccionario de la Real Academia, conspirar es “unirse algunos contra su superior o soberano”, y no cabía duda de que los integrantes del movimiento zapatista se habían levantado en armas contra el gobierno. En este sentido, se trataba de una conspiración cuya existencia se probaba por sí misma. Posteriormente, los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu ya no pudieron ser explicados más que atendiendo los postulados de este marco teórico. La conspiración se convirtió, pues, en la única explicación posible de cuanto había ocurrido. Su existencia encontró tanto eco en la opinión pública —y en las mentes de los propios involucrados, especialmente en los altos círculos del gobierno— que negarla hubiese sido un grave error político. Sus efectos eran tan evidentes que, de no haber existido, hubiera sido imprescindible crearla. Y, de hecho, esto fue lo que ocurrió. A esta segunda conspiración, es decir, a la trama creada a posteriori para ocultar la realidad de la primera, habrán de referirse las siguientes líneas.
— II —
De entre los sucesos que sorprendieron a México en 1994, ninguno tuvo el poder simbólico y amenazante del homicidio de Luis Donaldo Colosio. Su muerte fue una verdadera catástrofe. Frente a ella, la revuelta zapatista parecía una consecuencia lógica de las condiciones de marginación de los indígenas chiapanecos, mientras que la muerte de José Francisco Ruiz Massieu se inscribió de modo más inmediato y previsible en una tragedia familiar: el supuesto autor intelectual del crimen no sólo era el hermano del ex presidente Salinas, sino el ex cuñado de la víctima. En cambio, los disparos que segaron la vida del candidato continuaron —y continúan— siendo inexplicables y, por ello mismo, aterradores.
Desde la misma noche del 23 de marzo en que los medios dieron a conocer la noticia del atentado en Lomas Taurinas, el rumor de una conspiración contra Colosio comenzó a circular de un confín a otro del país. Esta íntima convicción, que ninguna de las investigaciones sucesivas ha logrado evaporar, demostraba hasta qué punto, desde antes incluso de que ocurriese la tragedia, el ambiente político nacional estaba cargado con signos ominosos. A partir del momento en que los medios confirmaron en directo la muerte cerebral del candidato, la opinión pública se empeñó en leer todos los actos y declaraciones relacionados con el caso como parte de la macabra obra teatral planeada por los conjurados.
En aquellos momentos, dos imágenes se encargaron de confirmar esta tesis: en la primera, un hombre moreno, de rasgos abyectos, con barba y bigote mal crecidos y el rostro amoratado por los golpes, supuesto “pacifista” y “escritor”, era presentado como el asesino material de Colosio. Su mirada turbia y anónima, su perfil irreconocible y el silencio que lo rodeó desde el primer momento lo hacían aparecer como una metáfora de esas “fuerzas malignas y oscuras” que —según las notas de prensa del día siguiente— se habían confabulado contra el país. Desde el inicio, la permanente falta de información sobre sus intenciones —su carencia de motivos— lo convirtieron ora en un chivo expiatorio, ora en una estampa de ese Mal que hasta entonces había desaparecido de la conciencia cívica.
Como si este carácter incómodo no fuese suficiente, al día siguiente de su captura, Mario Aburto fue presentado otra vez ante la presa, pero su semblante se había transformado: por alguna razón, la policía se había encargado de afeitarlo y de cortarle el cabello. Lo que en otro momento hubiese sido un procedimiento de rutina se convirtió en una nueva fuente de sospechas. La especulación no tardó en producirse: ¿era el mismo individuo? ¿O alguien —alguien con el poder suficiente para lograrlo— había sustituido al primer detenido con otro? ¿Mario Aburto no era Mario Aburto, como fabuló el escritor Guillermo Samperio en un relato? En una época dominada por lo icónico, los encargados de la investigación ni siquiera eran capaces de convencer a la opinión pública de la identidad del homicida. Por más fotografías que se le hubiesen hecho, por más que su imagen fuese vista, una y otra vez, en las incansables repeticiones televisivas, el verdadero Mario Aburto siguió siendo un misterio.
La segunda imagen resultó igualmente perturbadora. La era tecnológica se había encargado de filmar, desde diversos ángulos, la muerte del candidato. Desde las primeras horas del 24 de marzo, los noticiarios televisivos comenzaron a retrasmitir escenas del atentado: Colosio murió una y mil veces durante aquellos días; una y mil veces resucitó; una y mil veces su cabeza fue atravesada por las balas; una y mil veces el poder de estas escenas fue adulterado y rebajado por su anodina repetición en las pantallas caseras. No es de extrañar que su destino fuese visto, desde entonces, como un serial policiaco o un caso más de Misterios sin resolver. Si Aburto asesinó a Colosio, los medios, para utilizar la conocida expresión de Baudrillard, coadyuvaron a asesinar la realidad. A pesar de los fotogramas, a pesar de los millones de testigos, la verdad había sido secuestrada para siempre. Tal como ocurrió en la Guerra del Golfo, el homicidio de Colosio se convirtió en un reality show, un espectáculo macabro que impidió que la profunda crueldad de los hechos alcanzara a los televidentes, los cuales, al final de cada proyección, continuaban sin saber qué había sucedido realmente.
Fue entonces, durante esos dolorosos minutos, durante los instantes inmediatamente posteriores a los disparos, cuando dio inicio la segunda conspiración. Quizás haya habido una confabulación para asesinar a Colosio —es algo que, a cinco años de distancia, aún no logramos saber con exactitud—, pero lo innegable es que, en cuanto se decretó el fallecimiento del candidato, e incluso antes, los mecanismo de una nueva conjura fueron puestos en marcha. Ante la importancia de un acontecimiento semejante, ante la desazón, el rencor, el odio y el miedo que producía en la opinión pública, ante la crisis política que este hecho generaba en el país y ante la imposibilidad de probar la soledad del homicida, todos los grupos de poder se replegaron a fin de cubrir la herida y proteger al máximo sus intereses. Como nadie sabía con exactitud quién era culpable del crimen —¿el gobierno, sectores resentidos del pri, la oposición o un simple loco?— y como nadie podía adivinar tampoco sus consecuencias —en especial, ¿quién se beneficiaba con la muerte?—, todos aquellos que podían sentirse involucrados en el hecho contribuyeron, consciente o inconscientemente, a paliar o adulterar sus resultados y, por ello mismo, construyeron una nueva espiral conspiratoria cuya existencia, a diferencia de la primera, está plenamente documentada.
— III —
Inevitablemente, la muerte de Colosio no es sino un episodio más en la larga tradición de magnicidios que se han producido a lo largo de la historia, desde la muerte de Julio César hasta la de Martin Luther King, por sólo nombrar dos casos paradigmáticos.
Sin embargo, por una doble cercanía temporal y afectiva, los primeros analistas del caso no dudaron en establecer un paralelismo con los asesinatos de Álvaro Obregón en 1928 y de John F. Kennedy en 1963.
En el primer caso, pocas dudas quedaron de que los autores del homicidio de Obregón habían sido ultramontanos descontentos por la política religiosa de la Revolución. León Toral y la madre Conchita sufrieron un castigo ejemplar. Sin embargo, desde el primer momento la opinión pública de aquel entonces barajó, sottovoce, la teoría de la conspiración. Casualmente, el mayor beneficiario de la muerte del caudillo era el presidente Calles, quien gracias a este infortunado accidente pudo conservar su poder durante varios años más, ejerciendo una influencia sobre sus sucesores que Obregón jamás habría permitido. Pero, ¿el verse favorecido lo convertía en cómplice? Los chistes de la época, de estructura similar a los que surgieron tras la muerte de Colosio, confirmaban esta idea. Dos ejemplos. Un despistado pregunta quién ha sido el asesino del general. Su interlocutor contesta: “¡Cállese usted la boca!” Y, ¿cuáles fueron las últimas palabras pronunciadas por Obregón antes de morir, mientras era trasladado a un hospital por las pedregosas avenidas de San Ángel?: “¡Ah, qué calles!”, era la respuesta. Rescatando el sentido de estas bromas, Jorge Ibargüengoitia concibió su pieza teatral El atentado como una comedia de enredos que revelaba el abyecto juego de intereses que se pone en marcha en torno a un magnicidio.
Con la muerte de John F. Kennedy las sospechas fueron similares. Tal como ocurrió con los candidatos mexicanos Obregón y Colosio, la policía no tardó en detener al supuesto asesino material del presidente norteamericano: Lee Harvey Oswald, un oscuro simpatizante comunista cuyos motivos resultaban casi tan incomprensibles como los de Aburto. La opinión pública, de nuevo, responsabilizaba al propio sistema —incluido el vicepresidente Johnson— de lo ocurrido. Tal como han mostrado obras como JFK, la película de Oliver Stone, u Oswald: un misterio americano, la novela de Norman Mailer, en este caso, como en el de Colosio, resulta casi imposible seguir los hilos de la conjura que condujo al atentado debido a la existencia de una segunda conspiración encargada de enturbiar las pistas, de manipular los testimonios, de silenciar a los inconformes: en unas palabras, de destruir la verdad.
— IV —
En el México de 1994, Federico Campbell rescató una frase de Leonardo Sciascia —otro experto en conspiraciones— que habría de convertirse en la divisa de las investigaciones sobre la muerte de Colosio; según el novelista siciliano, un crimen relacionado con el poder nunca podrá ser resuelto del todo. El politólogo Jorge G. Castañeda lo dijo de otra manera en su libro Sorpresas te da la vida:
“Cabe que nunca sepamos con precisión y claridad lo que sucedió aquella sofocante tarde en Lomas Taurinas; los sucesivos gobiernos de la República que traten el caso, posiblemente quedarán presos en la pérfida trampa que les tendió el sistema político que los condujo al poder. Para el sistema sólo es aceptable una explicación individual, mientras que la opinión pública sólo cree en una conspiración —con una motivación inverosímil— y en una autoría intelectual a la altura del magnicidio. De este dilema no hay salida: nunca se podrá construir la hipótesis que satisfaga ambos requisitos.”
Estableciendo un paralelismo inconsciente con la muerte de Obregón, en la mente de la mayoría —como prueba la incontable cantidad de bromas macabras que circularon entonces—, el responsable de la maniobra no podía ser otro que el maquiavélico presidente de
la República.
Luis Donaldo Colosio había hecho una meteórica carrera en la administración pública, siempre a la sombra de su jefe y amigo Carlos Salinas de Gortari, la cual lo llevó en muy escaso tiempo a fungir como diputado federal, senador, presidente del PRI, secretario de Desarrollo Social —desde donde controlaba Pronasol, la estrella de la política social de Salinas— y, por fin, candidato a la presidencia de la República. En muy pocas ocasiones la carrera de un político había sido tan clara como la de Colosio y en muy pocos casos, asimismo, había resultado tan evidente la proximidad de su ascenso. Si bien es cierto que Salinas nunca declaró abiertamente su preferencia por él, cuidándose de no desalentar a otros posibles contendientes, lo cierto es que Colosio era una creación suya y, ya en la mitad de su sexenio, pocos dudaban de que el delfín sería el beneficiario de la
sucesión presidencial.
Sólo con la muerte de Colosio los analistas comenzaron a atar cabos y a descubrir las pistas que parecían haber enturbiado sus relaciones con Salinas. En primer lugar, la guerrilla zapatista. Colosio, se decía entonces, había sido nominado por su carácter afable y conciliador, pero más que como un político era visto como el encargado de prolongar la política económica y social del salinismo. Al estallar la revuelta, el papel del candidato fue minimizado. Frente a él, Manuel Camacho Solís —el viejo compañero de armas de Salinas que había renunciado a la jefatura del Distrito Federal al hacer pública su inconformidad por la nominación de Colosio— aparecía como un relevo capaz de negociar con los alzados y de restablecer la paz pública. Acaso sin prever las tensiones que provocaría su decisión, o apostando en un peligroso juego de pesos y equilibrios, Salinas aceptó nombrarlo como su mediador personal con la guerrilla.
Desde las primeras semanas de 1994, la estrella de Colosio pareció eclipsarse, al igual que la confianza y el aprecio que le había depositado el presidente. Quienes suscriben la teoría de la conspiración para explicar su muerte no tardaron en encontrar una prueba definitiva de la ruptura entre el presidente y su sucesor. El 6 de marzo, durante las celebración del LXV aniversario del PRI, Colosio pronunció un discurso que muchos señalaron como el paso que cambió su destino. Si bien Colosio hacía uso de la tradicional retórica priista, en algunos puntos se mostraba crítico con la política oficial:
“Aquí está el PRI que reconoce los logros, pero también el que sabe de las insuficiencias, el que sabe de los problemas pendientes. […] En esta hora, la fuerza del PRI surge de nuestra capacidad para el cambio, de nuestra capacidad para el cambio con responsabilidad. […] Cuando el gobierno ha pretendido concentrar la iniciativa política ha debilitado al PRI. Por eso hoy, ante la contienda electoral, el PRI del gobierno sólo demanda imparcialidad y firmeza en la aplicación de la ley. ¡No queremos ni concesiones al margen de los votos ni votos al margen de la ley! […] No entendemos el cambio como un rechazo indiscriminado a lo que otros hicieron. Lo entendemos como capacidad para aprender, para innovar, para superar las deficiencias y los obstáculos. […] Hoy, ante el priismo de México, ante los mexicanos, expreso mi compromiso de reformar al poder para democratizarlo y para acabar con cualquier vestigio de autoritarismo.”
El discurso del 6 de marzo era, desde luego, una toma de posición. Sorprendido por el zapatismo, dolido por la falta de apoyo de Salinas, amenazado por Camacho, Colosio intentó establecer un puente entre su compromiso institucional y su nueva visión de la sociedad mexicana. Sin embargo, en el tenso ambiente de aquellos meses, sus palabras no parecían contener un mensaje de ruptura radical, sino más bien un ajuste de cuentas y una valoración de sus posibilidades efectivas como candidato. A posteriori, los párrafos citados suenan como virulentas críticas al poder presidencial, pero en su momento pocos fueron quienes las interpretaron así. Entonces la retórica de Colosio no parecía más que un intento de rescatar su campaña del impasse en que había caído desde el primero de enero.
Hasta antes de su muerte, nadie dudaba de que Colosio era un hombre decente, con las mejores intenciones. Sin embargo, se trataba de uno de los candidatos a la presidencia por el PRI con el perfil político más bajo: su nominación era una garantía de la continuidad del salinismo. En los propios círculos del partido se le consideraba demasiado ingenuo y demasiado bueno y se invocaba, irresponsablemente, el recuerdo del maximato. Sólo el estallido de Chiapas, su repentino descubrimiento de las condiciones de injusticia que persistían en el país —revelación insólita en quien durante dos años fungió como secretario de Desarrollo Social— y la aparente desconfianza de Salinas le otorgaron una personalidad propia, esbozada apenas en su discurso del 6 de marzo.
Tras el magnicidio, obsesionado con lavar su imagen, el PRI emprendió una de las más escandalosas maniobras de manipulación al convertir a Colosio en un mártir del cambio, en el reformador que, en gran medida por culpa de quienes lo glorificaban, nunca llegó a ser.
— V —
En La presidencia imperial, Enrique Krauze baraja diversas hipótesis sobre la muerte del candidato:
“¿Asesinado o ejecutado? Quizás nunca se sabrá. ¿Ordenó su muerte Salinas? Es improbable. Nada ganaba Salinas con instigar el crimen. Luego del estallido de Chiapas, era obvio que un magnicidio hundiría a su gobierno en el desprestigio, ahuyentaría a los inversionistas, destruiría su obra. ¿Fue Aburto un asesino solitario? No es imposible. ¿Lo mataron los miembros del TUCAN bajacaliforniano? ¿O fueron los jefes de la “familia revolucionaria”, los agraviados del salinismo, para cobrarle el pecado capital de bloquear la circulación de las élites políticas, querer apoderarse del sistema y convertirse en rey? Es probable. ¿O tal vez fue una alianza entre el narco y el poder, que desconfiaban de Colosio? Es aún más probable.”
En efecto, si nos atenemos a las consecuencias de su muerte, el asesinato de Colosio no parece haber beneficiado a Salinas. Todo lo contrario. En primer lugar, provocó una quiebra de su prestigio institucional y arrojó una sombra de sospecha sobre su mandato; en segundo, lo enfrentó a diversos grupos del propio sistema; en tercero, lo obligó a escoger un candidato sustituto, cuyas decisiones no estaban aseguradas; por último, lo precipitó en los actos de desesperación posteriores a la captura de su hermano como asesino intelectual de José Francisco Ruiz Massieu, enfrentándolo de modo directo con su sucesor. Con tales circunstancias de por medio, resulta cuando menos difícil suscribir la idea de que un hombre con la astucia de Salinas haya podido equivocarse tanto.
Por el contrario, si algún mérito tuvieron los sacudimientos de 1994, fue terminar de una vez por todas con uno de los mitos fundadores del sistema político mexicano: la ominipotencia y omnisciencia del presidente en turno. A pesar de todas las especulaciones, los hechos muestran que la sorpresa fue compartida por todos los niveles de la clase gobernante. Aun si las redes del poder político participaron de algún modo en la muerte de Colosio, a partir de cierto momento el país vivió en una incertidumbre absoluta. Las consecuencias de las decisiones en turno eran tan imprevisibles que el propio gobierno navegaba a oscuras. La postrera imagen del ex presidente Salinas, sentado en el interior de una miserable vivienda en Monterrey para consumar una huelga de hambre, fue la patética culminación de más de medio siglo de impunidad presidencial. Con su caída en desgracia, Salinas le prestó un involuntario servicio a la nación, demostrando que el poder debe estar sujeto al permanente escrutinio de una sociedad democrática.
Pero, si en realidad Salinas no participó en el atentado, la pregunta inicial queda en el aire: ¿quién se benefició con la muerte de Colosio? ¿Los priistas bajacalifornianos? ¿Los dinosaurios enquistados —según una arbitraria clasificación de corte salinista— en el seno del partido oficial? ¿Los narcotraficantes o el narcogobierno? Siguiendo la teoría de la conspiración, la respuesta positiva a alguna de estas preguntas provocaría resultados incómodos y peligrosos. Si se trató de una forma de castigar a Salinas por su orientación tecnocrática, la maniobra tuvo éxito: no sólo se logró limitar su influencia, sino que muchos de los priistas tradicionales han recobrado la estatura política que les fue negada durante su mandato. Pero si, por el contrario, el objetivo de la conjura era todavía más espurio, como en el caso del narco, la cuestión se vuelve espeluznante: ¿cuál ha sido el beneficio obtenido?
— VI —
A cinco años de distancia, la investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio sigue tan empantanada como al principio. A lo largo de este tiempo, cuatro fiscales especiales se han encargado de las pesquisas, cada uno de ellos provisto con puntos de vista distintos —a veces, incluso, con intereses políticos encontrados—, de modo que en cada ocasión se ha tenido que comenzar desde el principio. Una y otra vez la hipótesis oficial de los fiscales ha variado de la “tesis del asesino solitario” a la “tesis de la conspiración”, de acuerdo con los vientos políticos en curso o, simplemente, a la forma de interpretar los mismos hechos. La primera versión oficial, ofrecida pocas horas después del atentado, apuntalaba la idea del asesino solitario; a cinco años de distancia, y a pesar de la desconfianza que suscita esta idea, los jueces han confirmado esa prospección inicial. No obstante, la hipótesis conspiratoria se ha filtrado, incansablemente, en los legajos del expediente. ¿Cuál es el motivo de estas incongruencias?
Más que comprobar la conjura para asesinar al candidato, el Expediente Colosio demuestra la existencia de la segunda conspiración, articulada a lo largo de estos cinco años, cuyo objetivo —aparentemente cumplido— ha sido confundir la realidad al grado de hacer imposible cualquier certeza en torno al homicidio. La segunda conspiración fue puesta en marcha, quién sabe si por los propios autores de la anterior o por agentes ajenos a ella, para ocultar y borrar los rastros de la primera. Y lo peor es que, al parecer, ambas han tenido éxito.
A partir de cierto momento, más que rastrear las pistas que pudiesen conducir al supuesto asesino intelectual de Colosio, los investigadores han debido concentrarse en descubrir las alteraciones que, intencionadamente o no, han sufrido las propias pesquisas. El Expediente Colosio ha devenido, pues, en palimpsesto: un alud de palabras, imágenes y sonidos sobre los cuales se ha reescrito, a lo largo de estos cinco años, la imposibilidad de su resolución. Veamos.
El 2 de abril de 1994, apenas unas semanas después del magnicidio, el fiscal Miguel Montes —nombrado ex profeso por el presidente Salinas— presenta sus primeras conclusiones: el homicidio de Colosio, declara, fue una “acción concertada”. Tres meses más tarde, el 14 de julio, y prácticamente valorando los mismos elementos que en la ocasión anterior, Montes cambia de opinión y confirma, categóricamente, que el asesino material e intelectual de Colosio es Mario Aburto. Ese mismo día, aduciendo que su trabajo ha terminado, renuncia a su encomienda.
El 18 de julio la prestigiada criminóloga Olga Islas acepta hacerse cargo de las investigaciones. A ella le corresponde iniciar un trabajo que podría llamarse metapoliciaco: en vez de centrarse en los hechos que rodearon al homicidio, a la doctora Islas no le queda otro remedio que dedicarse a desbrozar la propia validez de las investigaciones. En su informe final, así lo declara:
“A raíz del homicidio hubo diferencias importantes y notorias en la investigación. […] En todo caso, esas deficiencias han gravitado sobre la marcha de la investigación y, en concepto del grupo de trabajo, dejan algunas incógnitas que no ha sido posible aclarar cabalmente.”
Tras la elección de Ernesto Zedillo como presidente, el panista Antonio Lozano es nombrado procurador general y Pablo Chapa Bezanilla se encarga de la investigación del caso Colosio (al igual que de los homicidios del cardenal José Posadas Ocampo y de Ruiz Massieu, lo cual daría oportunidad a otras tantas especulaciones conspiratorias). Poco después de su nombramiento, Chapa desecha todas las conclusiones de los fiscales anteriores. Se propone empezar de cero. Para ello, refuta todos los puntos de la Investigación Montes y declara que prácticamente todas las ac tuaciones policiacas han sido manipuladas. Según Chapa, los testimonios de testigos fueron alterados o forzados, la escena del crimen fue “arreglada” y muchas de las pruebas —entre ellas, la segunda bala— fueron “sembradas” con posterioridad al crimen. A continuación, Chapa presenta su hipótesis sobre el “segundo tirador”, Othón Cortés Vázquez, el cual meses después sería liberado por falta de pruebas. Por fin, la espectacular carrera de Chapa termina, junto con la de su jefe Antonio Lozano, tras ser acusado de “sembrar” pruebas —de hecho, un cadáver— en la investigación paralela sobre el homicido de Ruiz Massieu.
Por último, el discreto trabajo del nuevo procurador, Jorge Madrazo Cuéllar, y del subprocurador José Luis Ramos Rivera, si bien ha evitado caer en las contradicciones anteriores, tampoco ha logrado obtener ningún resultado importante. A estos hechos habría que añadir, además, el ya preocupante número de homicidios relacionados con el caso Colosio, entre los que destacan los de los primeros encargados de las investigaciones: el subdelegado de la PGR en Tijuana y el director de la policía de esta misma ciudad. A cinco años de distancia, no se ha cerrado una sola de las interrogantes abiertas en Lomas Taurinas.
— VII —
El magnicidio y la conspiración parecen ser siempre los dos polos de una misma trama. Es como si a nadie le cupiese la idea de que un “asesino solitario”, un loco anarquista o un perturbado fuese capaz de provocar una conmoción social de semejante magnitud. Un resabio de la rebelión de las masas consiste en negar la posibilidad de que una voluntad individual altere, de forma tan drástica, el destino de millones de personas. La sola mención de esta alternativa deja a la sociedad —y en especial al gobierno— con tal sensación de desamparo y desprotección que resulta horroroso tener que reconocerla.
De ahí, quizás, la necesidad oficial de mantener viva la tesis de la conspiración: es como una reserva política que puede ser utilizada en momentos de crisis y que permite, al menos idealmente, solidarizar a la sociedad con sus gobernantes para combatir a quienes, desde la oscuridad, alientan el desorden.
Al ser ubicua y anónima, la teoría de la conspiración ofrece numerosas ventajas para quien la invoca. A diferencia de lo que ocurre con cualquier otra explicación de la realidad, una conjura no necesita ser probada: de antemano se sabe que sus motivos son misteriosos y sus autores decididamente perversos, por lo cual nadie está autorizado a ponerla en duda. Y, por encima de todo, una conspiración permite enrarecer al máximo el ambiente social, de modo que resulta fácil vincularla a cualquier manifestación de inconformidad; una conspiración siempre instaura, de hecho, un estado de excepción. Una vez que se la acepta, el Mal se vuelve ubicuo, amenazas desconocidas se precipitan sobre todos y, en un estado de zozobra, no queda más remedio que plegarse a las soluciones de quien ejerce el gobierno. Como sabe cualquier revolucionario, el ambiente conspiratorio es el terreno de cultivo perfecto para una dictadura; en el imaginario social, sólo una mano fuerte es capaz de frenar sus efectos.
Por ello, si bien en su origen las conjuras se entendían como reuniones de sujetos anónimos que planeaban asaltar el poder —ésta era la idea que se tenía desde Catilina hasta Napoleón—, nuestro siglo XX ha revertido sus efectos. A diferencia de lo que ocurría en la antigüedad, ahora no se entiende el sentido de una conspiración si no se la hace nacer directamente en los entresijos de las élites económicas o políticas. Surgida durante el zarismo en la forma de los Protocolos de los Sabios de Sión, perfeccionada por Stalin y llevada a su culminación por Hitler tras el incendio del Reichstag, el uso de la teoría de la conspiración como raison d'État ha excedido desde entonces el ámbito de los regímenes autoritarios. En una sintomática inversión de su esencia, la conjura no es tanto un arma contra el poder como un arma del poder contra sus enemigos.
Acaso a esta ambigüedad se deba a la falta de lógica en las versiones oficiales sobre la muerte de Colosio: confirmar la “tesis del asesino solitario” equivaldría a mostrar la vulnerabilidad del sistema y, al mismo tiempo, a incomodar a una opinión pública convencida de la opción contraria; signar la “tesis de la acción concertada”, por su parte, significaría aceptar tácitamente la participación del gobierno, o al menos de algunos sectores de la clase política, en el homicidio de Colosio. En el fondo, ninguna de las dos opciones resulta conveniente.
Si lo anterior es cierto, el sentido de la segunda conspiración se muestra mucho más claro: al minar la credibilidad de las investigaciones y al derruir cualquier posibilidad de recomponerlas, se garantiza el mejor de los mundos posibles: la incertidumbre. Esquivando el tetius non datur, la segunda conspiración apostó por cancelar definitivamente la verdad y, por tanto, la construcción de una visión fiable de los hechos. Poco importa ya que Aburto haya sido un asesino solitario: si lo fue, nadie está dispuesto a creerlo; en sentido contrario, tampoco es relevante la existencia efectiva de una conjura: los tribunales y los propios investigadores se han obstinado en sostener la versión opuesta. En cualquier caso, el poder
sale triunfante.
Esta lógica, adecuadamente maquiavélica, contribuyó, en buena medida, a producir el gran triunfo del PRI en las elecciones federales de 1994. En su momento, numerosos analistas aseveraron que se había tratado de un voto a favor de la paz y de la estabilidad. Nueva inversión de la realidad, puesto que justamente el PRI era el responsable del desorden y el caos que se abatió sobre el país en aquel año. Pero, al mantener su ambigüedad en torno a la viabilidad de una conjura —es decir, al sugerir la existencia de un gran enemigo oculto que sólo la experiencia de gobierno sería capaz de combatir—, el PRI logró preservar su hegemonía. Sólo invocando un argumento semejante puede entenderse que el régimen haya conservado el poder luego de haber soportado, en un mismo año, una revuelta armada, el asesinato de algunos de sus principales dirigentes y la brutal caída de las expectativas económicas de la población.
Lo anterior no quiere decir, sin embargo, que el PRI haya sido el único beneficiario de la segunda conspiración ni, tampoco, que haya sido su creador intencional. La condición polisémica de la conjura ha permitido que ésta fuese utilizada, asimismo, por otros sectores. La oposición, en un espectro que va del subcomandante Marcos al PRD, e incluso algunos miembros del PAN, no dudó en invocarla para atacar al gobierno. Pero aquí, de nuevo, la ambigüedad fue la nota dominante: ni siquiera a los grupos más recalcitrantemente antipriistas parecía convenirles que se conociese la verdad. Aun a ellos les resultaba mejor una posición más cómoda: sugerían la existencia de una conspiración cuyo origen estaba en el interior del propio gobierno, pero carecían de pruebas para comprobar
sus aserciones.
Al convertirse en el leitmotiv de México durante 1994, la teoría de la conspiración —y la incertidumbre derivada de ella— contaminó todos los aspectos de la vida pública del país. Las elecciones de 1994, el diálogo con la guerrilla e incluso los descalabros gubernamentales que condujeron a una de las peores crisis económicas de nuestra historia —el llamado “error de diciembre”— fueron modelados, en gran medida, pensando en las “fuerzas oscuras” que habían logrado desestabilizar al país. Acorralado por el miedo y la desconfianza, el país se precipitó en el peor de los escenarios posibles: el triunfo indiscutible del PRI que, más que garantizar la estabilidad, retardaba la transición democrática; la interrupción de las negociaciones con el EZLN y el posible resurgimiento del conflicto armado, y, last but not least, la quiebra financiera que provocó la más drástica reducción del nivel de vida —y el mayor porcentaje de endeudamiento privado de la población— en la historia reciente del país.
Si el asesinato de Colosio fue la parte medular de una “conjura contra México” destinada a propiciar su ruina, hay que reconocer que no estuvo lejos de alcanzar un éxito absoluto. Sin embargo, afirmar lo anterior equivale a dejarse engañar por este señuelo y permite que, más que la primera conspiración, sea la segunda la que alcance sus objetivos. El poder omnicomprensivo de la teoría de la conspiración cancela todas las posibilidades de crítica y autocrítica; devora cualquier problema y, a la postre, lo justifica. Ante las artimañas de los “perversos autores” de una conjura nada puede hacerse: atacan sin motivo —o con motivos difusos e incognoscibles, que es lo mismo—, en el momento menos pensado y con la única intención de destruir la armonía nacional. El conspirador, como he dicho en otra parte, no es un delincuente común porque no busca su propio beneficio, sino la ruina nacional: se encuentra al servicio de una fuerza que sólo persigue la confusión y el caos.
Lamentablemente, esta imagen del conjurado —que parece sacada de los Expedientes X— no hace sino ocultar la realidad y, sobre todo, eludir la responsabilidad del gobierno. Es muy fácil achacar la ruina nacional a enemigos ocultos, pero hacerlo equivale a soterrar los errores, los vicios y la corrupción de un régimen que ha sido el verdadero causante de la crisis. Si bien es cierto que hechos como el asesinato de Colosio y Ruiz Massieu no pueden ser previstos por ningún Estado, y que pueden ocurrir en cualquier parte, la gravedad del problema se descubre al constatar que esta imprevisión se extiende a todos los aspectos de la administración pública. Una vez ocurrido un desastre, el gobierno suele verse repentinamente imposibilitado para enfrentarlo y, más tarde, no hace otra cosa que justificar —o esconder— sus propias equivocaciones.
A cinco años de distancia, todo indica que la admonitoria sentencia de Leonardo Sciascia se comprobará una vez más y el crimen de Luis Donaldo Colosio no terminará por resolverse nunca. Si, contrariamente a la opinión de los jueces, en realidad hubo una conjura y el homicidio no fue obra de un asesino solitario, al menos hasta ahora su objetivo se ha cumplido cabalmente. Sin embargo, quizás todavía pueda hacerse algo para evitar que la segunda conspiración triunfe como triunfó la primera. Y no se trata sólo de recomponer la investigación sobre el caso, limpiándola de sus defectos y ataduras —tarea casi imposible hoy en día—, sino de construir los mecanismos necesarios para que el poder esté permanentemente vigilado aun en situaciones de emergencia. Para lograrlo, se impone una tarea de imaginación pública: la sociedad en su conjunto debe crear los controles necesarios que aseguren en todo momento el correcto ejercicio de la función política, de la función pública. Sólo así será posible desmantelar cualquier conjura —provenga ésta del interior del gobierno o de instancias ajenas a él—, revertir oportunamente sus efectos, asegurar la transparencia de las actuaciones policiacas y, en última instancia, preservar esa actitud que toda sociedad democrática debe exigir de quien la gobierna: su apuesta por la verdad. –