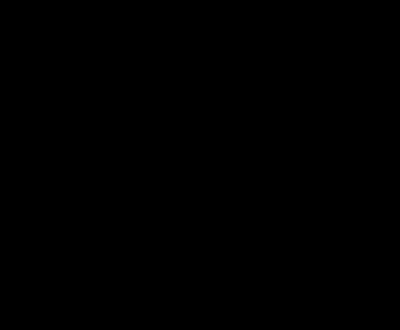A Raúl Zepeda Gil
Las esculturas de Kiki Smith quieren horrorizarnos. Está claro que pretenden sacudirnos de los hombros, destrozarnos los nervios. Mira ahí –parecen decir– justo donde no quieres ver: a la cabeza decapitada de un hachazo, a la piel chamuscada por el fatal encuentro entre la llama de un cerillo y la gasolina, al cuerpo horadado por instrumentos de tortura, al que ya ha caído al piso y que un verdugo sigue pateando. Es como dar un paseo por una fosa clandestina.
No es tan fácil herir al bronce como se hiere al cuerpo. Para modelar el mármol hace falta un cincel y paciencia. Por eso los materiales de Smith son otros, y los ha elegido para representar los pormenores de los cuerpos torturados. Las suyas son figuras de cera –porque el cuerpo puede derretirse–, de papel maché –porque la piel se desgarra y fácilmente se rompe, porque un cuerpo pateado se hace bolita en el piso y luego se tira a la basura. A gatas o en cuclillas, casi no son esculturas. Se parecen más al cuerpo vulnerable en el que vivimos y que puede ser derrotado por la tortura. Están al borde de la representación. Casi saltan la barrera entre el arte y el público, casi libran la distancia que pone al espectador en el refugio de la contemplación y a salvo. No están en pedestales, sino al ras del suelo o a la altura de los ojos, bien cerca de nosotros. Tal vez no sea por cobardía que apartamos la mirada. Puede ser que las ganas de dejar de ver sean la manera más elemental de oponernos a la violencia. Un cuerpo torturado siempre significa la derrota tanto de la persona, la vida, la paz y la libertad como de las leyes, instituciones y mensajes de tolerancia y respeto al otro. Con la piel marchita y adelgazada por el fuego, las vísceras de fuera y esa sangre que no es brillante y roja, sino pesada y negra, la dignidad se va al caño. Un cuerpo torturado es un cuerpo vencido.

No se trata de irritar al espectador gratuitamente. No estamos ante un desplante vulgar, ni ante el capricho de un artista que valora el shock y persigue el escándalo. Hace falta mencionarlo porque hay quienes acusan a Smith de denigrar el arte.[1] Se trata, en cambio, de comunicar el horror que no está vetado del mundo y, por lo mismo, tampoco debería estarlo de la escultura. Se trata, también, de la experiencia que tienen las mujeres de la tortura. No es porque el feminismo quiera concentrarse en sus víctimas, menospreciando a los hombres que han pasado por lo mismo, sino porque las mujeres cuentan como bajas de las guerras y durante los cada vez más escasos tiempos de paz, son vejadas por la violencia que se repite dentro de las casas.

Kiki Smith ha incluido la experiencia de la tortura que viven las mujeres y ha subvertido la iconografía del dolor. Partamos de lo siguiente: la crucifixión es el referente más común del cuerpo torturado. ¿Hace falta un recuento de la Pasión para percatarse de que no solo estamos ante Dios, sino ante un hombre vencido por la violencia? Pintado o esculpido, se nos presenta Jesús como un cuerpo escuálido (a primera vista se advierten sus costillas), con el rostro demacrado, las mejillas hundidas y el cabello desordenado. Le tengo afecto a las estatuas populares de Cristo –pellejo sobre hueso– que adornan las iglesias mexicanas porque admiten la representación del cuerpo torturado sin ver en ello un sacrilegio. Kiki Smith habla directamente con esos Cristos pálidos que ya empiezan a pudrirse, y no con los otros que los pintores redimen sobrecargándolos de luz y que nos aseguran que la tortura no es tan grave porque la resurrección compensa el sufrimiento físico. Para Untitled (Bowed Woman) Smith colgó el cuerpo crucificado de una mujer, con el torso doblado y la cabeza caída. Es una figura que no renacerá como lo hizo Cristo.

Es fácil desmentir la retórica de la luz: no hay nada más definitivo que la tortura. El arte dejó de refugiarse en el tercer día metafórico de la resurrección desde Francisco de Goya. Se padece por nada, para nada. Pese a su genialidad para representar el horror, las láminas de Goya tienen un punto ciego. Sobre los cadáveres de las mujeres todavía pesa el imperativo de la belleza. Así presenta a las mujeres en “Estragos de la Guerra”. Lo mismo sucede en “Carretadas al cementerio”. Y la imagen más famosa de esta serie, “Grande hazaña!”, muestra solamente los cuerpos desmembrados de los hombres. En general no se encuentran cuerpos de mujeres en los montones de cadáveres que se apilan en la pintura de las revoluciones. Y cuando alguna se cuela, sí, está muerta, pero es lánguida y hermosa.

La obra de Kiki Smith es relevante porque la ha dado cabida en el arte al cuerpo torturado –a manos de los maridos o de los soldados– de las mujeres en igualdad de condiciones. Con ello quiero decir que no esculpe el cuerpo desnudo y bello de una mujer asesinada, sino el otro: el que también fue humillado, el que nos resulta repulsivo. Por medio de los materiales y de las posiciones de las figuras, Smith encontró la manera de despojar a los cuerpos torturados de las mujeres de la connotación erótica que tradicionalmente habían tenido en la historia del arte. No es una victoria como la subversión feminista del desnudo o la apropiación del retrato. Tampoco es una celebración ni la necedad de las mujeres por entrar a todas las esferas de la vida, sino el simple reconocimiento de que también pertenecemos a la historia y al presente de la tortura.

Pienso en otra de sus piezas. Una que dialoga con el juego surrealista de Man Ray, en las efes de violín que sobrepuso en la espalda desnuda de una odalisca y de las que se imagina que saldrá la melodía de erotismo cuando acaricie el cuerpo de la mujer. ¿Qué ruido, nos pregunta Smith, saldrá de la espalda desnuda de una mujer que ha sido violentamente arañada?


[1] En “Unholy Postures: Kiki Smith and the Body”, Linda Nochlin identifica los argumentos de los críticos conservadores en contra de las esculturas de Smith. Ver Maura Reilly (ed.), The Linda Nochlin Reader, Thames & Hudson, Kindle, loc. 5656/10070.
(Ciudad de México, 1986) estudió la licenciatura en ciencia política en el ITAM. Es editora.