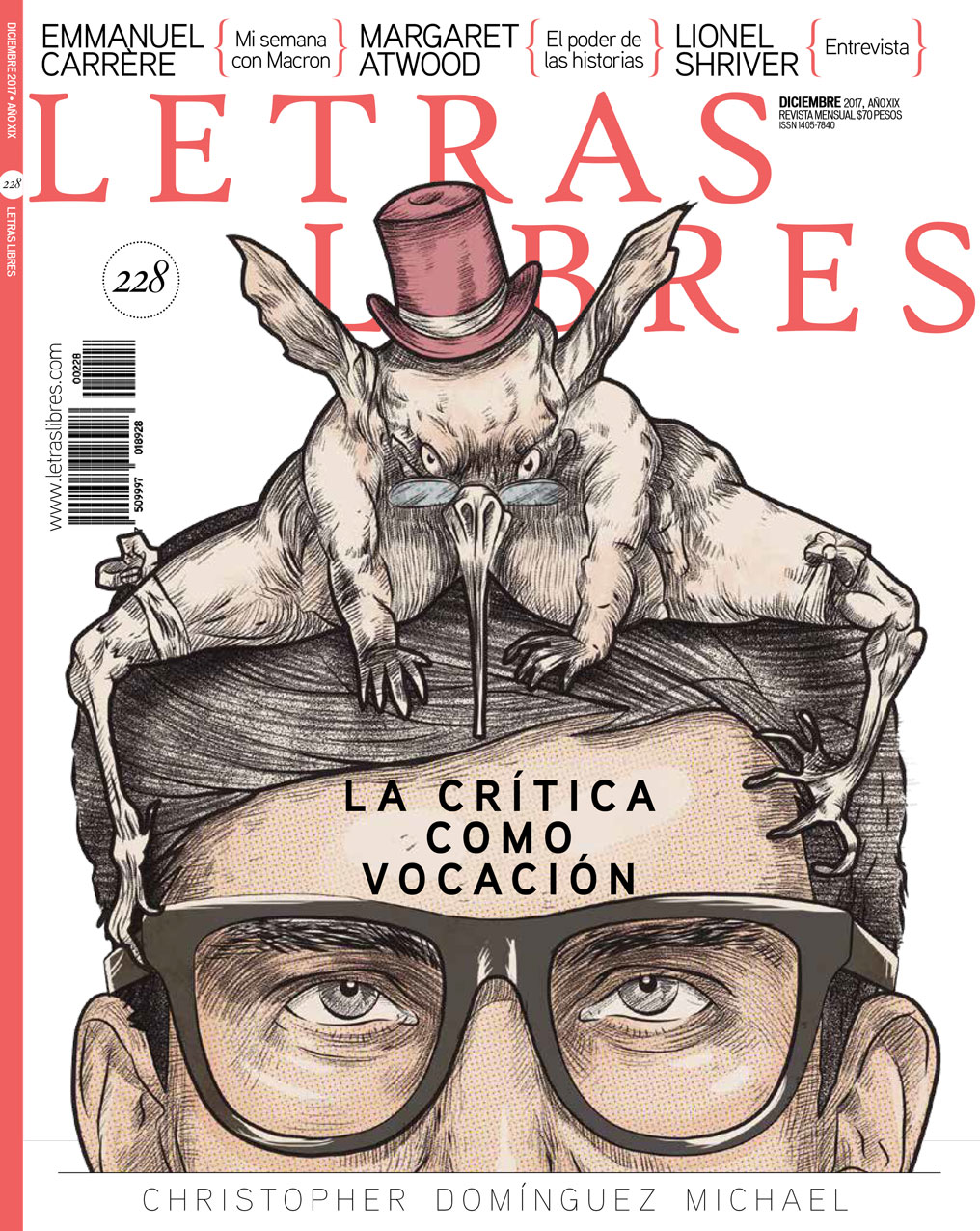El mensaje llega por todas partes: el mundo tal y como lo conocemos está al borde de algo muy malo. Desde la derecha, escuchamos que “Occidente” y la “civilización judeocristiana” están atrapados entre infieles extranjeros y nativos extremistas encapuchados. El “decadentismo” de izquierdas se obsesiona con los golpes de Estado, los regímenes de vigilancia y el inevitable –aunque escurridizo– colapso del capitalismo. Para Wolfgang Streeck, el profético sociólogo alemán, se trata de capitalismo o democracia. Igual que muchas posturas “decadentistas”, Streeck ofrece o el purgatorio o el paraíso. Como muchos antes que él, insiste en que hemos pasado a través del vestíbulo del infierno. “Antes de que el capitalismo se vaya al infierno”, afirma en ¿Cómo terminará el capitalismo? (Traficantes de Sueños, 2017), “se quedará en el futuro probablemente en el limbo, muerto o a punto de morir de una sobredosis de sí mismo pero todavía presente, como si nadie tuviera la capacidad de mover su cuerpo en descomposición a otro sitio”.
De hecho, la idea de la decadencia la comparten la extrema izquierda y la extrema derecha. Julian Assange, el avatar del populismo apocalíptico, recibe apoyos de neonazis y de luchadores por la justicia social. Assange explicó a un periodista cómo el poder estadounidense, la raíz de todos los males del planeta, estaba en decadencia como Roma. “Esto podría ser el principio”, susurró con una sonrisa, y lo repitió como el mantra de un ángel vengativo.
El declive de Roma es un gran precedente. Los historiadores globales han jugado su papel como agoreros. Mientras el historiador Edward Gibbon publicaba el primer volumen de Historia de la decadencia y caída del Imperio romano (1776), los colonos americanos se despedían de sus gobernantes; algunos leyeron esto como un presagio. La Primera Guerra Mundial trajo el “finalismo” a la era moderna. La interpretación más famosa fue la de La decadencia de Occidente (1918), del historiador alemán Oswald Spengler. La masacre de Flandes y la epidemia de gripe de 1918 –que acabó con un 5% de la población mundial– convirtieron a La decadencia de Occidente en algo al día. Spengler añadió un matiz: predijo que, al final del siglo, la civilización occidental necesitaría un ejecutivo todopoderoso para rescatarla, una idea que los autócratas han aprovechado con entusiasmo desde entonces.
Es casi parte de la condición humana esperar que la fiesta vaya a terminar más pronto que tarde. Lo que cambia es cómo será el final. ¿Será un cataclismo bíblico, un gran evento igualador? ¿O será algo más gradual, como la hambruna malthusiana o un desplome moral?
Nuestra era decadente es importante por una razón. No solo los occidentales están en problemas; gracias a la globalización, también lo están los demás. De hecho, estamos como especie en este lío; nuestras cadenas de suministro y el cambio climático hacen que estemos destinados todos juntos a una sexta extinción masiva.
Los decadentistas comparten algunas características. Tienen más aceptación en tiempos de agitación e incertidumbre. Son también proclives a pensar que los círculos del infierno solo pueden evitarse con una gran catarsis o un gran líder carismático.
Pero sobre todo ignoran las señales de mejora que apuntan a medidas menos drásticas para acabar con el problema. Los decadentistas tienen un gran punto ciego porque les atraen las alternativas atrevidas, totales, universales frente a las grises y monótonas soluciones modestas. ¿Por qué aspirar a una solución parcial cuando puedes poner todo el sistema patas arriba?
Los decadentistas se defienden diciendo que ven la imagen completa. Sus retratos son grandiosos, totales, abarcadores. Piense en uno de los mayores bestsellers, Los límites del crecimiento (1972), del Club de Roma. Con más de treinta millones de copias vendidas en treinta idiomas, este “proyecto sobre el predicamento de la humanidad” proporcionó a los lectores preocupados un retrato del declive, repleto de una confianza pesimista en los “ciclos de retroalimentación” y las “interacciones”. De hecho, compartía mucho con el buen reverendo Thomas Malthus, incluida la obsesión por los rendimientos decrecientes. Obsesionado con la reducción de tierra cultivable, Malthus no podía ver las fuentes de los rendimientos crecientes, al menos no al principio. Algunos de sus amigos finalmente lo convencieron de que la maquinaria y el colonialismo resolvieron el problema de que hubiera muy poca comida para muchas bocas; a ediciones posteriores de su Ensayo sobre el principio de la población (1798) les cuesta justificar esto. Del mismo modo, en su informe para el Club de Roma, los analistas de sistemas del Instituto Tecnológico de Massachusetts simularon el mundo entero, pero no pudieron admitir las pequeñas imágenes de ingenuidad, resolución de problemas y adaptación: ¡algunas de ellas tenían el efecto perverso de desbloquear muchas fuentes de carbón que podrían hornear el planeta varias generaciones después!
Una voz disidente en los años setenta fue Albert O. Hirschman. Se preocupó por lo que tenía de atractivo el pensamiento apocalíptico. Las predicciones lúgubres, avisó, pueden cegar a los observadores de la imagen completa de las fuerzas que contrarrestan, de las historias positivas y los destellos de soluciones. Hay una razón: los decadentistas confunden el sufrimiento creciente que acompaña a los cambios con las señales que anuncian el fin de sistemas enteros. El decadentismo olvida la posibilidad de que detrás del derrumbe de las viejas maneras puedan estar atravesando nuevas formas.
¿Por qué existe una fascinación en el decadentismo si raramente la historia se ajusta a las predicciones? Para Hirschman, puede explicarse por un estilo profético, que apela a intelectuales atraídos por las explicaciones “fundamentalistas” y aficionados a señalar causas intratables de los problemas sociales. Los revolucionarios esperan una alternativa utópica. Los reaccionarios están a la espera de que se produzca la distopía. El resultado es un modo de pensar “antagonista”, la creencia de que la historia se balancea de un sistema grande, integrado y abarcador a otro. En comparación con los avances modestos, los compromisos y las concesiones –¡qué aburrido!–, la visión magnífica de un cambio completo tiene mucho atractivo.
La preferencia por lo ambicioso y lo grande tiene grandes peligros. La imposibilidad de ver los logros inesperados y las señales esperanzadoras, obsesionados con la reparación, puede a menudo traer más destrucción que construcción. Hirschman había visto en el pasado la factura del decadentismo. Al crecer en la Alemania de Weimar, observó a su país caer presa de una “trampa ideológica”, y bifurcarse en extremos en los primeros años treinta, cuando los comunistas y los fascistas se pusieron de acuerdo para derrocar la república en pos de sus utopías rivales, mientras discrepaban en todo lo demás.
Décadas después, Hirschman advirtió cómo los latinoamericanos se desesperaban con las expectativas de las reformas democráticas. Su deslizamiento hacia lo que llamó “fracasomanía” –la tendencia a ver fallos en todo– difuminaba los avances reales y graduales y los logros que se quedaban cortos. Y la razón por la que se quedaban cortos era porque la decadencia en Latinoamérica había capturado el reformismo democrático. El resultado fue una mayor fe en visiones aún más extremas y en la tentación de la acción directa. Los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires se unieron a las guerrillas urbanas. Al otro lado del espectro, los reaccionarios argentinos se lamentaban del fin de la civilización occidental y se unieron a los escuadrones de la muerte paramilitares. Cuando finalmente se produjo el golpe de Estado en marzo de 1976, la junta militar se bautizó a sí misma como el “proceso de reorganización nacional”. Mientras sus amigos cercanos se ocultaban o escapaban, Hirschman sintió un déjà-vu. Empezó a tener pesadillas sobre las trampas ideológicas de su juventud. Cuando los editores alemanes le pidieron que escribiera un prefacio especial para la traducción alemana de su clásico Salida, voz y lealtad (1970), los recuerdos del Berlín de 1933 reaparecieron con violencia.
El problema con el decadentismo es que corrobora las virtudes de nuestras más nobles e imposibles soluciones a problemas fundamentales. También confirma las decepciones que albergamos en los cambios que hemos hecho. Esto no significa que no haya problemas muy profundos. Pero verlos como una prueba de un declive ineludible puede empobrecer nuestra imaginación al atraernos hacia las sirenas del cambio total o el fatalismo. ~
Traducción del inglés de Ricardo Dudda.
Publicado originalmente en Aeon.
Es profesor de historia y director del Global History Lab del Universidad de Princeton. En 2013 publicó Worldly philosopher. The odyssey of Albert O. Hirschman