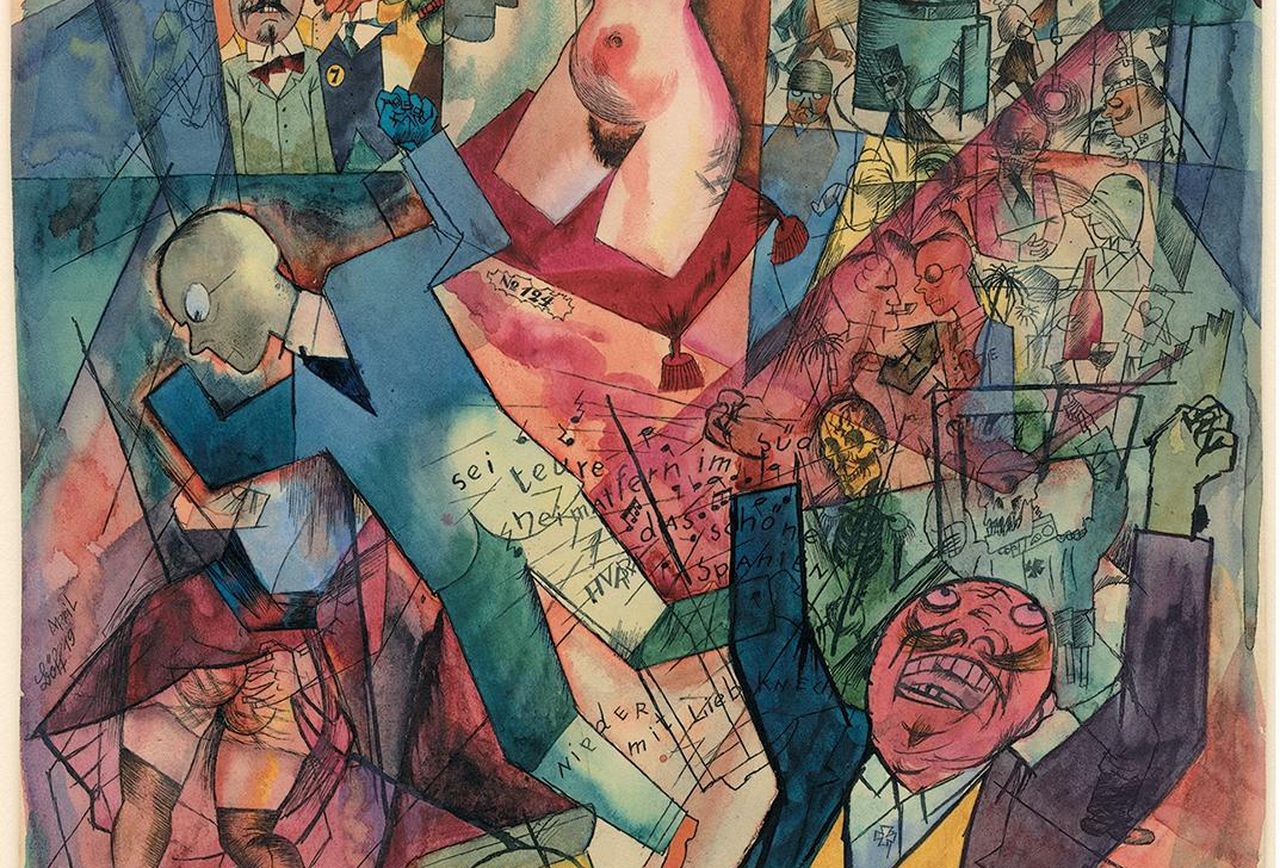Que la democracia deriva su verdad de la razón, y las grandes religiones monoteístas de la fe, es absolutamente comprensible. Basándose en el pensamiento de Platón, quien para Emerson fue el filósofo socrático más brillante, Tomás de Aquino quiso fundar la religión cristiana en una estupenda proyección de la lógica platónica, pero aquella fue una operación de brillo efímero, porque la razón cambia, se adapta o se desestima con el avance de la historia. En cambio, la fe resiste al tiempo, de allí que el Viejo y el Nuevo Testamento y la Torá permanecen indemnes con el correr de los años. Por eso, la iglesia de Cristo se ha mantenido en pie por más de dos milenios, sus papas, su obispado, sus sacerdotes y hasta los defensores de sus mártires y aspirantes a beatos luchan con la misma tenacidad de Pedro y Pablo por la defensa de la humanidad. Lo mismo cabe decir de los axiomas de la Eclesiastés y de los rabinos, profetas y jueces judíos perseguidos hasta el exterminio con inaudita saña. Y de los islámicos, que proclaman a Alá y a Mahoma. Es la fe lo que sostiene estas causas. Después del Holocausto, nadie hubiera imaginado que la ONU daría el importante paso de decretar la existencia del Estado de Israel en medio de tanta pugnacidad, pero lo hizo. Y la pujanza del antiguo reino de David está a la vista.
La democracia ya ha sido tan agredida durante tanto tiempo que su perseverancia toma los rasgos de una fe. De una fe destinada a lograr sus más altos fines.
Los países hispanoamericanos concibieron la emancipación, en el siglo XIX, bajo una forma republicana y democrática, sin duda, porque el pensamiento de sus líderes más notables encajaba en los moldes de la Ilustración y fue directamente influida por la extraordinaria revolución de independencia y unión de las trece provincias británicas de Norteamérica.
Hubo un par de excepciones, dos de los países emancipados en el continente americano surgieron bajo forma monárquica: México y Brasil. Y el sistema federal no prevaleció en todos los casos. Cuando el Congreso mexicano se reunió para proclamar la independencia en términos de monarquía constitucional conforme al ejemplo de 1812, un sargento –siempre un sargento– ocupó el Congreso, designó emperador a Agustín de Iturbide (Agustín I), disolvió éste el parlamento, nombró en su lugar directores manu militari y estableció su dictadura. Solo que no llegó muy lejos: el Congreso se reunió de nuevo, echó al presunto monarca y abolió todos sus actos.
El otro ejemplo fue la independencia de Brasil. Pedro I y su hijo y sucesor Pedro II fueron herederos del imperio portugués y, por lo tanto, si la emancipación fue real y pacífica, no fue formal hasta que años más tarde los militares derrocaron el imperio y declararon la república. Curiosamente, la monarquía parlamentaria fue mucho más respetuosa de las libertades y de la autonomía del Congreso que la república dictatorial de los uniformados.
Por eso, históricamente, el Congreso y los gobernadores brasileños han sido más autónomos e importantes que sus émulos continentales salvo, por supuesto, Estados Unidos y Canadá. Pero el desprecio del congreso y el predominio posterior de caudillos, sean estos ilustrados, como Porfirio Díaz, o jefes de montoneras, como Rosas y Facundo, se proyectó hasta nuestros días conforme a las funestas teorías del dictador o gendarme necesario que defendieron, no sin brillo, teóricos sin duda excepcionales como los venezolanos Laureano Vallenilla Lanz y Pedro Manuel Arcaya y el mexicano, brillante profesor de Derecho Constitucional, Emilio Rabasa.
Según éste, la historia de la trascendencia mexicana, después de la emancipación, cabe en tres hombres fuertes: Antonio López Santa Anna, Benito Juárez y Porfirio Díaz. Ahora, si bien el delirio de poder de Santa Anna podría calificarse como patológico, los de Juárez y Díaz fueron otra cosa: “imposible asumir poder más grande que el de Juárez de 1863 a 1867, no usarlo con más éxito, vigor y alteza de miras”.
En cuanto a Díaz, dijo Rabasa que fue la dictadura más fácil, benévola y fecunda en la historia del continente. Consideraba muy débiles las presidencias constitucionales frente a los duros retos de la realidad y en cambio el Congreso, con su poder supuestamente excesivo, no hacía sino obstaculizar y frenar procesos. Ese especioso argumento lo incorporaron los revolucionarios mexicanos a su Constitución, la de Querétaro de 1917. Para aquel momento predominaba en la revolución Venustiano Carranza: barba luenga y blanca a lo San Nicolás, olfato político y líder apto, quien también manejaba la gramática del gendarme necesario.
En el mismo sentido, el brillante pero igualmente especioso Vallenilla Lanz concibió la teoría del gendarme o dictador necesario para defender a los autócratas Castro y Gómez, cuyas pretensiones de perpetuación iban más allá de lo imposible. Y tal como lo razonó Rabasa, Vallenilla arrojaba las culpas contra supuestos excesos del Congreso, que por lo visto no entendía la bondad recóndita en el alma del “Benemérito” Juan Vicente Gómez, dueño de la hacienda La Mulera.
De todo esto emana la tradicional hostilidad contra el congreso democrático y la democracia como modelo más humano y más eficaz. ¿Se entiende ahora por qué en situaciones extremas la democracia debe asumirse como fe y defenderse con fuerza y con el estandarte del sufragio universal?
Es escritor y abogado.