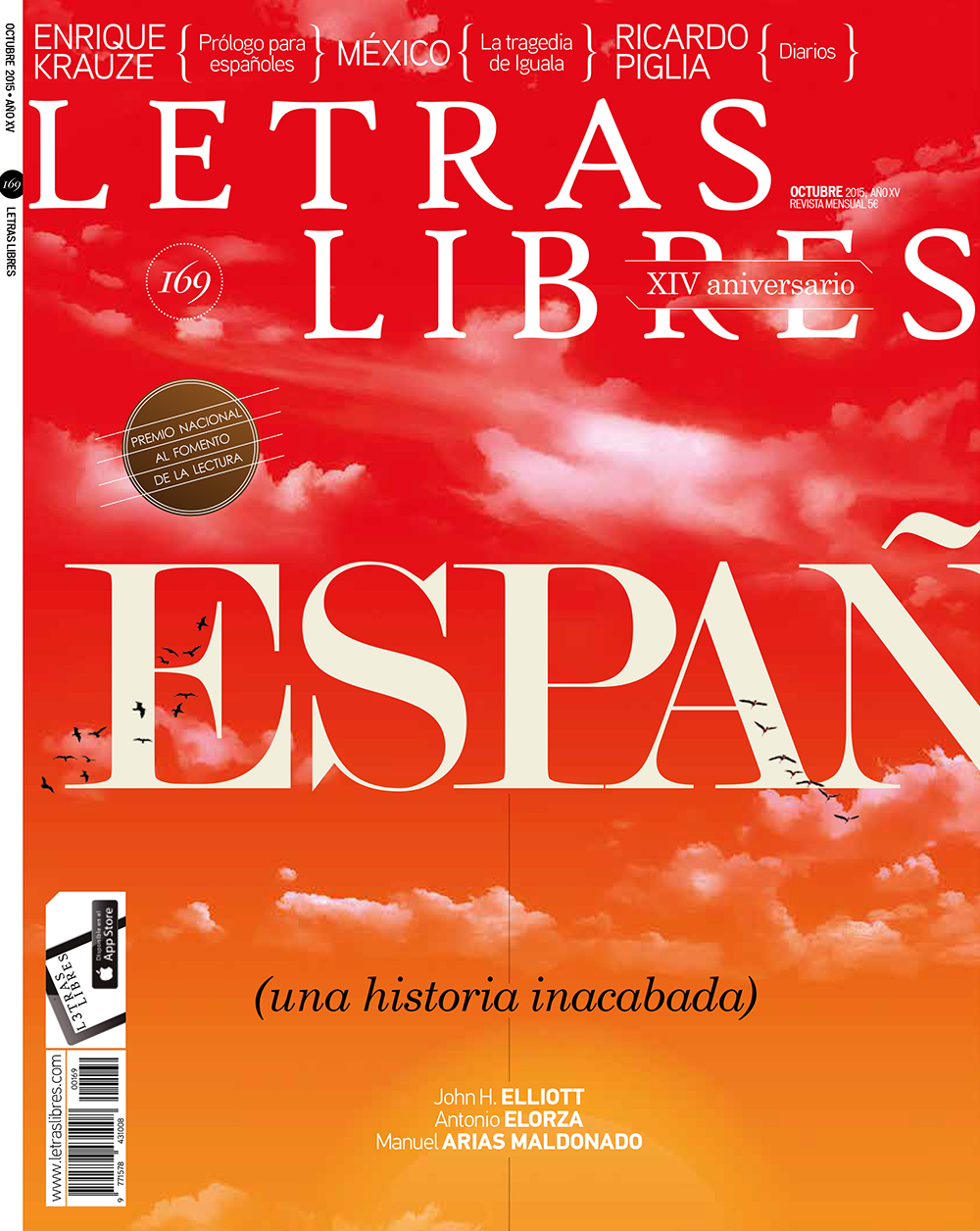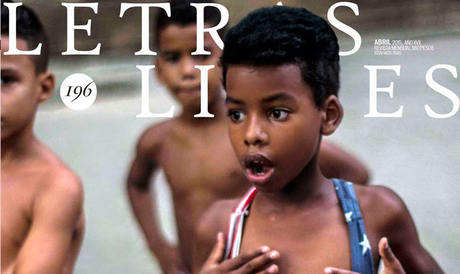No hay peor signo social que el cesar en la voluntad de educar y de renovar los presupuestos (en todos los sentidos) de la educación. Asistidos a veces por un liberalismo mal pensado, algunos gobiernos descuidan las asignaturas que inciden sobre el desarrollo ético y social de los individuos y colectivos. El felizmente exministro Wert eliminó la asignatura de educación para la ciudadanía, diluyéndola en confusas presencias transversales e introduciendo como optativa, pero con valor académico, la asignatura de religión católica. Científicos neurocognitivos, sociobiólogos y estudiosos del comportamiento, darwinistas todos (de lo contrario serían poco serios), han señalado mucho de lo que pertenece a la herencia, que en buena parte es una disposición, como lo es, por ejemplo, la capacidad de hablar, aunque no lo hagamos si no oímos durante un largo periodo a otros en interacción con nosotros. No hay ninguna lengua instintiva, aunque sí al parecer estructuras básicas (Pinker y otros) que son universales a todas las lenguas, porque responden a la mente humana. Ese aprendizaje está asistido, entre otros procesos, por las ya famosas neuronas espejo, que no son privativas de nuestra santa humanidad, porque la imitación es la madre de todo aprendizaje, aunque la complejidad del saber y de los actos creativos la trascienden. Me parece descabellado no instruir a los niños, desde muy pequeños, en el conjunto de obligaciones y derechos que nos marcamos en nuestra Constitución y derecho penal, así como en las deducciones e inducciones derivadas de los mismos. De forma complementaria a esa asignatura, y según las edades, se debería ir introduciendo al alumno en algunos conceptos y procedimientos filosóficos con el fin de enseñarnos no solo saberes objetivos si- no algo irrenunciable y que parece en retroceso: el saber pensar. La filosofía no es tanto el amor al saber (aunque no está excluido sino que lo exige) como, me atrevo a sugerir sin duda haciéndome eco de algún que otro pensador, el amor al significado. Queremos saber cómo funciona la cadena del ADN o un motor a reacción, pero ¿qué significan? Está bien querer saber cómo funcionan nuestros ordenadores, pero ¿qué significa su existencia? Dicho esto paso a proponer una nueva asignatura que me parece insoslayable y que lo será aún más con el paso de los años: educación para la tecnología. Se me dirá que ya se estudia tecnología antes de ingresar en el bachillerato. Es cierto, pero no es esa la asignatura de mi enunciado, porque de lo que se trata es de introducir al ciudadano y al individuo –una psicología, una biografía– en la relación con las tecnologías, sobre todo las surgidas a partir del desarrollo y aplicación de la computación. El desarrollo tecnológico vinculado a la comunicación ha sido vertiginoso en los últimos treinta años, hasta el punto de que usamos cientos de dispositivos electrónicos sin saber lo que nos traemos entre manos, aunque sepamos usarlos con destreza. Un smartphone o teléfono inteligente es como nuestros ordenadores personales, pero cabe en la palma de la mano: su sistema operativo permite disponer de cientos de aplicaciones que harán del pequeño objeto electrónico un mundo: cámara de fotos, buzón de correo, buscador de información, WhatsApp, juegos sencillos o complejos, individuales o colectivos, y, en fin, una puerta de acceso a todo el mundo informativo e interactivo de internet. Como todos, al menos en Occidente, tenemos uno de estos aparatos, podemos decir que el smartphone se ha convertido en el ente franco por antonomasia, en el sentido en el que se habla de lengua franca (pero téngase en cuenta también que algunos de los sinónimos de franca son generosa, liberal, dadivosa, desprendida, espléndida, pródiga). El smartphone es el lugar común, y es móvil. Pero la cuestión es qué hace el móvil con nosotros, cómo condiciona nuestros hábitos sociales, mentales, sentimentales, psicológicos. Y qué hacemos nosotros con él, o con los ordenadores que tenemos en casa, en los trabajos, con el universo de claves que nos permiten entrar o quedar fuera de cuentas bancarias, compras, ventas, comunicaciones. Los ordenadores ya han cambiado nuestra vida, y lo harán mucho más. Los más jóvenes se adaptan a ello porque su aprendizaje es paralelo a la aparición y desarrollo social de los mismos, pero esto no quiere decir que comprendan el significado de los cambios de conducta que supone su manejo y, también, el hecho de ser manejado por ellos. Hasta hace poco era posible hablar con alguien en el metro, en un viaje de tren o de avión. Ahora, todo el mundo va conectado a sus móviles u ordenadores portátiles: chatean, intercambian pequeñas informaciones, ven vídeos, leen o se divierten con juegos electrónicos, etc. ¿Cómo interrumpirlos para hacer una observación banal que puede abrir una conversación? Vivimos en una red, sin duda potencialmente valiosa, pero también rodeados por la red. Una educación para la tecnología ha de suponer el aprendizaje de la autoinspección, del autocontrol, de la capacidad para no ceder a la irrupción invasiva de las demandas de la “comunicación”, por ejemplo. Es necesario el desarrollo de otras actitudes que compensen el tipo de concentración en mucho pero por muy poco tiempo que suscita el mundo de los ordenadores. Nada más hay que observar que la mayoría de los mensajes de WhatsApp atomizan dos líneas en cuatro o cinco mensajes, que suponen otras tantas llamadas de atención en el receptor. “¿Por qué lo haces así?”, pregunté a un joven. “Porque es menos aburrido”, me respondió. Estoy lejos de querer agotar un tema que exige estudios diversos y extensos, pero no quiero dejar pasar la ocasión de señalar que sin una educación laica y responsable, atenta a los profundos cambios que se están produciendo, estamos entregados a inercias que, en buena parte, conducen al desconocimiento de nosotros mismos además de psicopatías o estupideces notables. Hay que saber y enseñar qué hace la hipertecnología con nosotros. ~
(Marbella, 1956) es poeta, crítico literario y director de Cuadernos hispanoamericanos. Su libro más reciente es Octavio Paz. Un camino de convergencias (Fórcola, 2020)