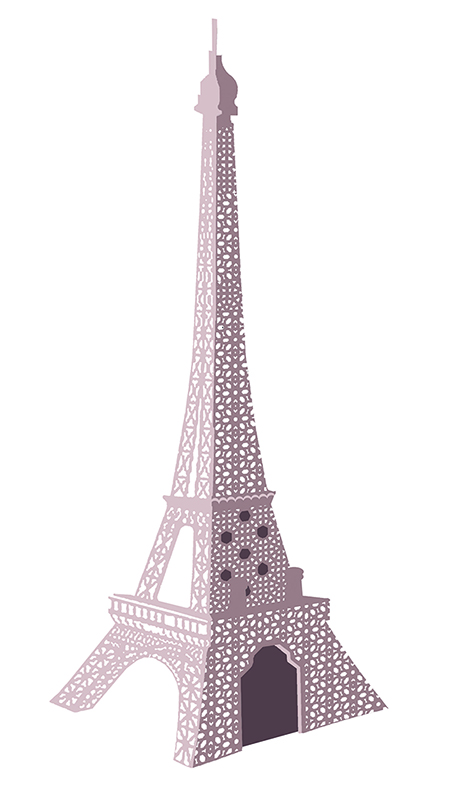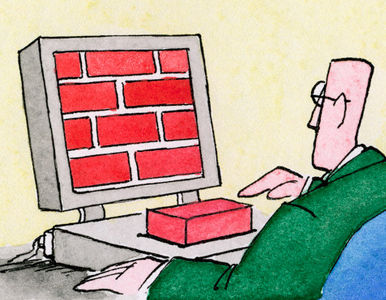"Mañana de embriaguez”, el gran poema de Arthur Rimbaud de 1871, termina con una predicción célebre: “He aquí el tiempo de los asesinos.” La visión extática del poeta bien pudo fallar por ciento cincuenta años, pero, en enero de este año, gracias a Saïd y Chérif Kouachi y Amedy Coulibaly, los perpetradores de las masacres en las oficinas parisinas de Charlie Hebdo y en un supermercado kosher en Porte de Vincennes, parece haber comenzado un verdadero tiempo de los asesinos cuyo final no se alcanza a vislumbrar. Porque el trío tenía su propia visión, extática y asesina, para la cual ni las instituciones estatales ni los diversos estratos de la sociedad civil francesa (hasta el punto en que las podemos considerar entidades separadas en una Francia que conserva un corporativismo del que carecen sus socios de la Unión Europea) parecen tener antídoto alguno.
Sin duda la respuesta inmediata a los asesinatos fue apasionada y enérgica. La pasión se expresó a través de las masas de personas que empezaron a usar el hashtag #JeSuisCharlie como un acto de solidaridad o un replanteamiento simbólico del compromiso francés con el laicismo y la libertad de expresión, así como en la gigantesca manifestación en memoria de sus víctimas cuya fotografía se publicó en la primera página del periódico Libération con el titular “Somos un solo pueblo”. Esta resolución se tradujo en los compromisos que asumió el gobierno del presidente François Hollande, decidido a actuar con más dureza contra los yihadistas del país, incluidos los que se encuentran en prisión, la segunda plaza de reclutamiento más importante después de internet. Y el gobierno apoyó estos planes con dinero, cancelando aproximadamente una tercera parte de los recortes de gasto militar que se habían programado para efectuarse entre 2015 y 2020, y aumentando con mucho el presupuesto para servicios de seguridad. Los costos de hacerlo y de mantener el sistema nacional de alerta, conocido como “Vigipirate” –que implica que un gran número de soldados franceses patrullen las calles y vigilen las instituciones consideradas vulnerables a nuevos ataques terroristas, sobre todo escuelas judías y sinagogas–, han sido enormes: más de mil millones de euros en los primeros dos meses posteriores a los ataques. En marzo, el gobierno francés anunció también que reclutaría once mil soldados adicionales, una medida necesaria para poner en práctica el plan de contar con siete mil soldados desplegados indefinidamente por todo el país para enfrentar la amenaza de terrorismo. Es la primera vez, desde de la Guerra de Argelia, que las fuerzas militares terrestres francesas crecerán en vez de disminuir. Cuán eficaz resultará todo esto es otra cuestión.
Pero, aunque estas nuevas medidas tengan éxito, solo podrán mitigar la amenaza, no hacer que desaparezca. Por eso, el primer ministro francés, Manuel Valls, también anunció el compromiso del gobierno de renovar y expandir sus esfuerzos para infundir los valores laicos de la República en los corazones y mentes de los jóvenes más desfavorecidos, que habitan los complejos habitacionales de los suburbios que rodean las principales ciudades francesas, llamados cités. La mayoría son franceses de nacimiento, de origen musulmán, hijos y nietos de los inmigrantes del Magreb y, más recientemente, de los países del Sahel que formaban parte del imperio colonial francés. Estos jóvenes y –como demuestra el importante papel que desempeñó Hayat Boumeddiene en la radicalización de su novio Amedy Coulibaly (se dice que ella se unió al Estado Islámico después de los ataques)– un creciente número de mujeres se perciben como el mar en que nadan los yihadistas. No puede soslayarse la importancia de este elemento, pues la reacción de muchos de los jóvenes de las cités (aunque es indispensable tener en cuenta que se trata de una pequeña minoría, aun dentro de la juventud rebelde y hostil) a los ataques contra Charlie Hebdo y el supermercado Hyper Cacher fue extremadamente siniestra.
En las escuelas de los suburbios de toda Francia, y entre una población de la que solo unos pocos podrían lejanamente considerarse musulmanes piadosos, el sentir de los estudiantes se expresaba mediante otro hashtag, #JeNeSuisPasCharlie, en vez del mantra mayoritario de solidaridad e identificación con las víctimas de los ataques. En efecto, algunos parecen creer que los editores de Charlie Hebdo se lo tenían merecido por profanar al Profeta. Incluso para muchos jóvenes de las cités, que sinceramente y sin ambages han dejado claro que aborrecen y repudian los crímenes de los hermanos Kouachi, identificarse con las víctimas es ya ir demasiado lejos.
Por lo común, estos jóvenes justifican su postura con la siguiente argumentación: si nadie con verdadero poder en Francia muestra empatía con los sufrimientos del pueblo palestino, ¿por qué habrían ellos de preocuparse por un caricaturista que, a sus ojos, despreciaba el islam y a los musulmanes? Es difícil exagerar la resonancia simbólica que esto tiene. ¿El antisionismo se ha transformado en antisemitismo dentro de las comunidades francesas de inmigrantes, como en el resto de Europa? Sin duda. A finales del siglo XIX, August Bebel podía decir que el antisemitismo era el socialismo de los idiotas; a principios del siglo XX, es el antisionismo de los idiotas. Pero hay que decir que, con toda justicia, no solo los inmigrantes musulmanes confunden la identidad judía con la sionista. Las organizaciones oficiales de la comunidad judía en Francia y el resto de Europa muestran con frecuencia la misma confusión. Roger Cukierman, el líder de la comunidad judía francesa más importante, declaró en 2014 que “la lucha contra el antisemitismo y el antisionismo necesita convertirse en una causa nacional”.
Si bien sería una estupidez negar la realidad del antisemitismo entre los jóvenes de las cités, centrarse en él hasta el punto de ignorar las realidades materiales y psíquicas en las que viven sería una distorsión igual de grande. Uno puede ilustrar ese modo de pensar en forma de una ecuación: a nosotros, los jóvenes de origen musulmán, nos discriminan en el mercado de la vivienda y en el del trabajo; nos acosa constantemente una policía que actúa en nombre de la mayoría francesa y niega que nosotros también seamos franceses; y, para ellos, su grito de guerra es #JeSuisCharlie. Por lo tanto, nosotros no somos Charlie.
No hay nada de paranoico en esta visión de la realidad de los mercados de trabajo, o de acceso a bienes raíces entre aquellos desempleados con nombres musulmanes o cuyos códigos postales pertenecen a zonas de inmigrantes. Aquí es importante aclarar que las dificultades a las que se enfrentan los musulmanes franceses no son exclusivas de Francia. Sin duda, los suburbios habitados principalmente por inmigrantes musulmanes que rodean la mayoría de las ciudades francesas son estéticamente sombríos, pero esto es el resultado del fervor con que los planeadores urbanos de los años cincuenta adoptaron los conceptos más totalitaristas de Le Corbusier. Las condiciones básicas de las cités francesas, en términos de empleo, educación e integración a la sociedad, no difieren mucho de sus equivalentes en el Reino Unido, España, Bélgica, Holanda, Alemania y, últimamente, los países escandinavos, aunque cada uno de estos países tiene su propio modelo de integración social. Recordar esto es importante porque el debate sobre Francia muchas veces se basa en explicaciones que exhiben las (indudables) fallas en la integración de estas comunidades en la sociedad, como si fueran consecuencia inevitable de la particular mezcla de republicanismo, laicidad (laïcité) y lo que parece un modelo daltónico de política pública (encarnada en una ley de 1978 que prohíbe que la recopilación y almacenamiento de datos de la población francesa se base en cuestiones de raza), que arroja como resultado un censo que carece de información racial o étnica.
Ni siquiera las patologías de los “perdedores radicales” como los hermanos Kouachi y Coulibaly, por emplear la inspirada descripción de Hans Magnus Enzensberger,1 tienen algo exclusivamente francés. Es verdad que, en retrospectiva, dos ataques previos, realizados por terroristas islámicos nacidos en Francia que actuaban por cuenta propia, parecen haber prefigurado la masacre en las oficinas de Charlie Hebdo. El primero fue en marzo de 2012, en Toulouse y Montauban, cuando Mohammed Merah asesinó a tres soldados franceses, de origen marroquí y argelino (dos de los cuales eran musulmanes), a tres niños judíos y a uno de sus maestros. El segundo fue el asesinato de cuatro personas en el Centro Judío de Bruselas, cometido por Mehdi Nemmouche, otro joven francés de origen magrebí, poco después de regresar de Siria, donde se había unido al Estado Islámico y había torturado a los rehenes occidentales que el grupo tenía secuestrados.
Aunque resulta evidente que hay algo moralmente problemático en centrarse solo en el número de muertos durante los ataques terroristas, es importante considerar que el número de víctimas de estos cinco hombres no se acerca siquiera a los 191 hombres y mujeres cuyas vidas fueron segadas por las bombas que puso una célula islamista en la estación de Atocha, en Madrid en 2004, o las 52 personas asesinadas en Londres, en julio de 2005, por cuatro terroristas suicidas ingleses que detonaron las bombas que cargaban, dentro de tres vagones de metro y un autobús. Y, por supuesto, esto no incluye los varios atentados frustrados que, sabemos, ha habido en Reino Unido.
Aunque estrecháramos el marco, excluyendo Londres, Atocha y el asesinato de los tres soldados franceses, por considerar que los terroristas actuaron inspirados en la creencia de que estaban “vengando” las acciones militares de Inglaterra, España y Francia en el mundo musulmán, y excluyéramos luego los ataques de Merah en la escuela judía de Toulouse, los de Nemmouche en el Centro Judío de Bruselas y el de Coulibaly en el supermercado kosher de París porque fueron motivados por un intenso odio a todo lo judío, y solo incluyéramos aquellos ataques que parecen causados por un deseo de “vengar” las supuestas blasfemias contra el islam, ninguno de los dos importantes precursores del ataque a Charlie Hebdo tendría ninguna relación directa con Francia. En 2004, en Ámsterdam, el cineasta holandés Theo van Gogh fue asesinado por Mohammed Bouyeri, un joven danés-marroquí que buscaba vengar las supuestas injurias contra el islam cometidas por Van Gogh en su cortometraje Sumisión. Y luego hubo una serie de intentos de asesinato del caricaturista danés Kurt Westergaard porque supuestamente había profanado la imagen del Profeta, dibujándolo con una bomba en su turbante, además de las amenazas contra el periódico Jyllands-Posten, donde se publicó la caricatura, y en las que participaron inmigrantes del norte de África, de origen somalí, residentes en Noruega, Dinamarca y Suecia.
También resulta notable que, después de Charlie Hebdo, el más significativo ataque terrorista en Europa no tuviera lugar en Francia sino en Dinamarca, cuando Omar El-Hussein, nacido en Holanda, de padres inmigrantes palestinos, abrió fuego, matando a una persona, durante un encuentro titulado “Arte, blasfemia y libertad de expresión” en un centro cultural de Copenhague, donde el embajador francés era uno de los ponentes. El propósito de la reunión era reflexionar sobre las consecuencias que la matanza en Charlie Hebdo podría tener sobre la libertad de expresión en el futuro. A la mañana siguiente, El-Hussein se dirigió a la Gran Sinagoga de Copenhague, disparó y mató a Dan Uzan, un congregante que fungía como guardia de seguridad voluntario, durante la ceremonia de bat mitzvah que se llevaba a cabo ahí.
A pesar de todas las características que comparte con el resto de Europa, el caso de Francia parece ser el peor. Parafraseando a Trotski sobre la guerra, Francia puede no estar interesada en la etnicidad, pero la etnicidad sí está interesada en Francia. Respecto del futuro social y político de Europa, lo que suceda en, digamos, Dinamarca, al margen de lo significativo que sea en términos humanos, resulta marginal, mientras que lo que pasa en Francia resulta central. Y si su futuro es realmente tan sombrío como lo muestran las más recientes encuestas de opinión realizadas entre los franceses, es posible que amenace el proyecto europeo, aun cuando Alemania siga siendo el modelo de rectitud y estabilidad que sus admiradores (y su propia clase política) asumen que es.
Por razones comprensibles, para un número creciente de franceses, el futuro depende de la lealtad o deslealtad de los musulmanes franceses a los valores republicanos y laicos del Estado francés. El ascenso del Frente Nacional (fn) así lo atestigua. Bajo el mando de Marine Le Pen, considerada por los expertos (incluidos muchos que la aborrecen y le temen) como la figura más talentosa en la política francesa contemporánea, el fn se ha convertido en el principal partido de lo que queda de la clase trabajadora industrial francesa. En contraste, la pregunta que se hacen muchos (si no la mayoría) de los inmigrantes, así como sus hijos y nietos nacidos en Francia, es si la sociedad francesa dejará algún día de discriminarlos y les ofrecerá la oportunidad de tener un futuro decente.
Perdido entre todo esto queda el hecho de que, mucho antes de que la incompatibilidad entre los valores de los inmigrantes musulmanes y los valores de la República se considerase la principal razón del pesimismo ante el futuro de Francia, los franceses ya se mostraban cada vez más aprensivos ante las perspectivas de su país. Según una encuesta realizada en 2010 por bva-Gallup para el diario Le Parisien, los franceses resultaron ser los más pesimistas de todo el mundo (los más optimistas fueron los vietnamitas). “Francia, campeón mundial del pesimismo” fue el titular del semanario Le Point. Céline Bracq, la autora del sondeo, concluyó que la verdadera “excepción francesa” (término que se refiere a los subsidios especiales para la cultura que existen desde que el escritor André Malraux fuera ministro de Cultura de Charles de Gaulle) es su pesimismo.
No es fácil entender por qué este pesimismo se ha incrustado tan profundamente en la psique colectiva de Francia. Está muy bien hablar, como acostumbran muchos analistas, sobre la esclerosis institucional francesa y el carácter endogámico y hermético de su élite, formada casi toda en un pequeño grupo de instituciones educativas elitistas como la École Nationale d’Administration (Nicolas Sarkozy es una interesante excepción, pero Hollande no). Sin embargo, en muchas áreas cruciales, Francia funciona mucho mejor que sus vecinos europeos, Estados Unidos y Canadá. Aunque tiene sus fallos, el sistema de atención médica francés es de los mejores. Sus fábricas continúan produciendo bienes industriales y son líderes mundiales en trenes de alta velocidad, tecnología militar avanzada y plantas nucleares. A diferencia de la mayoría de los países de la ocde, su tasa de natalidad está por encima del nivel de reemplazo de la población, no solamente por la inmigración (como en Estados Unidos), sino gracias al éxito de sus políticas de natalidad.
En realidad, no es tanto que las cosas anden peor en Francia –e incluso, respecto a la cuestión de la inmigración musulmana, uno puede argüir de manera plausible que, a pesar de Charlie Hebdo, Francia está todavía considerablemente mejor que el Reino Unido– sino que la aguda obsesión francesa con su propia identidad ha cambiado de lo dialéctico (cuando se comparaba con otros países) a lo autárquico (ahora se repliega sobre sí misma). Geoffrey Wheatcroft ofreció un competente resumen de esto en un ensayo provocadoramente titulado “Liberté, Fraternité, Morosité”. “No hace mucho tiempo –escribió– Francia estaba acomplejada ante Estados Unidos. Ahora, Francia está acomplejada ante sí misma.”
Una mirada rápida a los títulos de los libros de ensayo de la mayoría de las librerías francesas parece justificar el análisis de Wheatcroft. Lo que ha cambiado durante los últimos quince años es que los títulos de los libros de éxito actuales tienen un carácter mucho más amargo y violento. A principios de siglo, la mayoría de los libros populares de este género se enfocaban en la disfunción política de Francia y su esclerosis económica; hoy, la obsesión está en el islam político y en si Francia podrá siquiera sobrevivirlo. Un ejemplo es Le suicide français de Éric Zemmour, una polémica obra que básicamente discute si Francia ha sido ya destruida por los hijos de mayo de 1968, las feministas y los eurócratas, y actualmente está siendo engullida por los inmigrantes musulmanes que, gracias a la perfidia de la élite, pronto tendrán el control. El libro es tan radical que hasta Marine Le Pen se ha distanciado de él.
El escritor y columnista francés Marc Weitzmann difiere de Zemmour de modo crucial y ha hecho un servicio ciudadano escribiendo en los periódicos varias columnas en las que delinea los muchos modos en que Le suicide français presenta una falsificación malévola de la historia francesa; sobre todo, la historia de lo sucedido a dos grupos: a los judíos nativos y a los que inmigraron a Francia durante la Segunda Guerra Mundial (entre otras lindezas, el libro de Zemmour hace una estentórea defensa del mariscal Pétain y el régimen de Vichy). Moralmente, Weitzmann no podría estar más lejos de Zemmour. Sin embargo, sobre el destino de Francia, el tono de Weitzmann parece igual de apocalíptico. Le suicide français termina con el pronunciamiento de que “Francia está muerta”. Weitzmann considera, enfáticamente, que Zemmour es un emblema de la naturaleza patológica del debate contemporáneo, pero él mismo concluye su “France’s toxic hate” –una serie de cinco artículos sobre el retorno del antisemitismo francés, que escribió para Tablet, la revista judía estadounidense– con una jeremiada que es apenas un grado menos oscura que la de Zemmour, aunque se centra específicamente en la desolación que los judíos franceses habrán de arrostrar en el futuro. “Atrapados en la descomposición de las políticas de poder proárabes actuales –escribe Weitzmann– la retórica izquierdista y los fantasmas de la Segunda Guerra Mundial, los judíos comienzan su camino hacia la soledad cívica. Los callejones sin salida neuróticos, históricos e ideológicos donde los franceses han lidiado con el antisemitismo desde entonces constituyen un contexto mental en el que resulta imposible, para los judíos y para Francia, pensar o vivir siquiera.”
¿Es tan mala la situación? Ciertamente Weitzmann no es el único intelectual francés serio que así lo piensa. De hecho, junto a él se halla Alain Finkielkraut, quien –se esté o no de acuerdo con sus puntos de vista– es una de las principales figuras culturales de Francia. Desde hace por lo menos una década, Finkielkraut sostiene que la élite francesa, en general, y en particular la élite cultural que se inclina por la izquierda bien-pensant, ha sido excesivamente cobarde, ha estado demasiado escondida en la negación, obtusa o interesada solo en sí misma (¡o las cuatro cosas!) como para pensar –ya no digamos hablar y escribir– con honestidad sobre la barbarie islamista.
La culpa por el colonialismo y el triunfo del relativismo cultural son los elementos constitutivos de la nueva “traición de los intelectuales”, que ha confinado el ideal asimilacionista francés al olvido y la barbarie. El emblema de tal barbarie es el retorno del antisemitismo a Francia. Quien lo dude solo tiene que echar un vistazo a la cobertura mediática del ataque de Amedy Coulibaly al supermercado Hyper Cacher. Al principio, reportaban que Coulibaly estaba ahí por casualidad, cuando, de hecho, se trataba de un virulento antisemita y todo indica que sabía perfectamente dónde estaba y lo que hacía. El hecho crudo es que matar judíos ha sido una prioridad de los terroristas en los ataques recientes del yihadismo en Europa. Y la de Palestina es la bandera de conveniencia. Por ejemplo: Mohammed Merah dijo que decidió matar soldados franceses por lo que el ejército francés estaba haciendo en Afganistán, pero que atacó la escuela judía de Toulouse porque “los judíos matan a nuestros hermanos y hermanas en Palestina”. Un video yihadista, publicado tras la muerte de Coulibaly, lo elogiaba por haber matado a una policía y “a cinco judíos”. Y en Copenhague, Omar El-Hussein parece haber pasado sin problemas desde su venganza contra los caricaturistas del Profeta hasta sus disparos en la Gran Sinagoga.
Para Finkielkraut y Weitzmann, la verdadera culpa de la élite francesa radica en negarse a confrontar las duras realidades del presente. Ambos habrían coincidido con Charles Péguy, el gran intelectual conservador de principios del siglo XX, en que “nunca sabremos cuántos actos de cobardía se han cometido por miedo a no parecer lo suficientemente avanzados”. Según esta versión, el reto existencial de Francia consiste en cómo recuperar su valentía.
Pero es dudoso que la explicación abiertamente culturalista que Finkielkraut, en particular, ha echado a andar, ofrezca nada parecido a la clave interpretativa que él supone que ofrece. Un tanto (pero apenas un tanto) simplificada, es como sigue: Francia representa ciertos valores; es un imperativo moral transmitir estos valores, tanto por el bien del país como por el de los niños musulmanes franceses, de modo que cualquier falla al respecto constituye una falla moral y es igualmente una catástrofe social y cultural; pero esa falla no solo está en ciernes, sino que ya ocurrió. Por tanto, en el sentido más profundo, la noble Francia, la admirable Francia, que debe ser preservada y es digna de emular, ha muerto. En gran medida, por mano propia. Y nos acecha una nueva Edad Oscura.
Despojados de su tono de lacrimosa autocomplacencia, por no hablar de su profetismo apocalíptico (¿cuántas generaciones de viejos filósofos, al confrontar su respectiva y propia realidad, insistieron en que vivíamos el fin del mundo?), los argumentos de Finkielkraut contra la corrección política no están equivocados del todo.2 Y su idea de que las escuelas deben centrarse principalmente en la enseñanza de la lengua francesa es sin duda correcta. El problema es que esta explicación culturalista de la crisis que enfrenta hoy Francia lo lleva a confundir un asunto secundario con la esencia de la crisis. Las soluciones que ofrece –un retorno al republicanismo, dejar de pedir perdón por la cultura occidental, la voluntad de confrontar y oponerse al islam radical– no es que estén mal sino que son irrelevantes. Los problemas fundamentales de Francia no surgen principalmente por una capitulación cultural sino que, más bien, son resultado de las transformaciones de una economía mundial que vuelve completamente imposible el retorno cultural y moral al statu quo ante amado por Finkielkraut. Porque, si bien ese nacionalismo romántico puede tener un distinguido linaje (y al respecto Finkielkraut es en muchos sentidos heredero legítimo de Péguy), y aunque hoy sea una posición intelectual perfectamente coherente, carece de respuestas frente a los problemas que presentan la globalización económica y la inmigración masiva.
Los argumentos materialistas no tienen eco en los culturalistas. Es cosa de arreglar la cultura, parece decir Finkielkraut, y Francia florecerá; fracasen en ello y Francia se derrumbará. Es, por decirlo de modo caritativo, una concepción muy francesa (de la que Weitzmann difiere enfáticamente), pero que no va a funcionar. ¿Que hay una crisis de confianza en la cultura occidental, compartida por la élite europea? Sin duda. ¿Y hay una crisis de confianza de la “comunidad” musulmana en Francia? Probablemente. Pero, aunque la respuesta sea afirmativa, es una afirmación con matices. Hay una crisis de considerables proporciones entre los soldados comunes y los suboficiales que componen el ejército francés. Y, como preguntaba Rony Brauman en una columna de Le Monde: ¿por qué muchos perciben a Amedy Coulibaly como un musulmán más “real” que Lassana Bathily, el empleado del supermercado Hyper Cacher que, corriendo un gran riesgo personal, salvó a clientes y a trabajadores de la tienda, la mayoría, si no es que todos, judíos? La razón debiera ser obvia: hoy por hoy, muchos más franceses creen que un islam violento es mucho más auténtico que uno aclimatado.
Pero incluso ante esto, la resistencia que muestran los intelectuales franceses a pensar de forma comparativa resulta extraordinaria. Nunca, por ejemplo, hacen el esfuerzo de colocar en un contexto global la atracción que Estado Islámico y Al Qaeda ejercen sobre los jóvenes. Y, sin embargo, parecería obvio que si los hermanos Kouachi hubieran crecido en México, o en Guatemala, y tuvieran el mismo perfil delincuencial, habrían acabado en las filas de los cárteles de narcotraficantes, cuyas historias de salvajismo desalmado (con grabaciones en video de torturas que no solo incluyen decapitaciones sino el desollamiento de sus víctimas) son, punto por punto, equivalentes a las de Estado Islámico. Y, si Amedy Coulibaly y Hayat Boumeddiene hubieran sido adolescentes en un suburbio de Estados Unidos, con los mismos perfiles criminales, muy bien podrían haber desatado masacres en escuelas norteamericanas. Insistir en estos aspectos no equivale a decir que los yihadistas, la infantería de los cárteles o quienes dispararon en Columbine responden a los mismos motivos. Pero se asemejan mucho más de lo que difieren: son el culto a la muerte, y perder esto de vista –como hacen muchos en Francia, creyendo ver en asesinos como los hermanos Kouachi el perfil de una guerra civil, la que Éric Zemmour cree que ha comenzado y que los musulmanes ganarán– es un error.
¿De qué manera explicarles a los jóvenes la grandeza de Racine y Corneille tendría efecto alguno sobre estas cuestiones? Lo que Finkielkraut y otros parecen no querer afrontar es que su actitud devota ante el pasado francés es producto de los cincuenta, sesenta y setenta –los trente glorieuses, o “treinta años gloriosos”, como se les conoce en Francia– y esto equivale a decir que se trata de un contexto histórico completamente distinto, en que el Estado-nación no había sido vaciado por la globalización, tanto económica como cultural, y en una época de extraordinario crecimiento económico, cuando la clase trabajadora, por primera vez en la historia de Francia, pudo vivir con relativa comodidad.
Hoy en día, el sector inferior de la clase media y los pobres en Francia tienen cada vez menos oportunidades y menores esperanzas. No hace falta decir que, en esta coyuntura histórica, los jóvenes de origen inmigrante son los que tienen menos esperanzas. Esto no significa que se estén convirtiendo masivamente en terroristas, ni que deseen instalar el califato en el Elíseo o convertir Notre Dame en una mezquita; ni siquiera llevar a cabo ninguna de las fantasías racistas y paranoides de Zemmour o Houellebecq. Pero sí quiere decir que muchos de ellos son reacios a asumir los postulados que Francia enuncia abiertamente. Una élite política y cultural menos enamorada de sí misma gastaría menos tiempo lamentando la barbarie cultural y el retraso social de los jóvenes inmigrantes, se bajaría de su pedestal y dedicaría mucho más tiempo a pensar cómo transformar Francia: del tótem que es a una sociedad en la que los jóvenes crean tener una oportunidad. ~
_________________________
Traducción del inglés de Laura Guevara.
Este ensayo apareció originalmente en The National Interest.
1 Estoy en deuda con Ian Buruma por señalar esta conexión en un artículo que escribió en Le Monde después de la masacre en Charlie Hebdo. (n. de la t: El artículo de Enzensberger al que se hace referencia, “El perdedor radical”, se encuentra disponible en el sitio web de Letras Libres: http://letraslib.re/PRadical).
2 De todas formas, el contraste entre la severidad con que Finkielkraut juzga los impulsos comunitarios de los franceses musulmanes y su indulgencia hacia el comunitarismo de los franceses judíos parecería poner en entredicho la autenticidad de su republicanismo. La perspectiva de Marc Weitzmann parece afirmar que, como las instituciones comunales judías no son “secesionistas” y, de hecho, fueron creadas por el Estado francés en la era napoleónica, no pueden ser comunitarias en el sentido negativo con que el término se usa actualmente.
David Rieff es escritor. En 2022 Debate reeditó su libro 'Un mar de muerte: recuerdos de un hijo'.