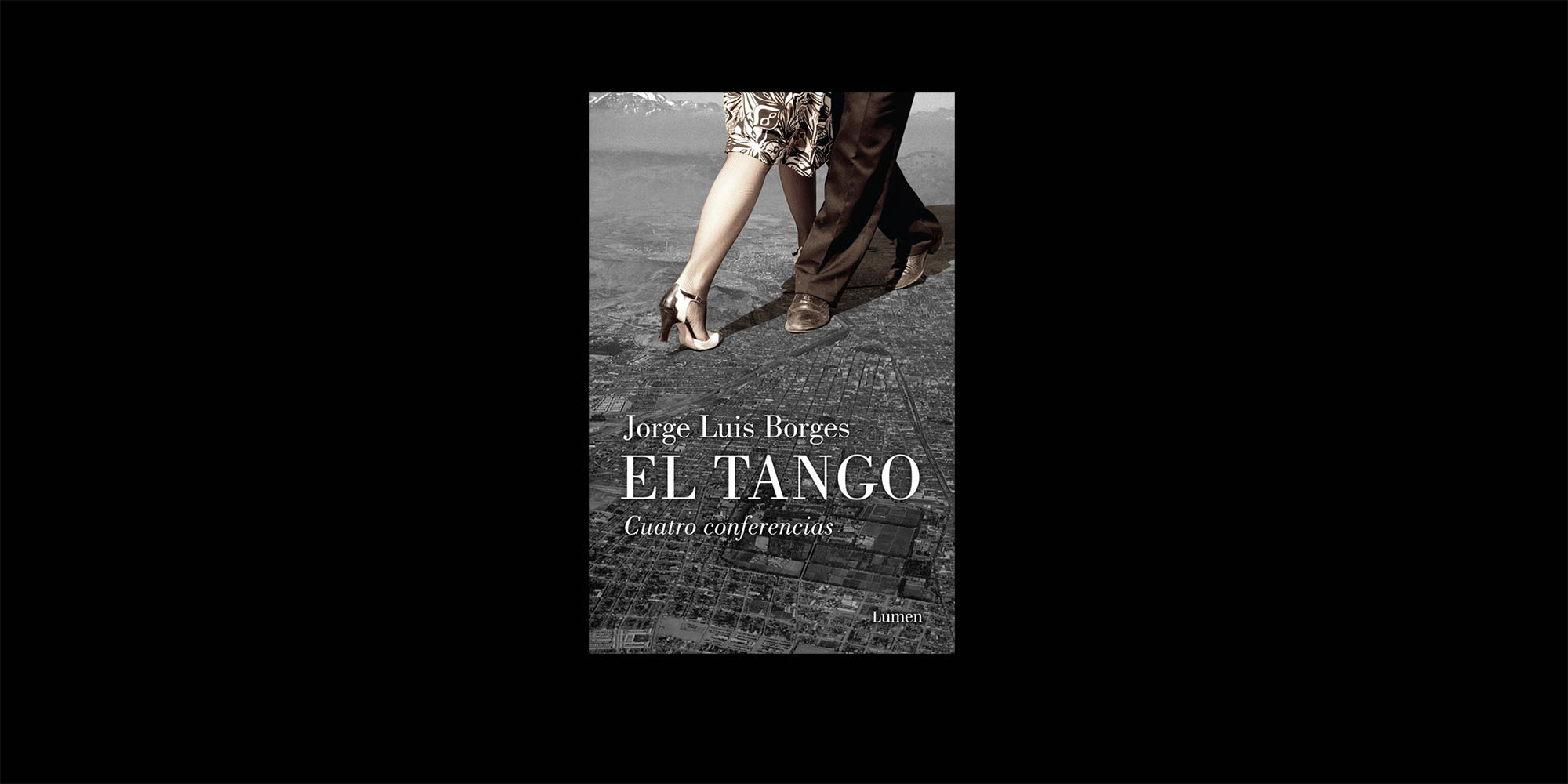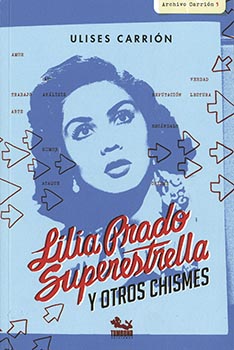Diego Zúñiga
Racimo
México, Literatura Random House, 2015, 248 pp.
Una niña de pelo largo pide aventón a un costado de una carretera, una estudiante de calcetas blancas y jumper oscuro que tiene prisa por llegar al colegio: se trata de una imagen cotidiana a lo largo de la carretera que conecta la ciudad de Iquique con la comuna de Alto Hospicio, al norte de Chile, una región desértica y empobrecida en donde las niñas, mochila al hombro, dependen de la gentileza de extraños para llegar al liceo. Una imagen que se convierte en parte de la cotidianidad del fotógrafo Torres Leiva, recién llegado desde Santiago, hasta que una mañana brumosa encuentra a una de estas niñas tirada a un costado de la carretera, golpeada y violada, pero viva, de vuelta entre los suyos, a diferencia de la docena de muchachitas que, a lo largo de varios años, han desaparecido en esa zona camino a la escuela y que nadie ha encontrado, ni sus impotentes familiares, ni la prensa explotadora que parasita estas tragedias, y mucho menos un negligente cuerpo de carabineros más competente a la hora de esfumar ciudadanos que de aparecerlos.
Inspirada en la realidad de Alto Hospicio, comuna de la región chilena de Tarapacá habitualmente golpeada por la pobreza, la migración y los maremotos, Racimo del periodista Diego Zúñiga (Iquique, Chile, 1987) es un intento por novelar los crímenes reales cometidos por Julio Pérez Silva, también conocido como “el psicópata de Alto Hospicio”, violador y asesino de más de una decena de adolescentes de esta región en los años noventa. Aunque no es una obra que pueda inscribirse dentro del género true crime, algunas de sus virtudes son resultado del extenso conocimiento que su autor tiene de la práctica periodística, y no es por capricho que la reconstrucción de estos crímenes haya sido ficcionalizada a través de la perspectiva de dos personajes que ejercen este oficio: Torres Leiva, un fotógrafo de bodas recién divorciado que acepta un puesto en un periódico de Iquique y entra en contacto con las desapariciones de niñas por mera casualidad, y García, un reportero sin escrúpulos a quien importa más escribir y vender un libro en torno a los crímenes que en investigar quién está realmente detrás de los mismos. En torno a estas dos figuras ficticias gravitarán también una serie de presencias más bien arquetípicas de todo drama criminal en América Latina, personajes que también se debaten entre lo imaginario y lo factual: las abuelas y madres luchonas que claman justicia para las víctimas, diputados que basculan entre la solidaridad y el oportunismo, y la habitual caterva de policías siniestros, psíquicas perplejas y barbajanes asiduos a fiestas en donde se prostituyen jovencitas.
La habilidad periodística de Zúñiga es igualmente notoria en la investigación que realizó sobre los crímenes, el entorno de Alto Hospicio y la época, así como en la diligencia con que el autor expone –o disfraza la ausencia de– estos datos en la narración. Periodística es también esta suerte de incertidumbre que recorre la obra y que impide a los personajes y al propio lector determinar quién o quiénes son los verdaderos culpables de las desapariciones: ¿se trata acaso de la actuación exclusiva de un asesino serial, de una red de explotación sexual o simplemente de adolescentes que deliberadamente huyeron de la pobreza y el maltrato al interior de sus familias? Esta incertidumbre resulta verosímil en el contexto de impunidad feminicida que reina en buena parte de América Latina, donde –extrapolando a una dimensión continental lo que el escritor y también periodista Vicente Leñero afirmaba sobre el crimen en México– lo común y cotidiano es que las investigaciones policiales se cierren sin haberse siquiera investigado ni resuelto, y mucho menos cuando las víctimas son mujeres.
Pero, a pesar de estas virtudes, Racimo presenta algunas deficiencias en la construcción de la intriga, propiciadas por las limitaciones de una voz narrativa ambiciosa pero mal afinada, y no tanto por la duda o la incertidumbre con respecto a un final concreto que espejea la realidad. En sus mejores momentos, el narrador de Zúñiga, anclado la mayor parte de la novela en tiempo presente, es capaz de acrobacias interesantes: “Atravesar, ayer como hoy, el desierto sin dormir, rápido, ver la noche y ver el día y descansar, quizá, por un par de horas a un costado de la carretera, como los camioneros, que no distinguen la vida de los sueños, sino que solo conducen rápido, sin pensar que en esa pequeña línea que separa todo está la muerte esperando.” Pero, en momentos claves de la novela, esta misma voz, tal vez presa del vértigo, acelera la acción a tal grado que la tensión dramática se esfuma –el nacimiento y la muerte del idilio entre Torres Leiva y la detective Ana, por ejemplo, será despachado en cuatro líneas– o bien, por el contrario, la narración se lentifica para abundar en torno a una serie de imágenes que, en su mayoría, carecen de relevancia para la historia. Estos momentos morosos, prácticamente congelados, tienen el inconveniente de producir en el lector la impresión de estar asistiendo a la simple descripción de imágenes y estampas.
Es cierto que algunas de estas imágenes que Zúñiga describe son impactantes e incluso algunas están dotadas de un aura de misterio: mi punto es que la simple descripción no es suficiente para hacerle justicia a un tema como el de la desaparición y explotación de niñas, y la lucha contra viento y marea de un grupo de personas por rescatarlas. Porque, si bien es posible que toda novela sea, en su inicio, una colección de estampas que el autor recoge en su transcurso por el mundo y en las que se regodea en soledad –una niña de pelo largo que pide aventón a un lado de la carretera; una niña de calcetas blancas manchadas de sangre–, para comunicar literariamente estas imágenes es necesario hilvanarlas en un discurso que intente explicar lo que en ellas sucede, lo que significan para el autor y para los personajes; alejarse de la pretendida objetividad periodística que enseña que la imagen es solo un instante embalsamado que hay que conservar a la distancia.
“Solo lo que narra puede hacernos comprender”, escribió Susan Sontag contra la idea de que la simple confrontación con las imágenes puede producir algo más que sentimentalismo. Solo lo que narra puede hacernos comprender la verdad que se oculta detrás de las apariencias: cómo y por qué la imagen de una niña de pelo largo que camina al borde de la carretera deja de ser un dato periodístico o una fantasía y se convierte en una especie de herida en la conciencia de quien la atesora. ~
(Veracruz, 1982) es periodista, editora y escritora. Este año publicó dos libros: Aquí no es Miami (Almadía/Producciones El Salario del Miedo/UANL) y Falsa liebre (Almadía)