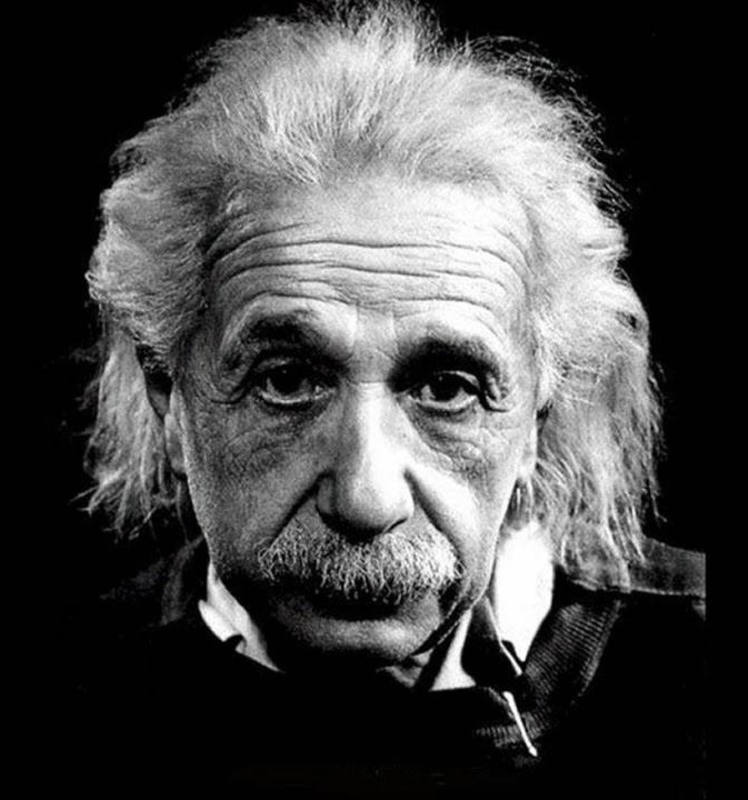De niña viví casi cinco años en una banlieue francesa, uno de los barrios más peligrosos de Aix-en-Provence, poblado sobre todo de argelinos y marroquíes. Como asistíamos a la misma escuela, llegué a saber que no eran precisamente queridos por los directores. A la menor provocación, los expulsaban del colegio o, en el mejor de los casos, eran redirigidos, antes de cumplir los quince, a escuelas técnicas donde pudieran aprender un oficio. Pocos maestros ponían esperanzas en ellos. Con frecuencia, me encontraba con mujeres golpea- das por sus maridos en las escaleras de mi edificio y con coches incendiados en la calle. Por motivos en apariencia nimios los adolescentes se peleaban a golpes o con navajas. Pero también había momentos de remanso: por las mañanas y por las tardes, se oía una grabación con el inconfundible llamado al rezo y la vida parecía detenerse durante algunos momentos. Para mí, todo lo que describo era tan incomprensible como la lengua que mis vecinos usaban para comunicarse. Lo único que saqué en claro de esa convivencia es que pertenecíamos a dos culturas distintas y que ni a ellos ni a mí nos interesaba demasiado conocernos. A veces pienso en esos niños cuyo rostro, nombre y apellido recuerdo todavía. Me digo que ahora son adultos y que probablemente, a diferencia de mí que regresé a mi país de origen, ellos siguen viviendo allá, entre sus compatriotas los franceses. Me he preguntado qué hicieron de sus vidas con oportunidades tan limitadas como las que tenían. Me he preguntado también si alguno de ellos abrazó la causa de la yihad y la verdad es que me resulta muy difícil creerlo. Hay una gran diferencia entre pelearse en la calle y volverse un terrorista. Cuando leo las noticias recientes sobre el Estado Islámico, la decapitación de civiles, los videos de encapuchados defenestrando homosexuales, los atentados contra monumentos que, por su antigüedad y belleza, forman parte del patrimonio de la humanidad, me invade una sensación de absoluto sinsentido. Como si nada de eso pudiera tener una explicación.
A pesar de la violencia cotidiana, de los constantes incidentes ocurridos en las banlieues parisinas, a pesar del escandaloso caso de Mohammed Merah, el islamista que mató a dos militares franceses, a un civil y a tres niños de una escuela judía de Toulouse en 2012, Francia no había tenido nunca un atentado tan estremecedor como el 11-s o el 11-m. No fue hasta enero del 2015 cuando el país se vio medularmente atacado. La muerte de los doce periodistas de Charlie Hebdo conmocionó al mundo entero. No solo arremetió contra la vida de civiles, sino también contra la identidad francesa y sus valores.
Todos tenemos el sueño de ver al mundo árabe en paz con Occidente. Al Ándalus –el territorio donde por un largo periodo las tres religiones del libro convivían sin demasiados problemas– persiste en nuestro imaginario. Era una época en que los poemas –las famosas jarchas y moaxajas– se escribían en hebreo, árabe y castellano, simbolizando la unión entre esas culturas. Ahora, sobre todo después de los últimos actos de violencia, esa paz se antoja cada vez más lejana e inalcanzable.
Un requisito fundamental para resolver cualquier querella es comprender el punto de vista racional y emotivo de nuestro contrincante, en pocas palabras, ponernos en los zapatos de ese otro a quien vemos como nuestro enemigo. Para eso, es necesario vencer algunos prejuicios. El primero consiste en creer que todos los musulmanes son potenciales terroristas. Otro, no menos desdeñable, es el de la religión. Hace tiempo que las religiones están en crisis en el mundo occidental y sobre todo en Francia. Muchos de nosotros las concebimos como folclor o una excentricidad tolerable mientras no caiga en el fanatismo. Para la derecha, los musulmanes son bárbaros y violentos por cultura (para la ultraderecha, lo son por raza), y por esa razón habría que deshacerse de ellos. Una limpieza “con Kärcher”, prometió en su día Nicolas Sarkozy, al hablar de las banlieues. Para la izquierda, la yihad es la consecuencia de un profundo malestar cultural, de la marginación y la pobreza en la que han vivido los inmigrantes magrebíes en Europa. Sin embargo, hay pobres y marginales en todo el mundo, incluido el mundo musulmán, y muy pocos se vuelven yihadistas. Michel Foucault lo dijo muy claro en un reportaje para Corriere della Sera tras su visita a Irán en 1978: “El problema del islam como fuerza política es esencial para nuestra época y para los años venideros.” Los iraníes, desde su punto de vista, se habían levantado en armas no tanto impulsados por los factores socioeconómicos como atraídos por la esperanza mesiánica: “En Irán los militantes del comunismo o de los derechos humanos se están viendo reemplazados paulatinamente por aquellos que aluden a la sharia.” Otro prejuicio a vencer es que los yihadistas constituyen un ejército de harapientos alienados. Tanto ei como Al Qaeda cuentan entre sus filas a hijos de familias acaudaladas, educados en las mejores universidades europeas, que creen en la religión y en la pertinencia de la guerra santa. Para ellos, no se trata de una reivindicación de igualdad de oportunidades, sino de una lucha contra la herejía, un conflicto del bien contra el mal, en el cual ellos representan el lado luminoso. Cuesta entender, dice Jean Birnbaum, periodista de Le Monde, que el único motivo por el cual miles de jóvenes europeos están dispuestos a enrolarse en una guerra sea la religión. Cuesta entender que un ejército de geeks, científicos, ingenieros y hackers se movilice y arriesgue la vida por valores que a nosotros nos parecen obsoletos desde hace siglos, a saber, una política espiritual.
Este es el tema de Soumission, la novela más reciente de Michel Houellebecq. La historia se sitúa en el año 2022 tras el segundo y calamitoso mandato de François Hollande. Se trata, como lo han señalado varios críticos, del libro más endeble del autor de Las partículas elementales. Da la impresión de que Houellebecq no se ocupó mucho ni de la estructura ni de desarrollar los personajes de su historia. Fuera del tema político, el escritor no juega casi nunca a la anticipación: sus personajes siguen usando iPads y smartphones idénticos a los nuestros, la televisión es muy semejante a la de ahora. La prensa también. La lectura no resulta apasionante pero sí ágil y no exenta de sentido del humor, de ese humor provocador y un poco zafio que caracteriza a Houellebecq. Su mayor mérito radica en la sátira política y social. Francia, al borde de la implosión, ve como única alternativa someterse al islam. Así, Mohammed Ben Abbes, el candidato de un nuevo partido, Fraternidad Musulmana, un hombre moderado “con aspecto de tendero tunecino”, llega al poder de forma totalmente pacífica y democrática. ¿Qué motiva ese voto? Principalmente la ineptitud de los candidatos del Partido Socialista y de la Unión por un Movimiento Popular, pero también el anhelo que tiene un sector importante de la sociedad por recuperar la espiritualidad en la vida cotidiana, la posibilidad de un régimen político-religioso, como el que mencionaba Foucault, ante el fracaso evidente de la v República.
Los franceses que retrata Houellebecq pertenecen a esa clase media de la intelectualidad, constituida por profesores universitarios, apáticos y convenencieros, absortos en sus querellas internas y que difícilmente se enteran de lo que sucede ahí, tras las puertas de la Sorbona o del establecimiento para el que trabajan. François, el narrador, es profesor de literatura especializado en Joris-Karl Huysmans y, como los personajes de este último, cultiva una postura flemática y decadente. “Yo no tengo nada que ver con nada”, es lo primero que dice acerca de sí mismo. Sin embargo, esta indiferencia es solo una fachada y nos damos cuenta de ello por ciertos párrafos virulentos en los que arremete contra la izquierda, especialmente la del 68: “momias progresistas moribundas, sociológicamente exangües pero refugiadas en ciudadelas mediáticas”. Y contra el humanismo: “siempre me ha dado ganas de vomitar”. Con esa distancia apática que mantiene durante la mayor parte del relato, François observa cómo la Francia histórica, la Francia de la laicidad y de los derechos humanos, se desmorona o, mejor dicho, muta de cultura. Tras un par de semanas de caos, durante las cuales deja París y se sumerge en una suerte de retiro espiritual en la abadía de Ligugé, François regresa a París para descubrir que no solo todo está inusualmente en orden, sino que la vida resulta ahora mucho más agradable: hay paz en las banlieues, el desempleo ha bajado de manera dramática, gracias a la salida de las mujeres del campo laboral, los petrodólares llueven desde Arabia Saudí y Qatar. Francia ha adquirido un nuevo protagonismo en la escena internacional al convertirse en el eje, entre Europa y el Mediterráneo, de lo que a todas luces está por constituir un imperio llamado Eurabia. Lo único que François necesita para disfrutar de esos nuevos beneficios es volverse musulmán. El título de la novela remite al significado original de la palabra islam y a su idea de que en esta radica la clave de la “verdadera vida”.
Contrariamente a lo que se ha dicho, la novela no es un elogio a esta religión ni ve a la fe como única alternativa para una sociedad en absoluta decadencia. Cuando los personajes se convierten, lo hacen sin ninguna convicción y movidos por el interés material: un mejor salario, una mejor vivienda, varias esposas. Se trata, como he dicho antes, de una sátira, pero también de una advertencia.
El día en que Soumission apareció en las librerías de Francia, se publicaron también algunas críticas ditirámbicas en los medios más importantes del país. Charlie Hebdo le dedicó una página doble donde el artículo principal estaba firmado por Bernard Maris, colaborador asiduo del semanario y amigo de Houellebecq, quien había escrito: “ningún escritor ha conseguido como él describir el malestar económico que gangrena nuestra época frente al sufrimiento y la destrucción de la sociedad de consumo”. Un día después, Maris, conocido por quienes lo apreciaban como el “Oncle Bernard”, era asesinado por los yihadistas. El escritor decidió suspender la promoción de su libro y se instaló de manera indefinida en Alemania, donde goza de un enorme prestigio. Cuando los noticieros franceses le preguntaron si él también era Charlie, a Houellebecq se le atragantaron los sollozos: “Es la primera vez que asesinan a un ser querido.”
El atentado contra Charlie Hebdo desmintió algunas de las tesis de Soumission. Para empezar, el islam no está llegando a Francia únicamente de manera pacífica y democrática. La posibilidad de una Francia islamista que hubiera renunciado a los valores de la democracia, en particular a la libertad de expresión, con tal de vivir en paz, no sería motivo de risa durante mucho tiempo. También se equivocó en el retrato que hizo de sus compatriotas como seres apáticos e indiferentes: las manifestaciones de protesta por la muerte de los periodistas y en defensa de la libertad de expresión fueron apabullantes. Aquel domingo, los franceses, reunidos por millones en las principales plazas del país, le dieron al mundo una verdadera lección de ciudadanía. Houellebecq, por cierto, no estaba entre ellos.
La coincidencia en el tiempo entre el atentado y la publicación de esa novela no pasó inadvertida. Aun si no tenían ningún vínculo, era imposible dejar de asociar los dos acontecimientos. Al escritor se le acusó tanto de proislamista como de islamófobo. Manuel Valls, el primer ministro, lo mencionó en su discurso sobre los atentados como el contraejemplo de la Francia democrática: “Francia no es Michel Houellebecq, no es la intolerancia, el odio y el miedo.”
Más allá de su amistad con Maris, Houellebecq y Charlie Hebdo coinciden en muchas cosas. Ambos se sirven de la sátira, el humor y la provocación para denunciar la estupidez humana, en la que, por supuesto, se incluye el fanatismo. Congruente consigo mismo y con sus amigos periodistas, acribillados con kalashnikov en la redacción de su periódico, Houellebecq no ha deplorado nunca el tono provocador de su última novela. Al contrario, tanto en sus entrevistas como en sus apariciones públicas en Alemania, se ha dedicado a defender la “neutralidad” del escritor y su derecho a decir lo que le viene en gana. ~
(ciudad de México, 1973) es escritora. En 2011 publicó en Anagrama El cuerpo en que nací.