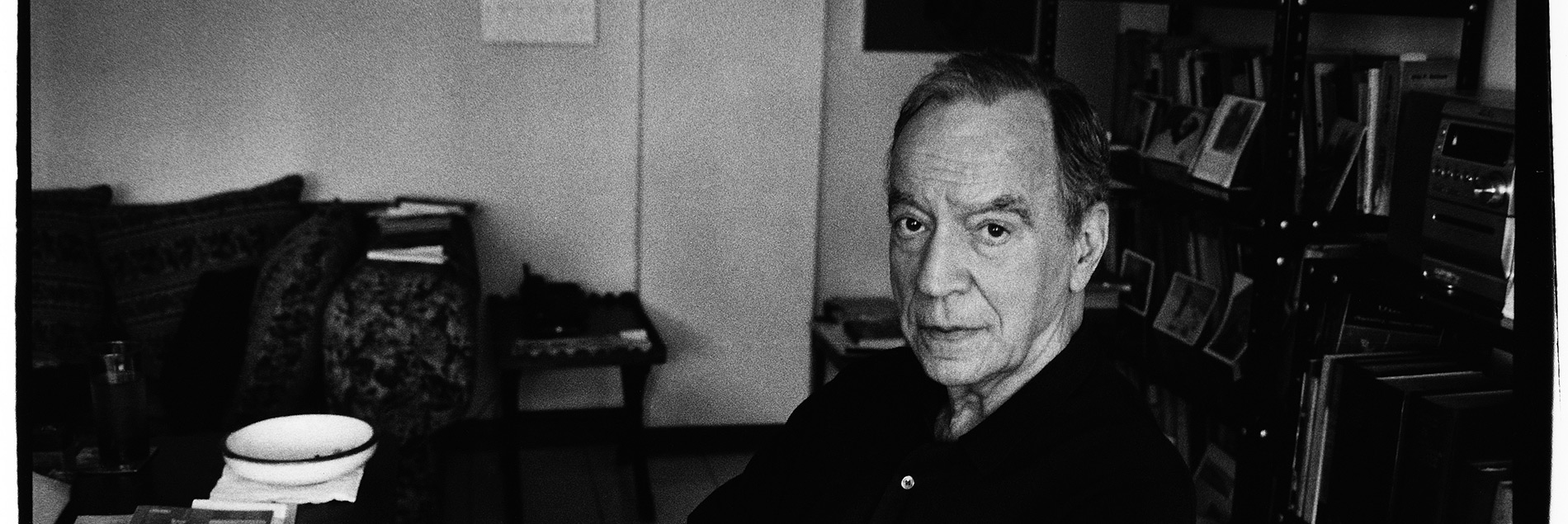Es una mera casualidad que Guillermo Sucre haya muerto una semana antes que Roberto Calasso, pero la coincidencia no deja de llamarme la atención. Fueron escritores muy distintos y de ámbitos distantes, pero cada uno cumplió, más allá de su fervorosa y fecunda obra crítica poética, una función fundamental para una comunidad definida de lectores por su labor minuciosa de cartógrafos. Calasso, ya se sabe, fue durante más de medio siglo el director literario de Adelphi, una editorial que no fue ni pretendió ser en modo alguno hegemónica sino, como en efecto resultó al cabo, definitoria de un gusto y de algo que podemos llamar un orden espiritual. Sucre, en cambio, ocupó solo un par de años el cargo de director editorial de Monte Ávila, pero a él se debe, en una etapa previa, el diseño intelectual de esa casa editora del Estado venezolano que, concebida a imagen del Fondo de Cultura Económica –el de hace medio siglo, claro, no el fantasma que alienta hoy a su sombra–, cumplió con inteligencia una análoga función orientadora, antes de ser convertida por el chavismo y su secuela en un ruinoso instrumento de propaganda. Pero además, claro, Guillermo Sucre fue el autor de un libro de ensayos sobre poesía hispanoamericana, La máscara, la transparencia, que en estos días aciagos no ha cesado de mencionarse como canónico.
Debo decir que nunca vi en la constelación poética trazada por las consideraciones de La máscara, la transparencia la consagración de un canon. La palabra no aparece una sola vez, creo, en todo el libro (que tampoco prodiga expresiones como “gran poeta”) y me parece claro, además, que la ambición canónica es esencialmente ajena al espíritu que anima la empresa crítica de Sucre. No hubiera sido difícil señalar, en el momento en que se publicó el libro, su desatención a tales o cuales autores, o su generosidad acaso excesiva con algún otro, pero habría sido un despropósito reprochárselas, pues esas páginas no se proponían razonar simpatías y diferencias sino trazar las líneas centrales de una tradición siguiendo las metamorfosis de ciertas visiones, ideas y sensibilidades a través de un conjunto de obras que, cifra cada una de un destino individual, debían ser leídas en sus propios términos al tiempo que como metamorfosis del espíritu de la modernidad. Lo memorable, para mí, de ese libro orgánico de ensayos en clara secuencia no es la nómina resultante sino el continuado fervor de cada página, el espectáculo de una inteligencia tan apasionada como lúcida y en constante estado de gracia. Lo admirable de los ensayos de La máscara, la transparencia no está ni en la vasta erudición de su autor, ni en su familiaridad con las retóricas clásicas y modernas, ni en su destreza interpretativa, capaz de penetrar en los lenguajes más herméticos; tampoco, a fin de cuentas, en su capacidad para advertir la relación espejeante entre unas obras y otras y el modo en que, en ese sistema de espejos giratorios que es una tradición en movimiento, las ideas, las visiones y aun los sentimientos se transmiten, se transmutan, se transfiguran. Lo esencial de ese libro, mucho más vasto que el número de sus páginas, es el modo en que, más allá de glosar e interpretar, sabe leer en cada obra una poética y en cada poética la cifra de un destino. Ese virtuoso modo personal de leer –el estilo, más que el método, de su lectura– es su gran riqueza.
Pero las virtudes de La máscara, la transparencia ya estaban, y en plenitud, en el primer libro crítico de Guillermo Sucre: Borges, el poeta. El título admite, desde luego, dos lecturas: la que elige al poeta sobre el prosista, la que ve en el poeta al creador esencial. La primera describe bien la materia del libro, la segunda es más fiel a su perspectiva. Dice ahí Sucre, en el capítulo dedicado a Elogio de la sombra (que solo figura a partir de la edición francesa), pero refiriéndose a toda la poesía de madurez de Borges:
Se trata, en gran medida, de una poesía de lector, pero del vasto lector que ha sido Borges. Y la experiencia estética de Borges ¿no es, acaso, tan inquietante y compleja como cualquier experiencia directa (si la hay) del mundo? ¿No es también la lectura una manera de soñar el mundo? El propio Borges lo ha sugerido así desde el comienzo mismo de su obra.
Son unas líneas reveladoras porque, invirtiéndolas, es posible referirlas al propio Sucre. Su lectura es siempre la de un poeta, pero el lúcido poeta que fue Sucre. Y esa lectura interesada, ¿no es acaso tan pertinente y estricta como la de un crítico objetivo (si hay tal cosa) de la poesía? ¿No es la poesía también una forma de lucidez? Desde luego que sí, diría (y dice más de una vez) el propio Sucre. Si la lectura de La máscara, la transparencia es tan enriquecedora, tan apasionante, es porque se trata de la lectura de un poeta, y porque lo que ese poeta busca, a la vez que describe la trama colectiva que teje la poesía moderna de América Latina, es sin duda la cifra de su propio destino. Digo esto pensando, desde luego, en dos páginas brevísimas que están entre las más memorables de la obra entera de Borges: “Del rigor en la ciencia”, de El hacedor, y la parábola, en el epílogo de ese mismo libro, sobre el hombre que se propone la tarea de dibujar el mundo para descubrir, al cabo, que ha trazado la imagen de su cara.
La obra poética de Guillermo Sucre no es pues subsidiaria de su obra crítica sino todo lo contrario: está en su fundamento, es su condición de posibilidad. Ha recibido mucho menos atención, y es natural. En primer lugar, porque así ocurre siempre y por fortuna con la poesía, y en seguida porque la suya, que fue publicando con muchos años entre un libro y otro y cada vez en una ciudad distinta de un país distinto, rehuyó desde el principio el patetismo, el sentimentalismo, la impostura confesional e incluso, mientras fueron pasando los años, las músicas más evidentes. También, seguramente, porque en lugar de ofrecer un asidero en la certidumbre esta poesía es con mucha frecuencia una forma de la duda. Creo que solo en su primer libro, Mientras suceden los días (1961), es muy perceptible en su voz la entonación de otro poeta, Saint-John Perse:
En medio de las aguas un orden sistemático moría,
se esfumaba una red de voces como una dinastía de sal.
Había tanta fosforescencia, tantos soles caídos
en las espesas olas
y luego ese martirio de
la luz devorándose a sí misma.
Se trata de algo más que una influencia. En Perse reconoció quizá Sucre sus temas esenciales: la plenitud de la experiencia y la vastedad del mundo y, al mismo tiempo, la experiencia del exilio, que en él fue mucho menos épica y más azarosa pero no menos definitiva. El exilio, primero, de la orfandad temprana y, pronto, el de la expulsión de las provincias de la infancia; más tarde, el exilio de su país, por razones políticas y tras pasar por la cárcel, y luego del continente. (La palabra se repite a lo largo de ese primer libro: “Así construí la ciudad donde todo sería la ausencia del exilio”; “relámpagos del exilio, astros de la errancia, los adioses”; “Conocimos el exilio que se establece / en el corazón para siempre”.) Pero hay otro exilio, que es el motivo de muchos de sus poemas y un tema al que vuelve una y otra vez en sus ensayos: el que revela la práctica misma de la poesía, que al nombrar el mundo inevitablemente lo aleja. A ese exilio se refiere el más antologado de sus poemas (copio las dos primeras de sus nueve partes): “Sino gestos”, de La mirada, el segundo libro de Sucre.
I
Las notas que tomo en mi memoria
y luego olvido o traslado
torpemente,
desasistido ya
de ese relámpago que enardecía mi infancia,
las veo llenarme de ruinas, frases
que no logro hilvanar
con hechizo,
y así se deslizan,
discurren con crueldad.
Lo extraño: su tenaz compañía,
los gestos, los sueños que hacen
nacer en mí
y las furias, las cóleras
que en mí sepultan.
Para decirlo todo: añaden no
la confusión
sino el espejo
transparente
del fracaso.
Donde me miro y reconozco
mi rostro.II
Donde los demás no ven
se detiene la mirada que soy.
Sin ilusión, sin presunción.
Pierdo fondo, es verdad.
Hace agua la conciencia.
Y lo que digo es cosa de empezar
a decirlo de nuevo.
Sufro la hipnosis, la refracción,
la dilatación
de otra mirada que ya no soy.
Y de este espejismo surge acaso
mi lenguaje, el que nadie
sabe al menos que construyo
con desdén.
Están en estas líneas los motivos centrales de la poesía de Sucre: la memoria que largamente hace germinar y de pronto suscita el poema; el olvido que mina y transfigura lo que la memoria guarda; el relámpago que (como el esplendor, la claridad, la transparencia: palabras que aparecen una y otra vez) representa tanto la plenitud de la visión como la de lo visto; el reino perdido de la infancia; la “tenaz compañía” de la poesía y, en fin, la certidumbre del fracaso. Un fracaso consustancial a la práctica de la poesía y a la certidumbre del exilio.
Unos versos de la segunda parte del poema (“Sufro la hipnosis, la refracción, / la dilatación / de otra mirada que ya no soy”) sugieren que, en parte al menos, la noción del exilio que alienta en esta poesía puede verse como una metamorfosis de un tema de Borges: el de la continua fluidez de la identidad y la final inasibilidad del yo y, por lo tanto, de la experiencia del mundo y la memoria. (“Esta intemperie fue mi única sabiduría”, dice más adelante.) Señalo esta filiación para advertir cómo en Sucre el crítico se sustenta en la visión del poeta y el poeta en la conciencia crítica.
Pero esa noción sufre una metamorfosis en el siguiente libro de Sucre, En el verano cada palabra respira en el verano (1976), cuyo primer poema termina de este modo:
La felicidad ahora me doy cuenta no es el tema de un discurso
sino el discurso mismo
un discurso que siempre se aparta de su tema o que después
de haber sido escrito descubre
discurre
que debe ser escrito de nuevo
El discurso: el río, que nunca tiene las mismas aguas. El río: la identidad, siempre cambiante. El verano: la plenitud del tiempo en que se consume. Solo lo fugitivo permanece y dura. En el verano cada palabra respira en el verano es un libro curiosamente feliz en el que esta idea de una poesía que no puede ser sino discurriendo, una escritura que no puede correr sino borrando, una memoria que no puede recobrar sino olvidando, se corresponde con la experiencia erótica, en la que el cuerpo no puede tocarse sin fragmentarse, disiparse y disolverse, ni reconocerse sin resolverse en otra cosa. La experiencia erótica como la experiencia amorosa, que transfigura lo que toca.
naranja
olor de la vista
sol fragante
(que queda)
después del chaparrón de verano
estamos vestidos
como el bosque
nuestros vellos son hojas
y nuestros ojos solos
exhalan
una penumbra salvaje
En el siguiente libro, La vastedad (1988), el tono es distinto: más contenido y más reflexivo –en el doble sentido de la palabra, pues los poemas avanzan por medio de oposiciones y paradojas, como por una galería de espejos–. Comienza así el primero: “Escribo con palabras que tienen sombra pero no dan sombra”; y el segundo: “La memoria no perfecciona el pasado sino la soledad del pasado / pero la memoria no es una soledad”; y más adelante: “palabra a palabra la mano que escribe en lo claro traza lo oscuro”; después hay un “manantial que sin cesar no mana”. Los ejemplos podrían multiplicarse; bastan para mostrar cómo aquí la paradoja no es una debilidad del ingenio sino una forma lúcida de la ironía y un desgarramiento de la pasión que se resuelve en una “puesta en abismo” de la conciencia.
La contención de La vastedad no está solo en el tono, sino también en el despojamiento del lenguaje, que aspira a una máxima transparencia, sobre todo en la breve serie de breves poemas en prosa que se llama así, precisamente: “Transparencias”. Cito el más breve:
No bañado sino penetrado de luz. No lo que nos refleja, sino lo que vemos. El cristal, no el espejo: una imagen vista sin través: nítida, pura, absoluta en sí misma, sin destello. Una imagen que es imagen. Un rostro que es un rostro –sobre todo por sus ojos, por su mirada.
Pero esa misma transparencia –¿o habría que decir mejor: evidencia?– está en todo el libro:
Hay una distancia que es la verdadera distancia
la perplejidad de vivirlo todo por última vez
Un destino es una vida cuyo decurso se dibuja al cabo con nitidez: una vida con un sentido. Si la vida de un poeta está cifrada en su poesía, la poesía de Guillermo Sucre llegó al cabo, por la vía de la crítica severa y la duda radical, a una asombrosa simplicidad, a una curiosa transparencia. Supongo que escribió ya entonces sin la convicción del fracaso.
La muerte que no supe
Ángel Fariñas Salgado in memoriam
Un amigo ha muerto y no lo supe.
Semanas, meses, y no lo supe.
No estuve al lado de su cuerpo
inerme, no contemplé en su rostro
los párpados severos, no velé
su memoria junto al ser amado
que tanto lo amó. En el exilio
ambos fueron para mi mocedad
los padres que apenas tuve.
Al hablarme yo sentía su mano
sobre mi frente; en algún rincón
de mi infancia ella me abrigaba
de nuevo. Supieron de la lámpara
que nunca supo apagarse a tiempo,
y esa renuencia del muchacho
a la ternura, su hostil o su hostigado
orgullo. Pero en la mesa girante
de las estaciones y los años
el pan y el vino fueron la ley
invariable del amor, y la gracia.
¿Cómo no ser doblemente culpable?
Una y otra vez la falta va marcando
mi destino. El tormento y el vacío.
Puedo imaginar la noche de una última
plática con la verdad o, a la hora
del túmulo y del laude, discurrir
con la reverencia de la mañana
o de la tarde. Pero el adiós que no
dije quedará para siempre en mi alma
como una nostalgia salvaje. ~