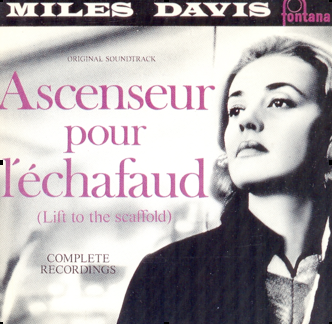Vemos tantas caras pegadas a computadoras, tabletas y celulares que se podría pensar que la gente ve menos televisión que antes. Sería un error. De acuerdo con los Nielsen ratings,1 los estadounidenses ven en promedio casi cinco horas de televisión al día, una cifra superior a la de los años noventa. Eso significa unas treinta y cuatro horas a la semana, y alrededor de mil ochocientas horas al año, más de lo que trabaja un francés en promedio. Una buena parte del tiempo todavía se pasa frente a una televisión normal, viendo programas en vivo o grabados. Dos décadas después de la revolución de internet, a pesar de los retos económicos y las mejoras cosméticas, el antiguo régimen sobrevive y sigue siendo no solo el medio dominante, sino también uno de los más inmutables.
Y esa es la razón por la que es tan audaz lo que Netflix, el canal de renta de películas por streaming, está haciendo. Durante los dos últimos años, la empresa de Silicon Valley ha invertido un gran esfuerzo en la producción de programas originales y ha desplegado un ambicioso abanico de programas que le han costado a la empresa, que en 2012 tuvo un beneficio de diecisiete millones de dólares, cientos de millones. Debido a la calidad de algunas de estas series, como House of cards (que ha ganado varios premios Emmy) y Orange is the new black, generalmente han sido consideradas como el intento de Netflix de convertirse en la nueva hbo. Como cada episodio de cada serie está disponible para su reproducción inmediata, también han sido consideradas simplemente como una nueva vuelta de tuerca en el sistema de video por demanda. Pero en realidad la empresa se ha embarcado en un proyecto más radical que cualquier otro en el pasado. Más radical, incluso, de lo que la propia Netflix piensa.
La historia demuestra que pequeños cambios en los patrones de visualización de contenidos pueden tener enormes efectos secundarios en la cultura. cnn puede tener al menos en promedio un aproximado de cuatrocientos mil espectadores en cualquier momento, pero imaginemos lo distinto que sería Estados Unidos si nunca hubieran existido los canales de noticias por cable. La apuesta de Netflix, imitada por Amazon Studios y otros, es sustituir el modelo de televisión tradicional por otro configurado a partir de los comportamientos y los valores de la generación de internet. En lugar de alimentar una identidad colectiva con un contenido que atraiga a grandes audiencias, estos proveedores por streaming imaginan una cultura unida por gustos compartidos, más que por horas arbitrarias de emisión. Siguiendo una estrategia que va a contracorriente de muchas de las normas y creencias más asentadas de Hollywood, Netflix pretende, nada más y nada menos, reprogramar a los espectadores. ¿Qué le pasará a la cultura de masas si lo consigue?
…
Vladimir Nabokov consideraba que el más elevado anhelo debería ser olvidar todo deseo de estar al día, ser indiferente a lo que está sucediendo ahora. Como afirma en sus notas a Pálido fuego: “Tiempo sin conciencia: bajo mundo animal; tiempo con conciencia: hombre; conciencia sin tiempo: un estado aún más elevado.”
El negocio del entretenimiento no ha compartido, por lo general, esta idea de Nabokov. Valora el tiempo por encima de todo y ha creado una jerarquía tan fundamental que parece una ley natural: lo nuevo es mejor que lo viejo, lo directo supera lo grabado, los episodios originales siempre se imponen a las repeticiones. Esto es abrumadoramente evidente en los deportes y las noticias, y es la causa del carácter prefabricadamente efímero de los realities y los talent shows. Pero también está implícito en las series dramáticas y las comedias de situación con sus estrenos, sus temporadas limitadas y su episodio final. La regla también se aplica a las películas. Desde su fin de semana de estreno en los grandes cines y los dos años de “ventanas de lanzamiento”, una película pasa por las líneas aéreas, los hoteles, los DVD, la televisión por cable y estándar, y el internet, un proceso en el que decae su valor percibido.
El deseo de ser actual está, en cierta medida, en la naturaleza humana. Pero cuando se trata de elegir qué vemos, también se debe a la historia específica y el modelo de ingresos de la industria del entretenimiento. En sus primeros años, la televisión era necesariamente en directo, puesto que la tecnología de emisión fue anterior a las tecnologías efectivas y baratas de grabación. Los primeros programas populares en Estados Unidos, como The Amos ‘n’ Andy show, eran breves series dramáticas diseñadas para captar audiencias en una franja diaria, y cada episodio terminaba con algún aspecto de la trama sin resolver. Si te perdías un episodio, te lo perdías para siempre y podías perderte la gran historia.
En mercados normales, los productos más populares no son necesariamente los más rentables (pensemos en Louis Vuitton). Pero en la televisión estándar, donde los precios que se cobran por los anuncios dependen de las audiencias, la popularidad relativa importa mucho. Si una sensación de novedad o urgencia hace que los espectadores del sector demográfico deseado pongan un canal en lugar de otro, eso puede significar la diferencia entre éxito y fracaso. El resultado es una industria cuya más alta ambición es conseguir que enormes grupos de personas miren lo mismo al mismo tiempo: “la televisión del acontecimiento”.
En lo más alto de esta acontecimientocracia están producciones como la del Super Bowl o los Oscar, que consiguen hacerse con la atención de la mayor parte de la audiencia estadounidense y, por lo tanto, consiguen las mayores tasas publicitarias, alrededor de cuatro y dos millones de dólares, respectivamente. Comparemos eso con los 77,000 dólares por anuncio que consiguió al final de su emisión 30 Rock, una serie inteligente pero poco vista. La diferencia, basada en el número de espectadores, orienta las decisiones creativas hacia un ideal encarnado por un monólogo de Jay Leno que evite la controversia o cualquier cosa extraña o desafiante. Los programas de televisión, en palabras del economista Harold Vogel, son “interrupciones programadas de boletines de marketing”. Y la televisión en sí, como dijo Walter Lippmann, uno de los fundadores de The New Republic, ha sido durante mucho tiempo “la criatura, el sirviente y sin duda la prostituta del mercadeo”.
Internet –que tiene sus propios deseos de atención– ha sido siempre un animal distinto. De un modo u otro, tiende a desbaratar los esfuerzos por conseguir muchos usuarios en un mismo momento en un mismo lugar virtual. Los primeros Premios de la Música de YouTube, repletos de famosos, consiguieron 220,000 espectadores en directo, comparados con los más de diez millones de la versión de mtv. Durante la final de los cien metros planos masculinos de los Juegos Olímpicos de Londres, los espectadores vía web se quejaron cuando el video de la NBC pasó a modo buffer, con los consabidos retrasos en la transmisión.
En internet, la gente es mucho más leal a sus intereses y obsesiones que a una programación impuesta desde fuera. Aunque muchos pueden acabar viendo las mismas cosas que los demás, eso tiene lugar de una manera incremental, por medio de algoritmos de recomendación y apoyos personales en tuits, estados de Facebook y correos electrónicos. El contenido nuevo es como una avalancha de nieve, parte de la cual se deshace, parte de la cual se endurece y va acumulando gradualmente más. Los Premios de la Música de YouTube pueden haber sido un fallido acontecimiento en directo, pero en dos semanas la producción había alcanzado tres millones y medio de reproducciones.
…
En agosto, cuando hablé con Reed Hastings, el director general de Netflix, percibí un sutil pero significativo cambio en la nomenclatura: había dejado de referirse a la empresa como una start-up tecnológica o un nuevo medio, y empezaba a referirse a ella como una “cadena”. Reclamar ese estatus no es algo trivial. La National Broadcasting Corporation (NBC) fue la primera en comprender, en 1926, lo que el concepto significa cuando se asoció con AT&T para crear la primera cadena de emisión duradera. Hasta entonces, el ocio casero en Estados Unidos había sido necesariamente local –las emisoras de radio, tecnológicamente, solo alcanzaban a su ciudad o comunidad–. La idea fundacional de la NBCfue ofrecer un solo producto de alta calidad a todo el país. Fue una idea propicia para finales de los años veinte y principios de los treinta, antes de que el fascismo pasara de moda y cuando el nacionalismo estaba en su momento álgido. Un medio poderoso y unificador encajaba en una era en la que Fortune elogiaba a Benito Mussolini por presentar “la virtud de la fuerza y el gobierno centralizado actuando sin conflicto para toda la nación a la vez”. La cadena nacional era una manera eficiente de poner a la gente a hacer una dieta cultural cotidiana común.
Reclamar el estatus de cadena era, a juzgar por su historial, un movimiento osado para Netflix. Hace no tanto, era una empresa de alquiler de DVD con problemas, cuyo reconocimiento procedía de sus distintivos sobres rojos2 y una página web bastante buena. Uno se pregunta hasta qué punto el cambio estaba planeado, una cuestión en la que Hastings y el director de contenidos, Ted Sarandos, no están de acuerdo. “Cuando conocí a Reed en 1999 –me dijo Sarandos–, parte de nuestra primera conversación fue sobre el potencial de los programas originales.” Hastings discrepa; dice que eso es “exagerado”. “Lo que teníamos planeado desde el principio era solo la evolución del streaming –dice– y de ahí el nombre de la empresa: Netflix, no DVDbymail.com.”
La transición de Netflix del envío de películas y programas de televisión por medio del servicio postal estadounidense a la transmisión por conexión de alta velocidad empezó en 2007 y es una historia conocida. Es menos conocido cómo Netflix entró en el negocio del contenido, un movimiento arriesgado que le ha salido mal a muchas empresas tecnológicas. En los años noventa, Panasonic, un eficiente fabricante de cámaras, adquirió Universal Studios, pero tuvo que deshacerse del estudio pocos años más tarde. Al mismo tiempo, Microsoft, entonces en su mejor momento, dedicó miles de millones a crear contenido que, en su mayor parte, desapareció tan rápido que ni siquiera una búsqueda en Bing podría localizarlo hoy.
Pero Netflix, sin provocar grandes titulares, ha pasado mucho tiempo preparando este capítulo. Aunque tiene su sede en Silicon Valley, la empresa abrió una oficina en Beverly Hills en 2002, en un intento de dominar el bilingüismo de California. Sarandos, que ha dirigido esa sede en el sur del estado, pasó sus años de formación trabajando en un videoclub de un centro comercial, es alegre y buen conversador. Domina el habla del sur de California, a diferencia de Hastings, que es conocido por su impaciencia con quienes piensan lentamente o con poca claridad.
Durante los primeros años del siglo xxi, Sarandos experimentó con pequeños acuerdos de creación de contenido. En una ocasión, mientras asistía a una convención de software, conoció a un tipo llamado Stu Pollard que había autofinanciado una comedia romántica titulada Nice guys sleep alone y que guardaba en la cochera de su casa las muchas copias que le habían sobrado.
“Me dio su película y me dijo: ‘Tengo diez mil si te interesan’”, recuerda Sarandos. Vio la película, le pareció que no era horrible, o al menos que estaba “a la altura de muchas de las comedias románticas que distribuíamos”. Sarandos aceptó llevarse quinientos discos, con un acuerdo de reparto de los ingresos, y creó lo que podría considerarse la primera semiexclusiva de Netflix.
El presupuesto de adquisiciones de Sarandos, originariamente de cien mil dólares al año, aumentó cuando Netflix se convirtió en una presencia habitual en Sundance y otros festivales de cine. Bajo el nombre de Red Envelope Entertainment, Netflix compró los derechos de películas independientes como Born into brothels, un documental de 2004 sobre los hijos de las prostitutas de Calcuta (que ganó un premio de la Academia) y Super high me, sobre los efectos de fumar hierba en grandes cantidades durante un mes (la calidad del esperma y los exámenes escolares verbales mejoraron; los resultados en matemáticas empeoraron). Cuando adquirió estas películas, Netflix las añadió a su catálogo, pero no se quedó el contenido solo para sí misma, sino que intentó distribuirlo tanto como fuera posible. Para Super high me, eso incluía el patrocinio de fiestas para fumadores en las que se veía la película.
En 2008, después de adquirir unas ciento quince películas, Netflix cerró Red Envelope y despidió a varios em- pleados. Sarandos, en ese momento, dio explicaciones convincentes sobre ese paso atrás de Netflix. “Lo que hacemos mejor –dijo– es conectar la película con el público, no ejercer como financiadores, ni como productores, ni como distribuidores o vendedores externos.” Era la declaración de una compañía tecnológica poniendo los pies en la tierra.
Pero solo unos años más tarde, Netflix, repentinamente, volvió a dar marcha atrás. La compañía, finalmente, había superado los veinte millones de suscriptores. Para prosperar a largo plazo necesita muchos más. Al mismo tiempo, ahora tiene tamaño suficiente para intentar una manera distinta de utilizar nuevo contenido para atraerlos. “Cuando una gran empresa hace un poco de música, o un poco de video, y no es esencial para su futuro, es casi seguro que no lo hará bien –dice Hastings–. Es un coqueteo.” Para hacer su primera serie original, Netflix gastó cien millones de dólares. No podía ser un simple coqueteo.
En 2011, cuando el estudio independiente Media Rights Capital puso a la venta la versión estadounidense de una serie política británica de modesto éxito, llamada House of cards, Netflix ni siquiera se molestó en ir a la presentación a las cadenas. Sarandos se puso en contacto con el director de La red social, el galardonado con el Oscar David Fincher, que había sido tanteado para hacer la serie. “Queremos la serie –le dijo Sarandos– y voy a explicarte por qué nos la tienes que vender a nosotros.” Consciente del reto que era convencer a un famoso artista para que llevara su talento a un medio más usualmente conocido por videos de gatos, Netflix hizo grandes promesas: Fincher, aunque nunca antes había dirigido una serie de televisión, tendría un enorme control creativo. Y en lugar de hacer pasar la serie por el proceso piloto normal, la compañía se comprometería a dos temporadas de trece capítulos desde el principio. Fue casi igual de agresiva con Orange is the new black: encargó una segunda temporada de la serie –un subversivo drama situado en una cárcel de mujeres con un reparto en el que hay de todo– antes de que la primera existiera.
Tal vez esas dos apuestas fueran arriesgadas, pero también eran muy calculadas. Se defina como se defina a sí misma, Netflix todavía tiene el ADN de una empresa de tecnología; su especialidad son, en parte, los datos. Sabe, en mucha mayor medida que una cadena que llega a sus espectadores por medio de un operador de cable como Comcast o Time Warner, lo que los clientes quieren y cómo se comportan. Para consternación de los periodistas que cubren la industria del ocio, Netflix nunca revela lo que sus cifras dicen (ni nada parecido a audiencias), pero Sarandos dice que el proceso para House of cards fue básicamente así: “Leímos muchos datos para saber qué tan popular era Kevin Spacey por las películas en las que sale. ¿Cuánta gente daba puntuaciones altas a cuatro o cinco de ellas?” Después, su equipo hizo lo mismo con David Fincher. Si te gustó La red social, El curioso caso de Benjamin Button y El club de la pelea, “probablemente eres un fanático de Fincher; probablemente no lo sepas, pero lo eres”, dice. Una vez que la empresa tiene una idea de cuántos fanáticos existen, puede “predecir con más precisión el tamaño del mercado para una serie”. Y cuando puedes hacer eso, no tienes que preocuparte por mimar o por ofender a las masas.
…
Ahora mismo, los espectadores estadounidenses solo ven en promedio aproximadamente cuarenta y cinco minutos de video en streaming por internet a la semana, un parpadeo en comparación con el consumo total de televisión. Dado que los espectadores se han ido acostumbrando durante décadas a responder a la televisión centrada en el acontecimiento, ¿es realista esperar que más espectadores le den la espalda a la televisión tradicional? John Steinbeck ofreció una respuesta: “Es difícil abandonar cualquier vida profundamente rutinaria, aunque la odies.” Cualquier historiador de la tecnología de consumo añadiría que las máquinas cambian mucho más rápidamente que la gente.
La televisión, en particular, se mueve tan lentamente que la última vez que el concepto de cadena estuvo en juego fue a finales de los años setenta. Fue entonces cuando Ted Turner (de Turner Broadcasting System), Pat Robertson (de Christian Broadcasting Network) y los fundadores de hbo utilizaron con éxito satélites para empezar a desplegar programación a fin de atraer a los suscriptores del cable. El frenesí posterior dio pie al lanzamiento de una docena de cadenas, incluidas espn, mtv, cnn, Discovery y Bravo. La mayoría de estos canales siguen funcionando, pero no necesariamente por la potencia de su programación, sino porque la jerarquía de contenidos dominante ha estado profundamente arraigada.
Netflix cree que dispone de un poderoso factor a la hora de intentar cambiar las costumbres de los espectadores. “A los seres humanos les gusta el control –dice Sarandos–. Hacer que todo un país haga lo mismo al mismo tiempo es enormemente ineficiente.” Cuando tus opciones van más allá de las ofertas nocturnas y de la selección limitada de los episodios del pasado que las cadenas ponen a disposición bajo demanda, se logra una cierta libertad añadida. Específicamente, es la libertad de solo ver en televisión cosas que de verdad te gustan. El tosco factor de novedad que hace que la gente vea series como Whitney o Smash acaba creando un buen número de espectadores decepcionados y frustrados. Un viejo episodio de Freaks and geeks o The west wing puede, de hecho, valer mucho más la pena –un mensaje en el que Netflix ha insistido en una reciente campaña publicitaria que promocionaba sus colecciones de series clásicas y éxitos de culto–. Con el tiempo, o al menos eso apunta su estrategia, la gente no podrá imaginar tener opciones definidas por una parrilla de programación. No es coincidencia que Netflix haya estado rivalizando con Amazon por ser la principal fuente de series en streaming para niños pequeños, para los que resulta incomprensible tener que esperar a que se emitan nuevos episodios de sus series favoritas.
Si bien las primeras series originales de Netflix se han dirigido a entendidos en productos selectos, o al menos de calidad media alta, su filosofía puede comprenderse mejor a partir de su coproducción de Derek, una serie que se dirige a gustos menos sofisticados. Derek es una comedia de situación de Ricky Gervais que se centra en el personal y los residentes de un asilo inglés. La serie, por decirlo amablemente, no parece dirigirse, como es habitual, a un público general. Puede describirse como lo contrario de Guardianes de la bahía: el escenario es desolador, los protagonistas feos y con frecuencia irritantes, los diálogos a veces resultan incomprensibles a oídos estadounidenses.
Y después está el propio Gervais. Fue durante tres años presentador de los Globos de Oro, un ejemplo de televisión del acontecimiento y cultura del chisme. Pero su papel fue considerado un fracaso; su humor es demasiado provocador y ofensivo. Vender a las masas una serie en la que Gervais interpreta el papel de un hombre extraño con el pelo grasiento al que le gustan los videos de hámsters sería una condena al fracaso, pero eso no es lo que Netflix está haciendo. Para la empresa, no importa si nunca has oído hablar de la serie, o si conoces a alguien que haya oído hablar de ella. Lo único que importa es que se gana la aprobación de los fanáticos de Gervais que, según deben mostrar los datos, son una población suficiente en Netflix para justificar la inversión. De un modo similar, los nombres de Luke Cage o Jessica Jones pueden no significar nada para usted, pero sí significan algo para los fans de los cómics, razón por la cual Netflix ha firmado un trato para crear una serie basada en ellos y otros dos superhéroes de Marvel.
La transformación de Netflix sería, por supuesto, imposible sin el camino abierto por la televisión por cable. hbo fue pionera en el modelo de pago por suscripción (aunque cobra de las compañías de cable y no directamente de los consumidores) y su éxito hizo posible la programación especializada de otras cadenas de pago como amc. Las temporadas disponibles en DVD les dieron a los entusiastas la primera probada del consumo compulsivo que se convertiría en el sello de Netflix. El logro de la empresa es reunir todo esto y dirigirse a todos los espectadores de televisión; no solo a unos pocos fanáticos escogidos, sino a cualquier individuo a partir de sus intereses y obsesiones.
Surge así una fotografía de la no muy distante televisión del futuro. Lo que queda de programación en directo se reserva a los deportes, últimas noticias, concursos de talento y las grandes concesiones de premios. Casi todos los programas con guion se convierten en programas en streaming, sean producidos o distribuidos por Netflix o Amazon, cbs o hbo (finalmente independiente de los paquetes de cadenas por cable), o incluso por nuevos actores inesperados como la cadena de almacenes Target, que recientemente lanzó un competidor de Netflix. Las nuevas cadenas compiten con su habilidad para tomar las decisiones adecuadas de programación original y conseguir los mejores programas viejos, así como por la capacidad de sus motores de recomendación. Pero en última instancia todas ellas están vendiendo acceso a montones de contenidos que pueden ser vistos a voluntad del espectador. Puede parecer raro, pero en realidad hace de la televisión algo mucho más parecido al resto del mercado minorista. O, más específicamente, más parecido a los viejos videoclubs en los que Sarandos empezó su carrera, pero actualizados para una nueva era.
…
Gracias al número de horas vistas y el dictado de las rutinas cotidianas –por no mencionar el modo en que la gente orienta habitaciones enteras alrededor de las pantallas brillantes colocadas en el centro de sus casas–, la televisión basada en cadenas ha jugado un papel singular en la creación de la cultura popular de los últimos sesenta años. Ahora hace lo mismo sosteniendo sus vestigios. En ausencia de un género que defina a una generación –el rock de los años sesenta, el rap de los años noventa–, los éxitos del pop actuales rebotan de los diales de radio a las playlists de iTunes, pegadizos pero efímeros. Las películas y los libros de éxito son escasos actualmente y los periodos de tiempo durante los que consiguen una atención generalizada son breves. Pero la televisión, a pesar de la fragmentadora influencia de internet y la proliferación de canales por cable, sigue uniéndonos más que cualquier otro medio. Esa es la razón por la que, si Netflix y los otros distribuidores por streaming consiguen redefinir las cadenas tal como las conocemos, los efectos serán tan profundos.
Si la cultura popular moderna se sostiene en un pilar central de entretenimiento masivo, flanqueado por subculturas más pequeñas, lo que debe sustituirlo es una infraestructura muy distinta que conste de islas de fanáticos. Sin una dieta cultural cotidiana estándar, oscilaremos de una comunidad unida por programas como I love Lucy o Friends –en el caso de Estados Unidos– hacia una en la que la gente establece fidelidades más personalizadas, como las de un particular grupo de espectadores obsesionados con Game of thrones o que consideran a Ricky Gervais infaliblemente chistoso y no dolorosamente insultante.
Los intelectuales de la generación del baby boom, que lamentan la erosión de los valores compartidos, tienen razón: algo se perderá en la transición. En el dispensador de agua de la oficina, el banquete de una boda, la fiesta o el partido de futbol de los niños, conversaciones que en el pasado eran escenario de experiencias compartidas serán más tensas porque la charla sobre el thriller de la noche anterior o las artimañas de Seinfield son sustituidas por la búsqueda de un territorio común. (“¿Has oído hablar de The defenders? ¿Sí? ¿En qué episodio estás?”) En un nivel más profundo, un país ya polarizado por las cámaras de eco de un periodismo movido por la ideología y los medios sociales descubrirá que hay aun menos cosas en las que está de acuerdo.
Pero no todo es motivo de consternación. La comunidad perdida puede ser la comunidad recuperada, y a medida que la cultura de masas se debilita, crea espacio para quienes de otro modo podrían ser expulsados. Cuando conoces a alguien con las mismas pasiones y gustos, la sensación de conexión puede ser profunda. Comunidades más pequeñas de fanáticos, forjadas a partir de perspectivas compartidas, ofrecen una mayor y más genuina sensación de pertenencia que una identidad nacional fruto del azar geográfico.
Es imposible saber si un futuro basado fundamentalmente en los fanáticos es superior objetivamente. Pero vale la pena tener en mente que la idea de un gran medio de entretenimiento que une al país no es de hecho una tradición muy vieja, particularmente estadounidense o necesariamente noble. Puede que la recordemos como una peculiaridad del siglo xx, nacida de determinados modelos de negocio y una obsesión con la unidad nacional indeleblemente vinculada a proyectos más oscuros. El ideal de “forjar un pueblo” no es enteramente benevolente y siempre ha estado en contradicción con un país considerado el hogar de los libres.
Sin duda, una cultura en la que el nicho suplanta a las masas está más cerca de la visión original de las Américas, de un nuevo continente verdaderamente abierto a los diversos y excéntricos grupos que llegaran a él. Estados Unidos fue en el pasado, casi por definición, un lugar sin una identidad nacional dominante. Al revolucionar la televisión, Netflix no está haciendo nada más que ayudarnos a regresar a ese pasado. ~
Publicado originalmente en The New Republic.
Traducción de Ramón González Férriz.
1 Sistema de medición de audiencia estadounidense elaborado por la Nielsen Company, fundada por Arthur Nielsen, un analista de mercado de Chicago, pionero en el desarrollo de métodos de medición de audiencia para radio y televisión (todas las notas son de la redacción).
2 Cuando Netflix inició enviaban los DVD por servicio postal en sobres rojos, color distintivo de la empresa.
es escritor y profesor de derecho en Columbia, especializado en copyright y telecomunicaciones. Es conocido por acuñar el concepto "neutralidad de la red".