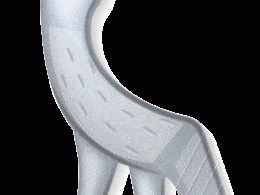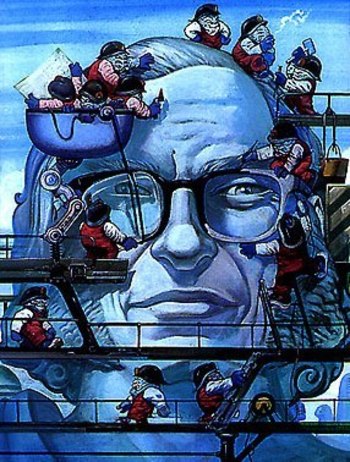Si nos pidieran que resumiéramos la trama de La soledad, la inesperada ganadora del Goya a mejor película en 2007, sospecho que la mayoría de nosotros nos quedaríamos, por lo menos a bote pronto, en blanco. De lo que seguramente sí nos acordaríamos es de que su director, Jaime Rosales, recurrió a una técnica llamada “polivisión”: a lo largo de buena parte de la película, la pantalla se divide en dos y se le permite al espectador contemplar de forma simultánea la misma escena desde dos puntos de vista diferentes. Aunque los cinéfilos más eruditos advirtieron de que no era la primera vez que se empleaba ese recurso técnico, su uso había sido lo suficientemente marginal para que al espectador medio le pareciera toda una revelación. Previsiblemente, esa sensación de novedad volverá a darse la próxima vez que un director emplee la técnica en una película comercial.
A poco que se piense, no es difícil entender por qué la polivisión no ha gozado de la misma continuidad que otras innovaciones de la historia del cine. En dos palabras: es muy difícil prestar atención a dos imágenes en movimiento a la vez. Funciona, si acaso, en películas como la de Rosales, de una gran sobriedad formal y movimientos sosegados, donde la acción realmente importante se produce allí donde la cámara no llega. Es difícil que en una película de mayor dinamismo la técnica no acabe siendo un recurso puntual, cuando no un ejercicio de esteticismo superfluo.
El mayor aliado de la polivisión es, curiosamente, la quietud. A diferencia del cine, en la pintura sí pueden coexistir varias imágenes en distintos planos. Cierto, en un cuadro (como en la pantalla partida de Rosales) uno no puede mirarlo todo a la vez, pero sí dejar deambular la mirada. Podemos detenernos todo lo que queramos en un detalle concreto sabiendo que el resto del cuadro no va a irse a ninguna parte.
Desde que maduró como artista en los años 70 del siglo pasado, Teresa Gancedo (Tejedo de Sil, 1937) ha sabido explotar esta ventaja de la pintura. Sus cuadros han aspirado siempre a crear sentido por contagio. Las distintas imágenes que los pueblan no pretenden evocar una escena concreta ni un instante preciso; son evocaciones líricas de un mundo visto con ojos de niña, lejano pero persistente. Los objetos—pintados, transferidos a partir de fotografías o, a veces, directamente pegados sobre el lienzo—tienen el carácter algo ingrávido de los recuerdos de la infancia: en la mente están fijadas las imágenes concretas, pero no siempre el hilo narrativo que las une.
Sus cuadros blancos de finales de los 70 y principios de los 80 están impregnados de elementos que tradicionalmente se han asociado a lo español: imaginería religiosa, alusiones a la muerte, realismo figurativo. A diferencia de la truculencia de un Millares o un Saura, sin embargo, la pintura de Gancedo procede del afecto, de la evocación de un mundo rural que lleva añorando toda su vida adulta. Sus cuadros blancos tienen una delicadeza velazqueña a la que las grandes figuras del informalismo rara vez se acercaron, y seguramente esa fue una de las razones que llevaron a la comisaria estadounidense Margit Rowell a elegir a Gancedo para formar parte de la exposición New Images from Spain, que se celebró en el Museo Guggenheim de Nueva York en 1980. La exposición no solo pretendía ofrecer al público americano una pequeña muestra del arte que practicaban los artistas jóvenes españoles, sino también desterrar, en la medida de lo posible, la pegajosa etiqueta de la “veta brava” que acompaña al arte de nuestro país desde tiempos de Goya.
Desde entonces, la obra de Teresa Gancedo ha seguido gravitando en torno a los mismos asuntos, aunque haya variado su técnica pictórica. Si uno se diera un paseo apresurado por la muestra que le está dedicando desde septiembre la galería Odalys—más de veinte años después de su última exposición en Madrid—podría pensar que lo allí expuesto es obra de dos artistas distintas. En una salita al fondo de la galería cuelgan dos de los cuadros que viajaron a Nueva York y otra serie de lienzos de la misma época, pero en la exposición predominan obras realizadas a lo largo de la última década. Son evidentes las diferencias, pero el espectador atento sabrá reconocer un aire de familia. Al fin y al cabo, la fuente sigue siendo la misma. “La infancia siempre vuelve”, decía recientemente la propia artista.
En los cuadros más recientes, que ocupan la sala grande de la galería, los motivos se multiplican: animales, motivos vegetales, tramas abiertamente abstractas, una omnipresente figura femenina con un brazo en alto a la que la artista se refiere como “ángel”. Persiste la iconografía religiosa, pero ahora es más variada y proviene de fuentes menos cultas. Los encuentros entre estos distintos motivos parecen más azarosos que antes, todo tiene un aire más ingenuo, más lúdico, más infantil. Da la impresión de que Gancedo ya no quiere limitarse a regresar al mundo de su niñez, sino volver a ocupar su mente de entonces, ese “tiempo sin vínculos” al que hace alusión el comisario Alfonso de la Torre en el catálogo. La ignorancia feliz que alimenta la imaginación de los niños va acompañada en estas obras de una voluntaria tosquedad, como ya hicieron otros niños grandes de la historia del arte como Klee, Miró o Dubuffet.
La forma de trabajar de Teresa Gancedo se inscribe en una tradición estrictamente moderna que sustituyó la narración por la asociación. Su expresión más explícita fue el surrealismo, cuyos practicantes buscaban que la yuxtaposición de imágenes aparentemente inconexas revelaran sentidos más profundos en el plano subconsciente. Pretender crear obras de arte imitando el funcionamiento inconsciente de los sueños y los recuerdos es tarea imposible y explica por qué buena parte del arte surrealista es tan malo, pero también por qué el bueno resulta tan lúcido. Sin ser una surrealista, Gancedo comparte con ellos la idea de que la memoria no puede condensarse en una imagen única, sino en una imagen de imágenes: la memoria como yacimiento arqueológico.
Cada cosa que hacemos es el germen de un futuro recuerdo, pero algunos—la mayoría— se malogran y no dan frutos. Muchos de los cuadros recientes de Teresa Gancedo muestran motivos que recuerdan a semillas (en ocasiones, a vulvas), y de ellos vemos brotar hilillos a modo de raíces. Algunos de estos hilos sirven para unir las distintas imágenes que flotan por la composición; otros, en cambio, se quedan dando vueltas sobre sí mismos o aparecen cercenados, como sinapsis frustradas. Con ello, quizá Gancedo aluda a la irracional añoranza que sentimos a veces hacia todas esas asociaciones potenciales—esos futuros posibles—que nunca se produjeron.
A esta sugerencia agridulce podría añadírsele una más. Si damos la espalda a los cuadros y nos acercamos a una serie de mesas que ocupan la parte central de la galería, veremos una gran colección de objetos encontrados que Teresa Gancedo ha manipulado a modo de ensamblajes escultóricos. Hay muchos, algunos llamativos, graciosos, bonitos, surrealistas, pero hay uno que destaca por su sencillez. Se trata de una modesta urna de cristal enmarcada en madera pintada de blanco, en cuya parte superior encontramos un asa. En su interior puede verse un pequeño cisne de plástico sobre un lecho azulado que simula un estanque, junto al cual se yergue un exuberante e improbable ramo de tulipanes. Vista la escena de cerca, es difícil reprimir la sonrisa de ternura que reservamos a las manualidades de los niños. En estos dos objetos y la lámina azulada que simula el agua está contenida toda la delicadeza, todo el cariño, todo el esmero del niño que fabrica un regalo para su madre. Pero la sonrisa de ternura se congela en parte cuando recordamos que estamos contemplando la escena a través de un cristal. La cariñosa evocación de la infancia se torna objeto arqueológico, reliquia; recuerdo, en definitiva: conservado para la posteridad, sí, pero intocable.
La exposición Lo llamaré otro tiempo, lo llamaré otro espacio de Teresa Gancedo, comisariada por Alfonso de la Torre, puede verse en la galería Odalys de Madrid hasta el 14 de enero.