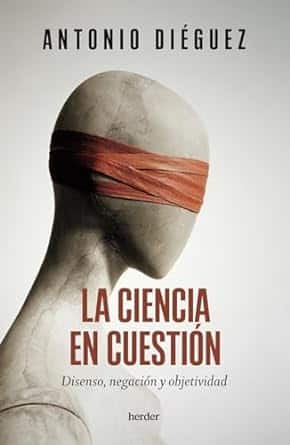Antonio Diéguez es bien conocido por el público a través de sus entrevistas, conferencias y artículos en prensa y en 2023 fue nombrado miembro del Comité Español de Ética de la Investigación; bien puede decirse que se ha convertido en uno de los filósofos de referencia en nuestro país. Debe parte de ese renombre a sus publicaciones de los últimos años sobre transhumanismo y mejoramiento humano; un asunto que despierta tanta controversia como interés, y en el que Diéguez ha sido pionero, con títulos como Transhumanismo (2017) y Cuerpos inadecuados, (2021).
Sin embargo, limitarnos a los libros últimos sería injusto con una carrera docente e investigadora sólida y larga, en la que se ha ocupado de diversas cuestiones filosóficas. Sin duda, la filosofía de la ciencia ha sido su principal campo de trabajo, donde ha realizado contribuciones sustanciales a la defensa del realismo científico o del papel del naturalismo en la ciencia y en la filosofía. En línea con la creciente especialización de la filosofía de la ciencia, ha cultivado de forma destacada la filosofía de la biología. E igualmente ha trabajado en una disciplina colindante como la filosofía de la tecnología, cuyas fronteras con la filosofía de la ciencia son en el mejor caso porosas, dadas las dificultades para separar la ciencia contemporánea de la tecnología; aquí ha escrito por ejemplo sobre el determinismo tecnológico o reivindicado la importancia del pensamiento de Ortega. De hecho, sus trabajos sobre transhumanismo y mejora humana podrían situarse en esta vertiente de su obra. Entre sus libros más conocidos se encuentran Realismo científíco (1998), Filosofía de la ciencia (2005) o La vida bajo escrutinio. Una introducción a la filosofía de la biología (2012).
Con La ciencia en cuestión (Herder) Diéguez vuelve a sus temas de siempre: el realismo, la actitud naturalista, si existe tal cosa como el método científico, el criterio de demarcación entre ciencia y no ciencia, la objetividad del conocimiento científico, los fines y valores que orientan la investigación, cómo entender el progreso científico, etc. Pero los hace abordándolos desde un ángulo diferente, más pendiente de las controversias morales, sociales y políticas que suscita hoy la ciencia, no solo como producto acabado, sino ante todo como práctica e institución humana central en las sociedades actuales. Aquí los conceptos y argumentos más teóricos le sirven para el análisis y la discusión de esos problemas concretos, socialmente urgentes, en torno a la ciencia, por lo que cabría la etiqueta de “filosofía de la ciencia aplicada”.
En sus cuatro capítulos trata muchos asuntos de interés, de las prácticas fraudulentas en la investigación a si está justificado imponer restricciones éticas (y legales) a la búsqueda del conocimiento, pero los enhebra en torno a un hilo conductor claro: el debilitamiento de la confianza pública en la ciencia, un fenómeno que viene de antes pero que se ha hecho especialmente visible con la pandemia de la covid-19. Esta ha puesto de relieve el auge de los discursos anticientíficos y el eco que esos planteamientos y actitudes críticos con la ciencia encuentran en ciertos sectores de opinión, amplificado en nuestros días por el potente megáfono que constituyen las redes sociales. Esta es la preocupación en torno a la que está construido el libro, según confiesa en el prólogo: “La razón principal de este libro ha de buscarse en esta preocupación, que a mí –he de admitirlo– me perturba con fuerza. Como alguien dedicado a la filosofía de la ciencia desde hace más de tres décadas, me pareció que no debía permanecer ajeno a la polémica”.
De ahí el título: la ciencia en cuestión. No hace falta subrayar la importancia que tiene esa “crisis de la ciencia” en sociedades que gustan llamarse “del conocimiento”. Esta no atañe al funcionamiento de la ciencia y los avances de la investigación o sus aplicaciones tecnológicas, como prueba el extraordinario logro que fue el desarrollo de las vacunas contra el virus en tiempo récord durante la pandemia; pero sí a cómo esos avances científico-técnicos son recibidos por el público y, por tanto, a la imagen pública de la ciencia y los científicos, cuestionada de manera más o menos radical por ciertas tendencias y sectores de opinión. Diéguez se molesta en diseccionar esas diferentes corrientes, que van de las posturas negacionistas en temas como las vacunas o el cambio climático a la anticiencia o las pseudociencias, que a menudo se mezclan y confunden. El interés del análisis es evidente: tanto por las controversias éticas y políticas que generan, por ejemplo acerca de cómo combatirlas sin limitar la libertad de opinión y de expresión, como por sus ramificaciones como síntomas o expresiones de otros problemas intelectuales y políticos de calado, como el descrédito de la objetividad (o la verdad) o la polarización política.
No quisiera dejar de señalar los méritos del libro y del modo en que aborda los problemas, pues son excelentes razones para recomendarles su lectura. Tres de ellos me parecen especialmente destacables, el primero de los cuales es la admirable claridad con la que está escrito. Es marca de la casa, como reconocerán quienes hayan leído más cosas de Antonio Diéguez, tanto sus publicaciones académicas como sus artículos en prensa. A pesar de que analiza cuestiones filosóficamente más técnicas como las diferentes versiones del naturalismo (epistemológico, ontológico y metodológico), las definiciones de verdad o el criterio de demarcación entre ciencia y no ciencia, es capaz de introducir al lector en ellos de forma accesible y clara. Por ello el libro se lee con fluidez y sin asperezas, aunque haya partes más exigentes. Ese virtuosismo en la exposición clara de las cuestiones filosóficas es uno de los méritos de La ciencia en cuestión y, en general, de la labor intelectual de Diéguez.
Naturalmente, puede hacerlo porque conoce muy bien aquello de lo que escribe, de ahí la sensación de facilidad que transmite. Diéguez sabe mucho de filosofía de la ciencia y de ciencia, por lo que es capaz de darnos una visión de la ciencia más compleja y rica en detalles, alejada de simplificaciones y estereotipos. Como prueba su discusión crítica de eso que se da en llamar el Método Científico con mayúsculas, pues rechaza que exista tal cosa, es decir, nada que pueda ser llamado con propiedad método, si es que ha de ir más allá de una serie de generalidades vagas aplicables en cualquier ciencia empírica. Como se ve también en la matizada discusión sobre el papel que juegan los valores, epistémicos y no epistémicos, en la investigación científica y cómo afectan a la objetividad del conocimiento, que es otro de los puntos de mayor interés en la obra.
Eso forma parte del propósito central de La ciencia en cuestión, como se ve desde el primer capítulo: si uno quiere defender la ciencia frente a quienes la cuestionan, lo primero es tener una idea cabal y realista de la empresa científica, de cómo es la ciencia en realidad, alejándose de una imagen de ella idealizada o mitificada. No es aventurado pensar que algunas de esas actitudes anticientíficas responden en realidad a expectativas desmedidas o poco realistas acerca de la ciencia. Por el contrario, el lector encontrará en este libro una perspectiva de ella que se desprende de los tópicos, que da cuenta de su complejidad interna, donde trata los variados fines de la investigación, el espectro de métodos, cómo afectan los valores no epistémicos a los distintos aspectos del trabajo científico, etc.; pero no menos atenta a las debilidades y problemas que comporta como institución humana que es, socialmente condicionada. Solo así podemos apreciar mejor sus logros nada desdeñables, pero también sus riesgos. Esa concepción más sofisticada de la investigación científica resulta indispensable para la educación científica de los ciudadanos y la divulgación de calidad, dos cosas que interesan a Diéguez por cuanto son necesarias, aunque no suficientes, para restaurar la confianza pública en la ciencia.
El tercer mérito es el propio talante del autor, que se refleja perfectamente en este libro y en el modo de analizar y discutir las diferentes cuestiones, el rigor y la atención al detalle van acompañados por una actitud abierta y ecuánime, que examina con cuidado los diferentes aspectos del problemas y trata de hacer justicia a las posturas enfrentadas, sopesando las posibles razones y objeciones. Por eso lo que escribe Diéguez es siempre tan razonable, no solo por estar bien informado y argumentado, sino porque está guiado por un juicio templado, que rehúye los extremos, buscando el punto de equilibrio bien meditado.
Con esto no quiero decir que Diéguez evite las polémicas o se refugie en un eclecticismo fácil. Todo lo contrario. En el libro no duda en enfrentarse abiertamente a los planteamientos que considera equivocados o perniciosos, como las críticas que dirige contra pseudociencias como la homeopatía, o corrientes filosóficas como el posmodernismo, o la versión de sus herederos en forma de lo que ahora se llaman teorías críticas, que impugnan la idea de verdad, reducen la racionalidad al ejercicio del poder o ven la ciencia como un discurso entre muchos, sin más garantías epistémicas que los demás. Por eso en el libro defiende con vigor algunas tesis filosóficas que considera irrenunciables como el naturalismo metodológico, el falibilismo débil o la objetividad del conocimiento científico. Que lo haga a través de una discusión prudente y ecuánime dice mucho del libro y del autor.
II
Son muchos los temas tratados en La ciencia en cuestión y no tendría sentido repasarlos apresuradamente. En cambio, sí me gustaría hacer unos comentarios breves para la discusión sobre algunas cuestiones que suscita la lectura del libro. Algunas de ellas tienen que ver con la idea de autoridad, pues esta está detrás de muchas de las cosas que se discuten en la obra.
El científico comparece en los debates públicos como un experto en ciertas materias, una condición que viene avalada por su formación, sus conocimientos y sus trabajos. Un experto se presenta así como una autoridad epistémica, lo que significa que sus opiniones merecen ser atendidas, que no son como las de cualquiera, en razón de la superioridad que le atribuimos cuando se pronuncia sobre las cuestiones de su especialidad. El reconocimiento de esa asimetría es esencial a la misma idea de autoridad: el científico sabe y nosotros no. Por eso es más probable que nos acerquemos a la verdad si nos guiamos por sus opiniones acerca de tal cuestión que si tratamos de descubrir la verdad por nosotros mismos. Sobre asuntos que requieren una alta competencia y especialización, por lo general no tenemos la formación, los conocimientos o los medios necesarios para intentar averiguarlo por nuestra cuenta. De ahí que el ejercicio de la autoridad, en este caso de los investigadores y expertos, requiera del reconocimiento social de esa superioridad epistémica, lo que envuelve necesariamente cierta deferencia y confianza en el juicio de los expertos. Cuando Diéguez habla en el libro de la “crisis de confianza” que afecta a la ciencia está poniendo el foco sobre la erosión del reconocimiento de la autoridad epistémica de los científicos.
Las causas de esa erosión son múltiples, como apunta el autor. Algunas de ellas tienen que ver con los cambios estructurales que han ocurrido en la esfera pública, con la irrupción de la hiperconectividad y las redes sociales. Estas han alterado de forma sustancial el funcionamiento de la conversación pública con las promesas de democratización, la inmediatez y la abundancia de conocimientos. El asunto es largo de tratar, pero lo que parecían bendiciones indiscriminadas con el advenimiento de internet han traído también los efectos nocivos que estamos viendo.
La preocupación de la que nace este libro seguramente viene alimentada por esos cambios. Hay más diversidad que nunca en esa conversación pública y más ruido. Entre las voces, antes marginadas, que ahora se escuchan más están también las de la franja lunática, refractarias a la ciencia y partidarias de las teorías conspirativas. En The unpersuadables (2014) Will Storr ofrecía un muestrario de ellas. Siempre han existido, pero ahora redes y plataformas digitales les proporcionan un nicho comunicativo, sin los filtros tradicionales, donde pueden reunirse creando burbujas comunicativas o cámaras de resonancia, dentro de las cuales (expuestos únicamente a opiniones similares a las suyas) pueden radicalizarse aún más o dar pábulo a las teorías más extravagantes.
Las promesas de inmediatez y la abundancia de conocimiento también comportan efectos corrosivos, que afectan directamente a la crisis de la autoridad. ¿Para qué consultar a los expertos si está todo en internet? Las redes sociales crean o difunden el espejismo de una especie de igualitarismo epistémico basado en la accesibilidad de la información, por lo que ya no serían necesarios los servicios del experto, como mediador entre los conocimientos especializados y el público. Eso cuando no se usa la abundancia de información como arma de desinformación, inundando la discusión con una catarata de opiniones y evidencias contradictorias, que sirven como tácticas de distracción o para abrumar al lego, pues este acaba por no saber a quién creer ni qué pensar. Es una estratagema de eficacia comprobada.
En río revuelto proliferan naturalmente los falsos expertos. Si hay hechos alternativos, cómo no va a haber también expertos alternativos que nos los sirven. Se trata de personas que se presentan como autoridades epistémicas, o son aceptadas como tales en determinados círculos, sin serlo, sin contar con los avales o las credenciales necesarias para serlo. También es el caso de quienes se extralimitan en su autoridad, pretendiendo ejercerla en campos o cuestiones fuera de su estricta competencia. Quizá ese sea uno de los problemas más serios en lo referente a la crisis de la autoridad epistémica: si por un lado tenemos el “estamos hartos de los expertos” que dijo aquel ministro británico cuando el Brexit, lo que deja traslucir la desconfianza acerca de los intereses ocultos de la comunidad científica o los sesgos de los expertos; por otro tenemos el problema de cómo distinguir a los verdaderos expertos de los que no lo son, algo que concierne directamente a las pseudociencias (que a su manera vendría a ser representar el homenaje del vicio a la virtud), pero también a negacionistas, terraplanistas, creacionistas y tantos otros, que se caracterizan no solo por seleccionar a conveniencia datos y argumentos, sino también a sus propias autoridades alternativas.
Esa distinción encierra un problema evidente: necesitamos confiar en los expertos, pero no todo el que clama ser un experto lo es. Si para decidir en qué expertos confiar tenemos que acudir a la opinión experta, eso implica que debemos escoger en qué expertos confiar para que nos digan en qué expertos confiar. Al final inevitablemente nuestra elección de los expertos en los que confiar se basará inevitablemente en nuestro propio juicio como legos. Julian Baggini ha señalado bien la paradoja: tenemos que guiarnos en último término por nuestro propio juicio para decidir a quiénes aceptamos como autoridades epistémicas, es decir, a quiénes tomaremos como guía acerca de lo que es verdad, confiando en su juicio para formar el nuestro.
Por último, no se pueden subestimar en esa crisis de la ciencia los efectos corrosivos del clima cultural de la posverdad. Según la definición más conocida, la posverdad se refiere a “aquellas circunstancias en las que los hechos objetivos tienen menos influencia en la formación de la opinión pública que las apelaciones a las emociones o las creencias personales”. Una atmósfera social donde los hechos objetivos ceden ante las emociones o los sesgos ideológicos es necesariamente menos receptiva, si no abiertamente hostil, ante la ciencia o el desempeño de los científicos en la vida pública. Porque el descreimiento en la objetividad y en la verdad vuelve imposible la confianza pública en la ciencia.
Para verlo basta traer aquí una serie de obviedades en cadena. Pues el científico ejerce el papel de autoridad epistémica, pero esta carece de sentido en ausencia de verdad y objetividad. Al fin y al cabo, es una autoridad que descansa sobre el conocimiento, pero no hay conocimiento sin verdad: para ser definida como tal una creencia ha de ser verdadera y justificada según la definición clásica. Es lo que diferencia al conocimiento de la mera opinión. Si recordamos la definición aristotélica de verdad, esta consiste en decir de lo que es que es y de los que no es que no es. Pero de esta definición se sigue la objetividad como atributo necesario de la verdad y, por tanto, del conocimiento: mi creencia de que esta mañana hace más de veinte grados solo es verdadera si es el caso que hace más de veinte grados. Eso no depende de lo que yo quiera, o me convenga, sino únicamente de cómo es el mundo.
Por eso, la verdad y la objetividad son indisociables del hecho de que podemos equivocarnos o de que haya cosas que no sabemos. Pero la objetividad es también una actitud, y con ello una virtud, que se manifiesta en el respeto por los hechos o el cuidado por la verdad, pero también de otras formas como la admisión de hechos incómodos o la deferencia hacia quien sabe. Obviamente solo podríamos considerarla una virtud si la verdad es valiosa o importante. Como bien señala Diéguez en su libro, la objetividad es una de las virtudes epistémicas necesarios en la ciencia, sin la cual la investigación científica carece de objeto y sentido.
De ahí los efectos perversos que tiene el descreimiento de la verdad (¡oxímoron!) para la conversación pública y la imagen pública de la ciencia. Por eso no hay que subestimar ni desdeñar sus efectos corrosivos en la actividad investigadora, así como en otras profesiones como el periodismo o la docencia, cuyo ethos es difícil de entender sin la virtud y la disciplina que impone la objetividad. Sin embargo, ese rechazo o impugnación de la objetividad está ampliamente extendido y es promovido por ciertas corrientes filosóficas. No hay mejor forma de reivindicar el papel de la filosofía que señalar la necesidad de combatir las malas ideas filosóficas, cuyos efectos socialmente dañinos no convendría subestimar. De lo cual el libro de Antonio Diéguez no solo da testimonio, sino que constituye un excelente ejemplo.