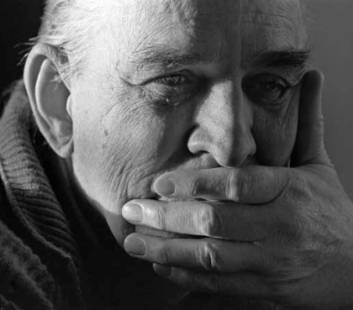El 2024 fue, que yo recuerde, uno de los peores años para el cine musical de las últimas décadas. Eso sí, habría que precisar que fue un año terrible para el más exuberante y artificioso de los géneros cinematográficos porque hay años que el musical no es ni bueno ni malo: nada más no es. Es decir, nadie se anima a hacerlo, acaso por buenas razones.
Siguiendo una suerte similar al western, el musical empezó a desaparecer de las carteleras hace casi medio siglo. Muerto Bob Fosse, el último de los grandes coreógrafos y directores cinematográficos del musical, el género empezó a languidecer en Hollywood y fuera de él, con alguna que otra excepción que no hacía más que confirmar la regla: los encantadores musicales conscientemente anacrónicos como Todos dicen que te amo (Allen, 1996) y Siempre la misma canción (Resnais, 1997), algún exultante musical romántico con una rocola como banda sonora (Amor en rojo, Luhrmann, 2001), el esforzado y meritorio homenaje a Fosse en Chicago (Marshall, 2002) y, más recientemente, el luminoso musical melancólico con Jacques Demy como inalcanzable modelo en La La Land: una historia de amor (Chazelle, 2016).
En este contexto, 2024 parecía, por lo menos en el papel, el regreso glorioso del género. Por desgracia, esos deseos quedaron también en el mismo papel que, además, habría que tirar a la basura. A lo largo del año pasado, quien esto escribe, fanático irredento del musical, deseó de todo corazón que mejor ya dejaran en paz al género: primero fue ese desastre absoluto, en forma y en fondo, llamado Emilia Pérez (Audiard, 2024), al que le siguió la solemne plasta postapocalíptica de The End (Oppenheimer, 2024) para terminar de rizar el lamentable rizo con la mediocre y expandida ñoñería que es Wicked (Chu, 2024). Por eso mismo, cuando me enteré de que Better man: la historia de Robbie Williams (Reino Unido, 2024) era una biopic del cantante británico en forma de musical, decidí saltármela olímpicamente. Ya había tenido suficientes decepciones. Menos mal que cambié de opinión: no cabe duda de que en donde menos uno lo espera, salta la liebre. O, en este caso, el changuito cilindrero.
En primera instancia, Better man es una biopic bastante convencional porque, en el fondo, no es más que una suerte de expiación terapéutica urbi et orbi en forma de musical. Había una vez un chamaquito nacido en los Midlands británicos que, criado por su luchona madre y su cariñosa abuela, salió de esas modestas raíces proletarias para convertirse, primero, en uno de los miembros de la popular banda pop Take That y luego, ya como solista, iniciar una exitosa carrera que coronó con su consagración definitiva en los conciertos de 2003 de Knebworth, todo ello mientras lidiaba con sus inseguridades –disfrazadas a través de un insoportable narcisismo–, su adicción a todo tipo de drogas (cocaína, pastillas, you name it) y su autodestructiva falta de aceptación de sí mismo.
En el camino de esta bien conocida y repetida historia, el guion escrito a seis manos por el director Michael Gracey en colaboración con Simon Gleeson y Oliver Ole, nos presenta, a través de una media docena de espléndidos números musicales, las exultantes cimas y las patéticas simas de Williams, desde el contagioso momento de triunfo cuando Take That firma un jugoso contrato que los llevará a la fama (“Rock DJ”, con Williams y sus compañeros bailando y cantando en Regent Street ¿en una sola toma?, en la mejor coreografía musical que he visto en varios años) hasta el sepelio de la adorada abuela dejada atrás (“Angels”, una de sus canciones más conocidas), pasando por el romántico encuentro con la también cantante Nicole Appleton en el mejor estilo Fred Astaire/Ginger Rogers (“She’s the One”). Después de ver cada uno de los números musicales del filme, me queda claro que tanto el director Gracey como su coreógrafo Ashley Wallen saben no solo manejar los espacios abiertos –véase una y otra vez el impecable número “Rock DJ”–, sino que conocen a la perfección en dónde cortar y cuándo hacerlo, a tal grado que el montaje –¡firmado por cinco personas!– no es un simple medio para contar la historia sino que lleva el ritmo mismo de la película.
Párrafos atrás mencione que en Better Man no saltó una sorpresiva liebre sino un chango cilindrero. Me explico: la provocadora novedad de esta autobiopic –porque Williams es quien narra su propia historia, voz en off mediante– es que el cantante es interpretado no solo por otro actor, Jonno Davies, sino que este aparece en pantalla como un simio, a través de una hiperrealista captura de movimiento, cortesía de la casa Weta FX de Peter Jackson. El hecho es que Williams se ve a sí mismo como un changuito que tiene que balancearse de un lugar a otro y hacer todo tipo de muecas para entretener al respetable, pues de alguna manera su deseo de fama, de fortuna y de triunfo pasa por jugar ese papel. Lo interesante del planteamiento argumental de la película es que, en realidad, Williams nació así, siendo un changuito, buscando la aprobación de los demás niños en el campo de fut, añorando en la adolescencia el respeto de su papá siempre ausente, buscando dentro de sí el necesario amor propio para poder sobrevivir a las exigencias de la fama.
En Joe DiMaggio: The hero’s life (Simon & Schuster, 2000), la mejor biografía escrita sobre el legendario beisbolista de los Yanquis de Nueva York, su autor, el ganador del Pulitzer Richard Ben Cramer, narra el momento en el que el célebre pelotero decidió retirarse, en diciembre de 1951, cuando ya empezaba a ser notorio su baja en el juego debido a las lesiones y a la edad. Después de una gira por Japón, en la cual DiMaggio participó en un equipo de estrellas en algunos juegos de exhibición, el jardinero central de los Yanquis de Nueva York se reunió con los directivos del equipo, rechazó todos los ofrecimientos que le hicieron –un contrato de 100 mil dólares y la oportunidad de jugar cuando él quisiera– para terminar la discusión con una tajante respuesta: “I’m never putting on that monkey suit again“. Ya estaba cansado, no encontraba placer en el juego y, para un tipo tan reservado como lo fue él siempre, la fama representó la losa más pesada que tuvo que cargar mientras jugó para los Yanquis. De plano, ya estaba harto y nunca disfrutó ser el changuito cilindrero de la afición neoyorkina.
Recordé esta anécdota de DiMaggio al estar viendo Better man porque la diferencia es que, hacia el final de la película, es evidente que Williams ha hecho las paces no solo con todos aquellos a quienes lastimó a lo largo de su vida, sino también con quienes lo lastimaron a él –su emotiva interpretación de la emblemática “My way” con su papá– y, sobre todo, consigo mismo. Es decir, nació siendo un changuito cilindrero, ha aceptado que es bueno llevando ese traje y, acaso, morirá sin quitárselo jamás. Me queda claro que no lo puede evitar. Pero creo que tampoco quiere hacerlo. ~