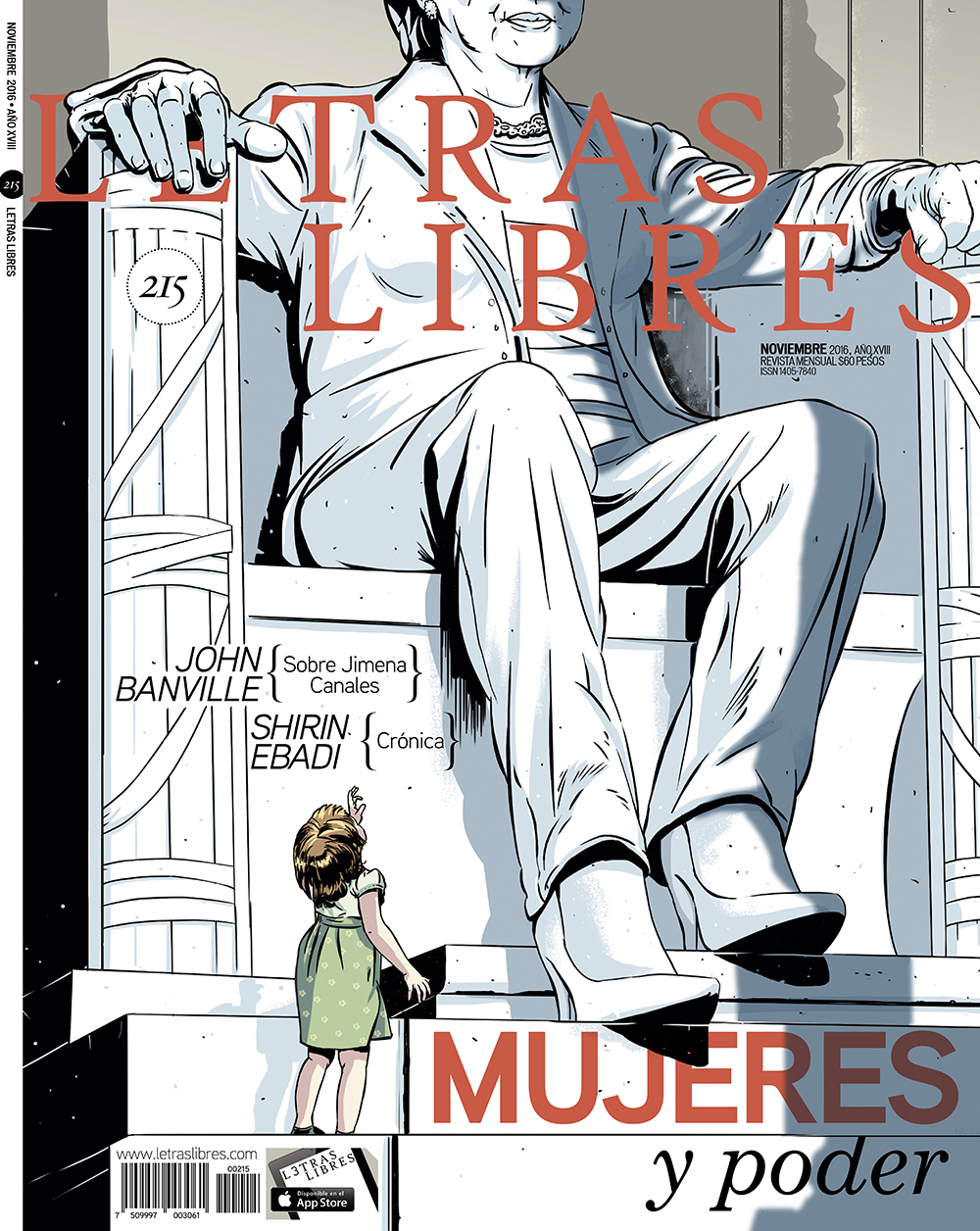–¿Pero cómo lo hacen? –preguntó Chamcha en voz baja.
–Nos describen –musitó el otro solemnemente–. Eso es todo. Tienen el poder de la descripción y nosotros sucumbimos a las imágenes que ellos dibujan.
Con esta cita de Los versos satánicos de Salman Rushdie comenzaba, hace exactamente diez años, una reseña de los cuatro volúmenes de la Historia de las mujeres en España y en América Latina editados por Cátedra y dirigidos por Isabel Morant (2005 y 2006). Decía entonces que aquellos volúmenes eran un acontecimiento editorial y académico pero, sobre todo, eran un acto de poder. Del poder de nombrarse, de articular un nuevo relato histórico que, sin duda, afectaba a las mujeres, pero no solo a ellas. Me parecía que lo relevante de aquellos volúmenes era la voluntad de sacudirse las imágenes y las descripciones que, como les pasa a los personajes de Rushdie, habían sido elaboradas por otros para condicionar la conducta de las mujeres y crear para ellas una naturaleza que se pega como una segunda piel y de la que es tan difícil escapar.
Más que hablar de las mujeres y el poder en la historia, un tema inabarcable en sí mismo, quiero desarrollar aquellas notas en el sentido de apuntar dónde reside el verdadero poder de las mujeres historiadoras en estos momentos. Lo haré desde mi experiencia en un campo particular, la historia biográfica, en cuya renovación y creciente respetabilidad intelectual ha tenido mucho que ver la historiografía feminista, y a la inversa.
El potencial común de la gran masa crítica que se ha ido acumulando a lo largo de los años permite ya distanciarse de aquel primer paso (necesario) de hacer estar a las mujeres, de incluir sus historias con minúscula en la Historia con mayúscula, de darles visibilidad y aceptación como sujetos históricos relevantes. Se ha hecho evidente que lo verdaderamente revolucionario, lo que permite que las mujeres, además de estar, cuenten, ha sido la capacidad de cuestionar uno por uno los supuestos de sentido común (en la acepción gramsciana del término) que habían ido construyendo la historia como disciplina. Es decir, los mecanismos y los juegos de verdad que las habían anulado como sujetos históricos, las reglas que regían las inclusiones y las exclusiones, las medidas de lo grande y lo pequeño, de lo importante y lo marginal. Lo que cuenta es desvelar, desmontar y volver a montar los elementos que, históricamente, han ido construyendo el poder de nombrar y de definir. Más aún, el poder de lograr que los (y las) así nombrados y definidos asuman como propias las palabras que los confinan en una identidad subalterna. Según le explicaba Chamcha a su amigo y compatriota indio, esa era la gran magia que estaba detrás de la inexplicable transmutación de apariencia y comportamiento que ambos sufrían en presencia de los ingleses, lo que hacía que los dos se convirtiesen en cabras o en elefantes y balasen y bramasen sin poder evitarlo.
A lo largo de la historia, muchas mujeres se han enfrentado a las elusivas sombras de esas definiciones arraigadas en lo más hondo del propio yo. Al dolor y a la excitación personal e intelectual que supone arrancarse esa segunda piel. Aprendí mucho de aquel proceso trabajando en las vidas y en las obras de una madre y una hija que jamás se conocieron y que, con unos años de distancia, exploraron el mundo y se exploraron a sí mismas en los tiempos umbrales de la modernidad: Mary Wollstonecraft, que en 1792 publicó Vindicación de los derechos de la mujer (Cátedra, 1994), y Mary W. Shelley, que en 1818 publicó Frankenstein o el moderno Prometeo (Cátedra, 1996).
En principio no podrían parecer obras y mujeres más distintas. Un tratado moral y político escrito por una mujer ilustrada de finales del siglo XVIII y un relato más o menos gótico escrito por una romántica de principios del XIX. La primera fue toda su vida una mujer intensa, fuerte y anticonvencional. La segunda fue suave y dulce, odió siempre las transgresiones a las que se vio más o menos obligada por su relación con Percy Shelley y buscó en cuanto pudo el máximo posible de respetabilidad social. Ambas, sin embargo, se enfrentaron al problema de la construcción de la identidad (no solo femenina) como un proceso de definición social, anclado profundamente en las jerarquías de poder de la época. Un problema que adivinaron fundamental para comprender bien la posición y las actuaciones de todos los individuos y, en especial, de ellas mismas. No hay nada que sea una experiencia vivida al margen de toda definición previa. Todas las realidades y todas las identidades constituyen procesos abiertos y cambiantes de imposición y (en el mejor de los casos) comunicación; de interpretación, apropiación, acomodo, resistencia o transgresión de las palabras del poder.
A ninguna de las dos les hizo falta leer a Michel Foucault para comprender que su búsqueda de un yo estable en el que pudiesen reconocerse, de una posición de anclaje y autoridad sobre sí mismas y sobre su entorno, estaba (¿fatalmente?) condicionada por la mirada del otro y que aquella batalla no solo era exterior sino fundamentalmente interior. Una batalla en la que Mary Wollstonecraft acabó creyendo (como muchas otras mujeres antes y después de ella) que tenía “el cerebro de un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer”. Unos años después, la criatura que su hija imaginó –como y al contrario que Eva en El paraíso perdido de Milton– exclamó al verse reflejada por primera vez en las aguas de un estanque: “Logré convencerme de que realmente era el monstruo que soy.” Solo entonces sus ojos ya mirados entendieron la repulsión y la violencia que conoció desde el mismo momento en que su creador huyó horrorizado de su creación.
Contra todo pronóstico, problemas similares pueden explorarse en las trayectorias de dos mujeres españolas que coincidieron cronológicamente varios años y que fueron mujeres muy privilegiadas pero, sin duda, muy distintas. Por una parte, la reina Isabel II, cuya historia es la de una impotencia. Por otra, la de Emilia Pardo Bazán, cuya historia es la de una larga batalla, en buena medida ganada, por nombrarse a sí misma. Como ha escrito Joan Scott en su ensayo “Storytelling”: “la historia no se descentra simplemente porque se otorgue visibilidad a los que hasta ahora han estado ocultos o en sus márgenes. Los relatos, a veces incluso los de los más poderosos, revelan la complejidad de la experiencia humana, hasta el punto de que impugnan las categorías con las que estamos acostumbrados a pensar el mundo”.
Curiosamente, de todas las mujeres sobre las que he trabajado, la que ostentaba el mayor grado de poder político y social, Isabel II, fue aquella que más prisionera estuvo de las miradas de su entorno, que más frágil, errática y fracasadamente ejerció el poder. La más impotente. Me preocupó entonces explorar qué pasa, qué mecanismos ideológicos y qué discursos políticos y morales se ponen en marcha cuando resulta que, por un azar de la historia, una mujer llega a la máxima magistratura de una institución pensada tradicionalmente como masculina. Más aún cuando lo hace en el contexto de dos procesos estrechamente relacionados entre sí pero que por lo regular se estudian por separado. Por una parte, la batalla crucial entre la monarquía (y sus viejas tradiciones de poder y concepción de la política) y un liberalismo que pugnaba por sujetarla, por apropiársela, discutiendo sobre los valores morales y políticos sobre los que debería asentarse la nueva esfera pública. Una esfera que tenía su base, como grandes ideas morales y políticas reguladoras, en la hombría, el valor y el honor. Por otro lado, el proceso de reconfiguración burgués y liberal de las diferencias jerárquicas entre los hombres y las mujeres, sobre la definición social y cultural de la naturaleza de ambos, de la feminidad y la masculinidad. De forma abrumadora, los actores políticos en torno a Isabel la definieron antes como mujer que como reina y convirtieron esa identidad en un arma fundamental en las luchas partidistas de la época. Creyendo poder comportarse como un monarca (neutro), al margen de esas definiciones de feminidad y masculinidad de su época, la historia de la reina Isabel demuestra la potencia (política) de las formas liberales y burguesas de nombrar, la manera en que, abandonando una concepción naturalista de la distinción entre lo público y lo privado, se puede analizar la construcción del escándalo político y su papel crucial para apropiarse del poder simbólico de las instituciones, en este caso la monarquía. La conclusión tan solo aparentemente paradójica –entre otras que no puedo desarrollar aquí– es que, convirtiendo a Isabel II en una Eva lasciva y monstruosa, un ser contra natura y una reina antinacional, España se hizo más moderna y liberal.
Las incongruencias y las contradicciones, el precio brutal que aquella modernidad y aquel liberalismo hacían pagar a las mujeres, fueron uno de los temas centrales de Emilia Pardo Bazán. De una forma que creo que tiene poco parangón en ninguna otra novelista de su época, y no solo en España, Pardo Bazán analizó el fuste torcido de la ideología liberal e ilustrada que, en principio, abría una puerta a la igualdad al colocar en el centro de su reflexión al individuo formalmente neutro, abstracto, igual y libre de las redes de jerarquía y dependencia del Antiguo Régimen. Por esa puerta penetraron muchas mujeres, entre ellas Mary Wollstonecraft, Mary Shelley o la propia Emilia Pardo Bazán. Sin embargo –como sobre todo la primera y la última pudieron percibir de forma personalmente muy dolorosa– fue ese mismo liberalismo el que trató de confinarlas en un espacio (privado) construido para cerrarles el paso a la esfera pública donde se desplegaba y competía por el poder. Un espacio (el femenino y privado) donde reinaba el sentimiento y no la razón, donde no existía la sociedad sino la naturaleza, donde no había inteligencia sino sexo, donde no había poder sino (supuestamente) influencia.
La biografía de Emilia Pardo Bazán que trato de escribir, y de la que se puede leer un adelanto en La historia biográfica en Europa (Institución Fernando el Católico, 2015), pretende seguir profundizando y diversificando los horizontes interpretativos de las relaciones entre las mujeres, el poder y el conocimiento. Algunas cuestiones resultan básicas, fascinantes e inquietantes, como las que desanudan la relación necesaria entre los desarrollos del liberalismo, el primer feminismo y la secularización, obligando a impugnar los modelos prescriptivos y necesarios de modernidad. Cuestiones que en los países católicos de la Europa del sur y de América Latina fueron mucho más complejas que en el norte protestante. Me interesa la forma en que Pardo Bazán, para lograr el poder de nombrarse, insistió en hablar como feminista pero se resistió siempre a hacerlo como mujer. Una mujer que, como la protagonista de Memorias de un solterón (1896), rechaza una proposición de matrimonio muy ventajosa (lo que quieren todas las otras chicas de su entorno) arguyendo que todavía necesita libertad, experiencia del mundo “no para abusar de ella en cuestiones de amorucos […] sino para descifrarme, para ver de lo que soy capaz, para completar en lo posible mi educación, para atesorar experiencia, para… en fin [ser]… una persona, un ser humano en el pleno goce de sí mismo” [edición de la Biblioteca de Castro, 1999]. Políticamente, Pardo Bazán (conservadora, católica y feminista) vivió siempre entre dos orillas, entre dos tiempos, y su historia permite explorar la encrucijada intelectual y vital que significa la extraterritorialidad (no solo geográfica, por supuesto) como una posibilidad fundamental de la vida humana. Es decir, como el poder de ser y hacer sin adscripciones fatales y necesarias al aquí o al allá, a esta nación, a esta lengua, a esta cultura o aquella, a esta definición normativa de la feminidad y la masculinidad o a esa otra. Sus batallas (ganadas y perdidas) se formularon en un relato radicalmente ajeno al victimismo y al sufrimiento característico de otras narrativas heroicas de mujeres escritoras de su época. Revindicó también, y esto me parece fundamental, el derecho a la joie de vivre.
Es esa joie de vivre la que se advierte en las posibilidades que va abriendo la nueva historia de las mujeres y su nueva relación con el poder, con los cambios necesarios en la forma de escribir y concebir la Historia con mayúscula. Un proceso que bascula ya, intensamente, desde la victimización a la celebración, desde la inclusión en el gran relato al cuestionamiento del mismo a su modificación sustancial. Ya no se trata de quién sino de cómo. De ver qué pasa cuando se cambian las preguntas y con ellas algunas reglas básicas de lo que hemos entendido por Historia. No pretendo ser exhaustiva ni establecer un orden de prioridades y causalidades; tampoco atribuir a la historia de las mujeres en exclusiva la renovación global de la disciplina. De hecho, ha sido en la historia sociocultural donde se han producido los grandes cambios. Me gustaría, sin embargo, apuntar algunos de los aspectos en que la historiografía feminista ha contribuido especialmente a esa renovación. Me refiero al análisis sistemático de la posición del historiador y de su capacidad para argumentar la significación de su relato y de los problemas que trata de plantear o resolver; la ampliación y reformulación de la noción de individuo y sujeto histórico; la problematización de las nociones de experiencia, identidad, subjetividad, representatividad, en lo privado y lo público; la cuestión crucial de las técnicas argumentativas y de los recursos expresivos de la escritura histórica; el problema de las relaciones entre tiempo histórico y tiempo individual y el cuestionamiento de su carácter homogéneo y lineal; la importancia heurística y estratégica de la transdisciplinariedad, etcétera.
Es ahí, insisto, donde reside en estos momentos el poder de las mujeres en la Historia. Reside ahí porque coloca en primer plano el carácter inherentemente político de lo que hagamos con nuestra forma de ser historiadores, de elegir y tratar a nuestros sujetos históricos, de explorar las relaciones entre el conocimiento y el poder. Ese camino no se agota en la discusión sobre un sesgo ideológico u otro, unas inclusiones o unas exclusiones, unas formas de autoridad e influencia u otras. Aún queda mucho por hacer y, por supuesto, la historia más convencional no ha incorporado –más que formalmente, en el mejor de los casos– los cambios producidos. Sin embargo, Chamcha ya le ha dicho a su amigo, solemnemente y en voz no tan baja, dónde reside el verdadero poder. ~
(Badajoz, 1958) es catedrática de historia en la Universidad de Valencia. En 2010 publicó en Taurus Isabel II. Una biografía, que obtuvo el Premio Nacional de Historia.