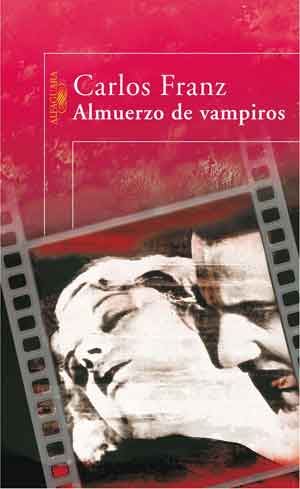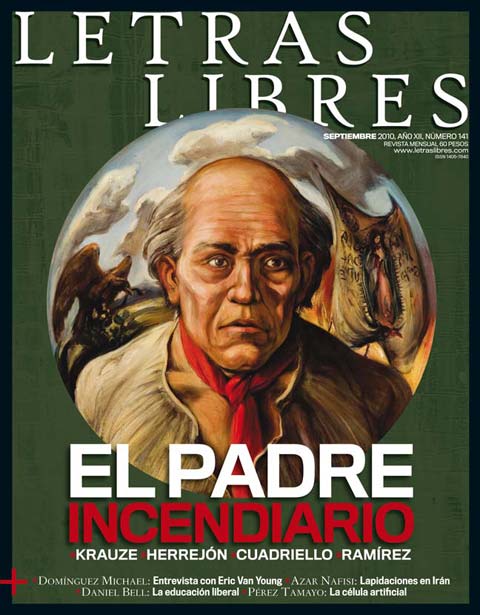Dos amigos de juventud se reencuentran en el restaurante Le Flaubert, algo así como La closerie des Lilas de Santiago de Chile, en un radiante día del verano austral. En el lapso de un almuerzo, evocan su pasado común en el Internado Barros Arana, cuna de una destacada generación de poetas, y, en particular, a un maestro de literatura que habría reaparecido por las calles de la capital después de haber muerto en manos de los torturadores pinochetistas. Uno de los dos comensales, el que está de regreso y lleva la voz cantante y creadora de la novela, confiesa sentir un amor y un odio simultáneos hacia ese maestro: “Fuera cual fuera su destino –le dice interpelándolo intermitentemente a lo largo del relato–, usted se había ido y me había dejado solo. Me ayudó a formular las bellas preguntas y me dejó con las horrendas respuestas. Usted me animó a leer y a pensar. E incluso más: me animó a esa forma superior del pensamiento que es soñar. Y después yo había despertado en un mundo donde ‘la belleza de la literatura’ era una mala broma (peor: un chiste siniestro).” Se antoja que el narrador encarna así a toda una generación, sin duda la de Carlos Franz, a la que le tocó vivir su juventud, habitualmente la más hermosa de las edades, bajo las leyes de excepción de la dictadura militar. ¿Cómo sentir nostalgia hacia una mocedad escamoteada y carcomida por la barbarie o la cobardía? La única posible es “una oscura nostalgia, como la que sentimos por un enemigo del cual ya no podremos vengarnos”.
El plato fuerte de este Almuerzo de vampiros es el enigma que envuelve la condición del sobreviviente en una niebla de vileza, horror y compasión. Chile es un país de sobrevivientes, plantea Carlos Franz, entendiendo por supervivencia no solamente la gesta heroica de los que lucharon contra la dictadura militar sin perecer en el intento, sino también la inaudita capacidad de adaptación de aquellos que, a toda costa y a cualquier precio, se volvieron expertos en el decadente arte de sobrevivir. “Un superviviente no está vivo ni muerto. ¡Como los vampiros!”, asegura en su tentativa por precisar esta condición que la trama ilustra sin esclarecer del todo. Carlos Franz retoma así el tema de su novela anterior: El desierto (2005), que dramatiza el difícil regreso a un país todavía herido o a una época de paz sin honor, como diría Bram Stoker. De una novela a otra, el tono y la tesitura cambian radicalmente: Almuerzo de vampiros se antoja una caricatura carnavalesca del drama de los retornados, que colmaba de densidad y de cuartillas la inmensidad de El desierto.
En esta tragicomedia de humor negro, todos los personajes son un doble fraudulento de un original extraviado, el revés de una medalla acuñada en un pasado de esperanza, que quedó sin brillo ni valor de cambio pese al “alegre éxito contemporáneo”. Lo que Chile ha perdido, nos sugiere Carlos Franz, es una autenticidad que nada tiene que ver con la razón histórica, las ideologías o un proyecto de transformación social. La dictadura ha engendrado algo peor que camposantos en los desiertos, mares y volcanes del país: ha engendrado una población proclive a la simulación y la contemporización, pendiente del “miedo amarillo y minúsculo al qué dirán”, “algo así –escribe Carlos Franz– como una joroba de esta misma época que, de tanto mirarse en el espejo y encontrarse bella, no se ve la espalda curcuncha”. Y la voz madura que canta la derrota del exitoso Chile actual añade: “Traicioné la nobleza de vivir que me enseñaba el profesor original. Y ni siquiera aprendí a sobrevivir traicionando cualquier nobleza, como me quería enseñar usted.”
Almuerzo de vampiros es una novela sucia, donde la inmundicia moral se refleja en la bazofia física de los personajes diabólicamente duplicados, en “el genital dialecto chileno” y en un erotismo degradado por la crudeza de las relaciones gobernadas por la bestialidad y el trapicheo. La mirada que Carlos Franz ejerce sobre la sociedad chilena contemporánea no escapa de la extrañeza del que regresa al país natal con piel mudada y desconoce lo familiar o, mejor dicho, lo descubre con mayor lucidez. Por ejemplo, la promiscuidad favorecida por la estrechez del territorio o la endogamia alentada por la escasa población, Carlos Franz las cifra en los sonidos que asedian la mesa flaubertiana: “Las picudas voces chilenas tienen ese filo que rasga la privacidad de los vecinos, por mucho que nos defendamos. Parte de nuestra horrible y deliciosa endogamia secular viene de este entrometerse de lenguas agudas en nuestros oídos, que hace que escuchemos sin querer, y sepamos casi siempre lo mismo que los demás.” Y también en “el acento nasal y afeminado de los grandes señores chilenos (especialmente cuando están de vacaciones)”. El glosario intercalado en el relato corresponde a la misma intención antropológica de subrayar las voces más idiosincráticamente chilenas, como si el retorno al país natal fuese asimismo una inmersión perpleja en el idioma nativo. Pero este breve diccionario resulta ambiguo y algo artificioso, porque no se entiende bien a qué clase de lectores se dirige.
La urdimbre de la novela denota una pericia de narrador que trenza los tiempos del relato de tal manera que el lector perciba claramente las consecuencias del pasado en el presente del país y tal vez, añadiría yo si así pudiera decirse, también las del presente en el pasado. No obstante, hacia el final, Carlos Franz entrega las claves que disipan la niebla que velaba la trama, al estilo de las novelas góticas o policiacas. Él mismo parece escribir una parodia de novela gótica, un doble embaucador de un clásico Almuerzo de vampiros, en el que hasta la muerte es una pesada broma de la Historia. En efecto, a través del falso fusilamiento que padece el personaje principal, el doble literario del autor, se evoca una de las peores torturas de la época de la dictadura: el simulacro de una ejecución o la falsificación más cruel de la condena: “He sobrevivido, me digo. Pero de algún modo, también sé que no del todo. Que algo verdadero ha muerto en este falso fusilamiento. Porque nos han hecho la peor broma de todas. Ésta sí que es la más pesada: la muerte en broma.”
Carlos Franz lidia en esta novela con un problema bastante agudo en la literatura: ¿todo se vale en la creación literaria? El humor negro que inyecta a ciertas anécdotas o situaciones, ¿acaso podría ofender la memoria de los genuinos sobrevivientes de la dictadura, a aquellos que contrastan y se diferencian de los dolosos sobrevivientes, es decir, de las mayorías? Los fariseos que animan la tragicomedia de Almuerzo de vampiros proyectan realizar una película destinada a redorar la imagen del cine nacional, tan castigado por la censura interna y exterior. La película se titularía La talla de Chile, es decir, “lo mismo que la batalla de Chile. Sólo que más corta”, aludiendo así al aleccionador documental de Patricio Guzmán. Finalmente, Carlos Franz suma a estos oscuros juegos y juergas el álgido problema del olvido: “Es preciso olvidar, me han dicho. Pero he aquí que yo sigo a la sombra, a la sospecha, al espíritu de ese hombre.” Nadie tiene derecho a pedir o impedir el olvido. Solo aquellos que han caído entre las garras de la barbarie son susceptibles de decidir si otorgan o no el perdón que es la antesala del olvido. Por lo pronto y puesto que se trata de vampiros, Carlos Franz blande su pluma cual estaca y pide: “Clávala en el corazón de nuestra época.” ~