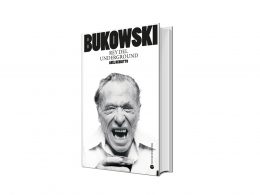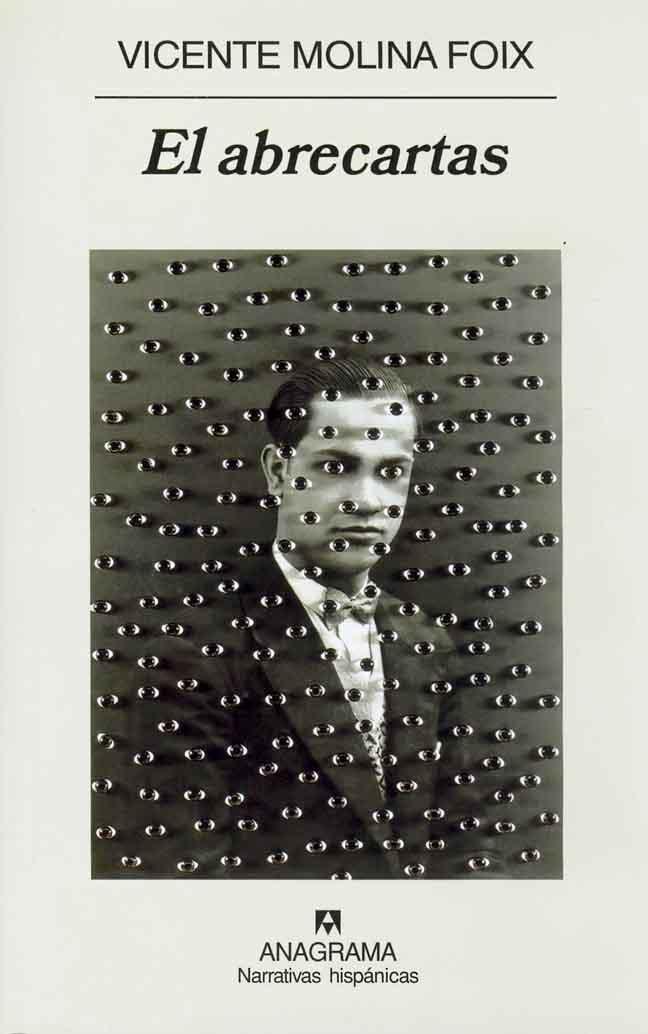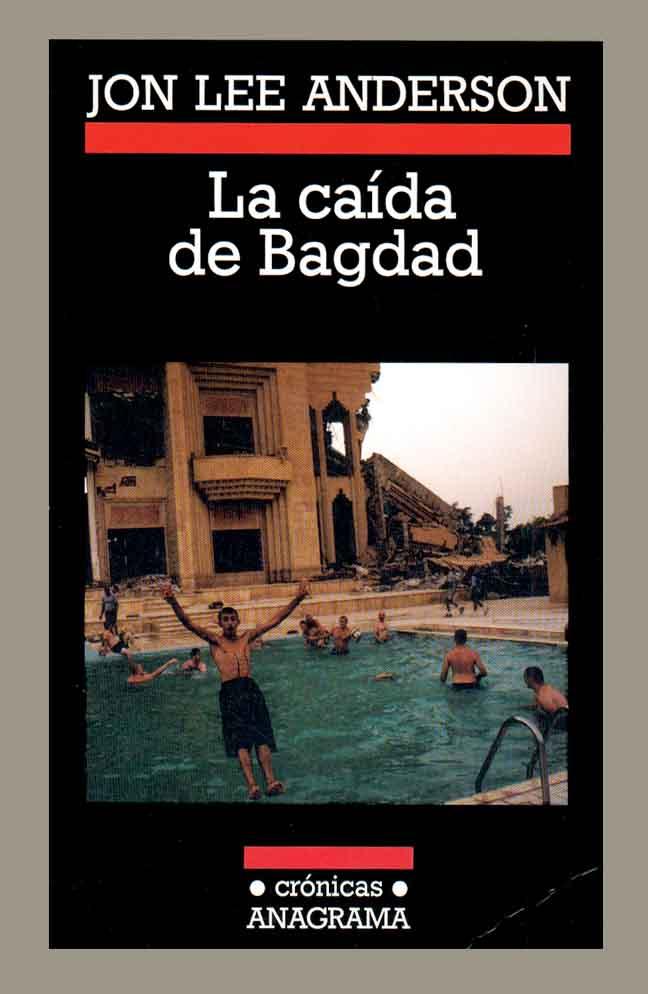Con san Pablo tiene lugar la codificación del cristianismo. La pluralidad de relatos y de mensajes propia de los Evangelios cede paso a un sistema cerrado, comparable a una estructura arquitectónica donde las distintas piezas se engarzan en torno a unos pilares destinados a constituir durante siglos el núcleo de la doctrina. Veamos algunos de ellos. La configuración de una Iglesia como emisor de la elaboración teológica, por encima de sus destinatarios los creyentes. Una visión pesimista del hombre desprovisto de la gracia. El mensaje vuelto hacia el cielo, no a la tierra. Corte radical con las creencias precedentes, judíos e infieles, con quienes no cabe mezcla ni diálogo. Pureza frente a impureza, base de una dialéctica implícita amigo-enemigo, que se materializa en un orden social regido por la ley de Dios frente al orden del mal, cuyo símbolo es la fornicación. Sumisión radical de la mujer al varón, como la Iglesia a Cristo. Sumisión también a toda autoridad, que por serlo procede de Dios. El buen orden resultante garantiza la consolación eterna.
El enfoque de san Pablo es siempre dualista. Por eso menciona más de una vez los males causados por cualesquiera diferencias entre los cristianos y sobre todo la existencia de la alternativa absoluta del mal, encarnada por el Anticristo, latente ya en el momento actual. El párrafo alusivo al tema pertenece a la segunda Epístola a los tesalonicenses y da forma a un esquema que será básico durante siglos en el pensamiento reaccionario de origen católico: “Porque el misterio de iniquidad está ya en acción; sólo falta que el que le domina sea apartado. Entonces se manifestará el Inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca, destruyéndole con la manifestación de su venida. La venida del Inicuo irá acompañada del poder de Satán…” El anuncio del Anticristo hubiera sido inútil de no señalar su presencia larvada en el presente y apuntar a la existencia de males aquí y ahora poco atractivo sin la invocación del mal absoluto. El escenario apocalíptico cobra toda su eficacia con la referencia críptica a “el que le domina” (y contiene), en griego ho katejon, con acento en la segunda sílaba, sobre cuya identidad se han hecho múltiples especulaciones, pero que importa ante todo por la función desempeñada y su consecuencia: en la tierra resulta imprescindible la actuación de un poder humano encargado de esa labor de dominio y contención del mal.
En su libro Contrarrevolución o resistencia, Carmelo Jiménez Segado ha percibido la importancia del esquema paulino, y en concreto de la figura del katejon, para explicar el pensamiento jurídico-político de Carl Schmitt, al lado del concepto de enemigo, tomado a nuestro juicio de Ignacio de Loyola, y que viene definido como “el extraño (que) representa en el conflicto concreto y actual la negación del propio modo de existencia”. En la coyuntura apocalíptica de la Alemania posterior a la derrota de 1918, el jurista católico traslada al terreno de la historia los puntos centrales del enfoque religioso. El peligro de revolución es el síntoma que en el presente sirve de prólogo al advenimiento del Mal absoluto, auspiciado por el liberalismo y del cual es portador el comunismo. El principio fundamental del respeto a la autoridad de origen divino está siendo irremediablemente socavado y las soluciones históricas del pasado no resultan ya válidas. En línea con su admirado Donoso Cortés, el problema es antes teológico que político. Es aquí donde entra en escena la figura del katejon invocado por san Pablo, aquel que por designio divino contiene el avance del Mal. Sin embargo, la salvación ha de tener lugar por vía política. Carl Schmitt no fue un predicador, sino alguien que repensó las categorías políticas y jurídicas en estricta dependencia de ese objetivo central contrarrevolucionario. Teología y derecho político convergen, ya que en su opinión “todos los conceptos significativos de la moderna teoría del Estado son conceptos teológicos”.
“El examen de la vida y la obra de Schmitt –resume Jiménez Segado en un párrafo típicamente germánico– permite establecer la conclusión general de que su teoría política, espoleada por la necesidad interior de hacer frente al peligro de guerra civil y la amenaza comunista, y la exterior de poner fin a la situación de capitidisminución de Alemania en el nuevo orden internacional consecuencia de los tratados de Versalles, responde a los planteamientos de un conservadurismo antidemocrático que encuentra la solución a la articulación del orden político en un régimen autocrático de carácter nacionalista, transido de nostalgia por una reteologización política.”
Sólo hay una contradicción aparente entre la pretensión científica de la obra de Schmitt y su omnipresente trasfondo ideológico. Lo primero se expresa a través de sus terminantes definiciones: “soberano es quien decide sobre el estado de excepción” o “el Estado es el status político de un pueblo organizado en el interior de sus fronteras”. Lo segundo en la adecuación de los conceptos políticos a la situación de antagonismo en que son utilizados, de acuerdo con la bipolaridad amigo-enemigo. Carl Schmitt pone en pie una construcción teórica innovadora, de suma cohesión interna, para un tiempo de crisis y con una orientación defensiva que él llamará de resistencia. Esta dimensión teleológica fundamental es la que invalida el entendimiento de la Constitución desde la teoría pura kelseniana. A ese fin no sirve un conjunto de normas, sino el resultado de un acto de decisión que corresponda a las relaciones vitales y al modo de ser de un pueblo. Y únicamente estará en condiciones de adoptarlo aquél que dispone del poder para hacerlo, imponiendo si así lo estima preciso el estado de excepción: la soberanía schmittiana invierte la relación contenida en la definición de Bodino, pues es la capacidad para actuar por encima de la ley fundamental lo que confiere la condición de legislador. Y por supuesto anula conscientemente la argumentación rousseauniana que subyace a la noción democrática de poder constituyente. Si la Constitución expresa para Schmitt “la manera de ser de un pueblo”, ello no significa que sea el pueblo quien decida por procedimientos democráticos, y menos a través de mayorías parlamentarias, si bien deba ser reconocido el peso de la Revolución francesa en la construcción de un pueblo que constituido en Nación decide en sentido unitario. Frente a todo federalismo, la unidad y la indivisibilidad de la Nación son el legado que cuenta de 1789. Pero a la hora de hacer efectiva esa premisa, no es cuestión de potestas, sino de auctoritas, en línea aquí con Hobbes, y, volvemos a lo precedente, esa autoridad sólo puede corresponder a la persona que pueda alzarse sobre el sistema legal imponiendo el estado de excepción. Por la vía de la “dictadura soberana”, llegamos a las puertas del Führerprinzip.
La orientación contrarrevolucionaria en una coyuntura concreta, frente a la Constitución de Weimar, dicta los términos de la elaboración teórica: “La solución schmittiana a la articulación del orden político consiste en lograr la homogeneidad del pueblo y la identificación de éste con un líder, elegido por aclamación, capaz de expresar su voluntad y de guiarlo en el difícil trance de discriminar a los amigos y enemigos exteriores”. Por eso el Estado liberal incumple las funciones básicas requeridas del poder, olvida que el atributo primero del Estado es la capacidad de declarar la guerra y, en el caso de la Constitución de Weimar, deja sin posibilidad de aplicación la premisa de que la soberanía pertenece al pueblo alemán. Por supuesto, los derechos fundamentales constituyen un lastre porque obstaculizan el mantenimiento del orden interno, función esencial del Estado y, última consecuencia, lo es también la división de poderes, factor de debilitamiento de la soñada unidad. Resumamos. “Un pueblo homogéneo que ha sabido decidir frente al enemigo, agrupándose en el interior de sus fronteras, no necesita partidos políticos ni libertades individuales. La unidad nacional y la gloria del Estado son garantías suficientes de libertad. La libertad de creencias, de expresión o de asociación son hechos perturbadores.”
Las soluciones pueden variar, como lo hacen de hecho las opciones personales de Schmitt, primero por el presidencialismo autoritario bajo Hindenburg, luego exaltando a Hitler desde su militancia en el partido nazi, pero lo que cuenta es la solidez del esquema que más allá de los casos concretos remite a esa necesidad de un katejon, capaz de ejercer su control sobre la amenaza del mal, sea éste la revolución comunista desde 1919 o por defecto el vacío con que a su entender se encontraba el Anticristo oriental después de 1945 con la derrota nazi. Esta continuidad de fondo resulta decisiva a la hora de estimar el predominio del esquema de base teológico-político sobre los planteamientos concretos. Así al juzgar los efectos últimos de la crisis del Estado en Europa, erosionado por el pluralismo disolvente y la democracia, ante la insuficiencia que el materialismo económico suscita en las dos supervivencias vencedoras: habría que reinventar, piensa, el Sacro Imperio en cuanto katejon que pusiera fin al caos.
A la vista de lo anterior, carece de sentido la cuestión de si Carl Schmitt fue o no un nazi de estricta convicción. Fue miembro del partido nazi, no movió un dedo por sus colegas represaliados, exaltó la política imperialista de Hitler a partir del concepto de Grossraumordnung (el ordenamiento de los grandes espacios en función de los intereses alemanes), se dedicó con fruición desde 1933 a escribir contra los judíos y lamentó luego la destrucción del Tercer Reich. Otra cosa es que su construcción teórica, como le ocurriera a Ernst Jünger, coincidiera con la línea política axial del nacionalsocialismo. Era el sino de quienes habían integrado las corrientes de la “revolución conservadora”. Tal vez teorizaban demasiado y con argumentos favorables al régimen pero que resultaban extraños para el imperio de las consignas. El jurista que parecía abocado desde 1933 como defensor del “buen derecho de la Revolución alemana” y que titula uno de sus artículos “El Führer defiende el derecho” tropezó con la ortodoxia racista de las SS por su discurso “La ciencia política alemana contra el espíritu judío”. Era antisemita, pero como denuncia del sentido disolvente del judaísmo, no por la raza. Si bien se mantuvo como consejero de Estado prusiano hasta 1945, su estrella declinó, lo que a fin de cuentas le resultó útil al ser encarcelado y juzgado por los aliados. Se iniciaban cuatro décadas de relativa oscuridad, hasta su muerte en 1985.
También de continuidad en las ideas. Hacia Alemania, personalmente y por medio de discípulos, criticando la Constitución de Bonn y su defensa de los derechos fundamentales, y también más tarde sirviendo de base a proyectos de poder personal autoritario, siempre enfrentado al pluralismo democrático, al liberalismo, y por supuesto al comunismo. En tiempos de guerra fría, Carl Schmitt tuvo sobradas oportunidades de esgrimir el planteamiento apocalíptico de Donoso y su consecuencia de siempre, la búsqueda del katejon. En la España de Franco, donde fue siempre muy estimado, lo expuso al ser nombrado en 1962 miembro del Instituto de Estudios Políticos: el mundo era deudor de la exitosa acción de Franco contra el comunismo. El hecho de que jóvenes juristas españoles hubieran efectuado estancias en Alemania antes de 1936 o leído con fascinación entonces la obra schmittiana traducida al español, explica el fenómeno de que no sólo elogiaran a Schmitt publicistas vinculados al régimen, como Francisco Javier Conde o Manuel Fraga, sino otros de orientación inequívocamente democrática, casos de Manuel García Pelayo, Enrique Tierno Galván o Antonio Truyol y Serra. El caso de García Pelayo es de singular importancia, ya que remiten al legado schmittiano algunas decisiones del Tribunal Constitucional bajo su presidencia, como la muy importante de 1983 que de hecho corrige al artículo 86 de la Constitución otorgando al gobierno la decisión de las condiciones de excepcionalidad que autorizan el trámite de una norma como decreto-ley.
Desde mi experiencia de estudiante de Ciencias Políticas en los años sesenta, la sensación era que Carl Schmitt había muerto tiempo atrás. José Antonio Maravall evocaba su admiración del pasado ante la Teoría de la Constitución que tradujera Francisco Ayala en 1934. A Luis Díez del Corral no le gustó la Interpretación europea de Donoso Cortés, publicada en 1952. Tierno mantuvo una relación muy amistosa con Schmitt, pero prefirió olvidarlo al hacer balance del pensamiento contemporáneo, para enfado del germano. Al embelesado seguidor Fraga como teórico no le hacía caso nadie y García Pelayo estaba en Venezuela. Dentro y fuera de España, la hora de Carl Schmitt llegó tras su muerte, multiplicándose los congresos y las traducciones de sus libros. En ese marco de creciente preocupación por el jurista-teólogo se inscribe el libro que comentamos de Carmelo Jiménez Segado, que adopta un enfoque esclarecedor por cuanto la construcción jurídica es minuciosamente analizada, pero siempre como proyección de una mentalidad cuyos supuestos de fondo se mantienen, una vez configurados en torno a la Gran Guerra.
En cuanto a la intensidad y al carácter fragmentario de esa recuperación, hasta poder hablarse de una “schmittmanía”, parecen asimismo válidas las apreciaciones del autor. Para la nueva derecha crítica de la democracia, tipo Alain de Benoist, Schmitt proporciona un arsenal de argumentos de demolición. Para el neoconservadurismo de sesgo religioso y apocalíptico, todo el discurso sobre la exigencia de un poder mundial que contrarreste la amenaza creciente del Mal, ahora encarnado por el Islam, encaja perfectamente con la historia del katejon. De forma complementaria su discurso sobre “la unidad del mundo” y la centralidad de la dialéctica amigo-enemigo lo hace con la globalización. Y otro tanto ocurre desde otra vertiente con el rechazo posmoderno del racionalismo individualista. En un mundo nuevamente en crisis vuelve a ser actual el concepto de resistencia. ~
Antonio Elorza es ensayista, historiador y catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Su libro más reciente es 'Un juego de tronos castizo. Godoy y Napoleón: una agónica lucha por el poder' (Alianza Editorial, 2023).