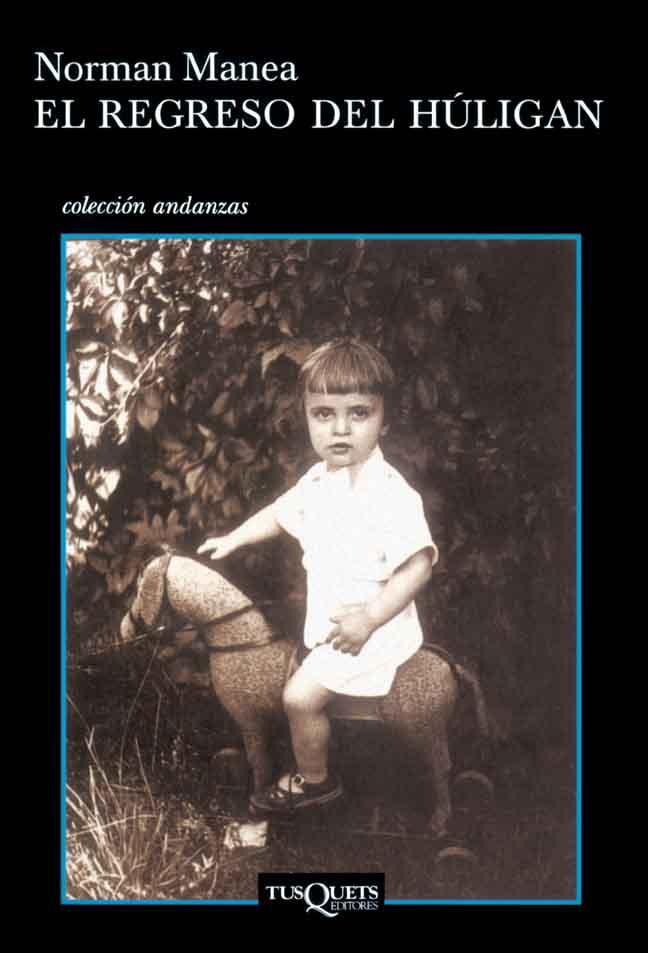Jordi Gracia forma parte de una escuela de pensamiento que, nacida en el epicentro de las turbulencias seculares, persiste en la creencia de que el siglo XX fue el siglo de la traición de los clérigos. Esta convicción hace del examen de las relaciones entre el intelectual y el terror una fuente inagotable de perplejidad crítica y moral. El clérigo como antihéroe (y a veces héroe) es una figura dramática que apela, como pocas, a practicar aquella combinación, popularizada por Gramsci, entre el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Habemos quienes, no sé si por fortuna, aún nos sentimos solidarios con ese mundo no tan lejano que habitaron aquellos hombres que, como Azorín, José Ortega y Gasset o Pío Baroja, en España, comprometieron gravemente esa tradición liberal a la que pertenecían. Por ello he leído La resistencia silenciosa —XXXII Premio Anagrama de Ensayo— con esa emoción particular, casi egoísta, que provoca escuchar las modulaciones de un tono (y de un estilo) a la vez desconocido y familiar.
Gracia postula como tesis inicial al fascismo como un virus y a quienes lo secundaron en diversas formas y grados como víctimas infectadas de una enfermedad terrible aunque no necesariamente mortal. Yo mismo he utilizado esa analogía al hablar de aquellos intelectuales mexicanos que resistieron la infección, como Jorge Cuesta, José Revueltas u Octavio Paz. Pero leyendo La resistencia silenciosa me doy cuenta de que la metáfora, tan fácil de enunciar, es poco terapéutica y conlleva ciertos riesgos, pues de alguna manera honra al pensamiento totalitario que combate, al postular la ideología (cualquiera que ésta sea) como una degeneración biológica y moral. No en balde Lenin llamó enfermos a quienes se le oponían desde la izquierda en La enfermedad infantil del izquierdismo, otrora célebre panfleto. Al enemigo de cualquier signo se le acusó, durante el siglo XX, de encarnar la contranaturaleza en tanto que agente patógeno llamado a inficionar a la España eterna, al III Reich o a la patria del socialismo.
Pero a Julien Benda, el autor de La traición de los clérigos (1927) y primero en emitir el diagnóstico, no le habría disgustado el punto de vista clínico con el que arranca La resistencia silenciosa. En opinión de Benda, la salud del intelectual está en la defensa de los valores de la Ilustración y admirables atletas de la tolerancia lo fueron —antes de la pandemia nacionalista y romántica— Erasmo, Voltaire y Goethe. Y evadiendo esa mirada humoral, los profesores de la anglosfera que estudian con curiosidad de entomólogos a los intelectuales latinos consideran que ni Neruda, en la izquierda, ni Pound, en la derecha, se enfermaron de estalinismo o de fascismo. Lo que les ocurrió fue otra cosa. Desde la infortunada excursión de Platón a Siracusa, en todo intelectual late un mecanismo estructural que lo lleva, sistemáticamente, a colaborar con el tirano en el diseño de una sociedad perfecta. El siglo XX tan sólo proyectó esa estructura mental en la pantalla mundial del exterminio técnico de millones de personas.
La tiranofilia de los intelectuales, sostenida por analistas tan distintos como Paul Johnson o Mark Lilla, incurre en un incómodo defecto determinista, como suele ocurrirle al pensamiento que privilegia la estructura contra la historia. Si la complicidad con el terror está en la naturaleza y no en la voluntad del ser, de nada sirve pedirle a los clérigos el cumplimiento de sus deberes morales con la libertad, la igualdad y la fraternidad. El tiranofílico, como el “intelectual orgánico”, se ve obligado fatalmente, ya sea por un imperativo categórico o por su conciencia de clase, a cumplir con su misión. Siempre que el clérigo tope con tirano, traicionará y lo hará con mayor eficacia ante una historia que le ofrece endriagos como Hitler o Stalin. En este sentido, al suplicarle a las sociedades democráticas que tomen medidas para confinar a sus intelectuales en los claustros académicos, los profesores anglosajones son consecuentes, no vaya a ser que un nuevo Jean-Paul Sartre deshonre otra vez a los derechos humanos en nombre de alguna filosofía insuperable.
No le tocará a nuestra generación resolver si la traición de los clérigos es un mecanismo sociológico o una enfermedad del alma, si es que esa clase de dilemas se resuelven. Yo mismo oscilo entre ambos puntos de vista y dado que crecí en el siglo XX tiendo a creer —como Gracia— que la enfermedad totalitaria de los escritores es, en algunos casos, reversible, y que el liberalismo sobrevive gracias a las curaciones homeopáticas —veneno mata veneno— del fascista Dionisio Ridruejo, del comunista José Revueltas, del católico Georges Bernanos.
La resistencia silenciosa —mal título, pues el libro trata más bien de una convalecencia aparatosa— es la historia de cómo la frágil salud moral de Ortega, de Azorín, del doctor Marañón y de Baroja los postró ante el Caudillo, a diferencia de aquellos hermanos suyos que, teniendo similar predisposición genética, sacaron fuerzas de flaqueza y desarrollaron los anticuerpos éticos para salvarse (y salvarnos con su ejemplo). Éstos clérigos ejemplares —como Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Américo Castro, Pedro Salinas o la providente Clara Campoamor, tan lúcida— se aferraron a la fragilidad y de ella desarrollaron los matices indispensables para oponerse a la hecatombe antiliberal. Y lo hicieron sin caer de bruces en el comunismo, el totalitarismo simétrico. Ésta última característica es lamentablemente desatendida por Gracia, quien en cambio no olvida que en la raya vacilaron algunos otros escritores, como Jorge Guillén en los primeros días del alzamiento militar de 1936 o Benjamín Jarnés, desesperado por escapar de la guerra, más tarde.
No, no “bastaba con haber leído Mi Lucha“, como dijo Juan Ramón Jiménez, para oponerse frontalmente al fascismo. La frase es hermosa pero sólo honra a Juan Ramón, rodeado de clérigos arrastrados, fascinados o ateleridos por la rebelión de las masas. Las razones por las cuales los viejos maestros liberales abandonaron a la República son bien conocidas y Gracia las enumera en orden: ante la aparente sovietización del gobierno de Largo Caballero, precedida por la rebelión asturiana, Ortega y los hombres del 98 optaron, como las alarmadas democracias liberales, por el mal menor, el fascismo. Ninguno de ellos había sido fascista ni llegó a serlo, pero sus convicciones liberales habían sido minadas por pensadores como Spengler y Schmitt desde los años veinte. Junto al comprensible horror por el comunismo (no era un mal tan menor Stalin en 1936 ni estaba tan lejos, como se sabe, de la retaguardia republicana), esos liberales claudicantes leyeron mal la Guerra Civil, como si fuese uno más de los Episodios nacionales galdosianos que culminaría, tras algún tiempo de algaradas militares, en una agridulce Restauración monárquica.
Estaba en la lógica de ese liberalismo —como Gracia lo sostiene— la resignada colaboración con el régimen victorioso en 1939, de la misma manera en que el franquismo se legitimó intelectualmente, en la pobre medida en que podía hacerlo una vez derrotado el Eje, recurriendo al ominoso silencio de Ortega, a la anciana cobardía de Azorín, a la extraña libertad de expresión concedida a Baroja, al arrepentimiento republicano de Gregorio Marañón. Lo extraordinario, lo que no estaba en el guión, fue la confianza de algunos pocos poetas, que no eran anarquistas, comunistas o siquiera socialistas, en la vigencia del liberalismo, la misma fe que permitió a Roosevelt y a Churchill ganar la Guerra Mundial y salvar a la sociedad abierta.
“La historia”, dice Gracia en un párrafo memorable, “no reconoce el mecanismo de la amputación o de la ruptura sino que se mueve con una suerte de plasticidad regeneradora propia del sistema neurológico: reconstruye por sí misma las zonas atrofiadas tras la tormenta.” La resistencia silenciosa muestra, con piedad, a los viejos maestros liberales regresando a España con la cabeza gacha. Pese a su vejez, a sus achaques culposos y a su nostalgia por el paraíso que ellos mismos habían contribuido a clausurar, los colaboracionistas reconstruyeron trabajosamente las pocas células vivas que le quedaban al liberalismo. Ello permitió a la siguiente generación, aquella que Gracia ve compuesta más por “fascistas presumidos” que por falangistas liberales, encontrar el hilo que les permitiría cruzar el llamado quindenio negro (1939-1956). Dionisio Ridruejo, Pedro Laín Entralgo, José Luis L. Aranguren, Antonio Tovar o José Antonio Maravall marcharon hacia la recuperación —que comenzaba por la higiene estilística, por la abominación del lirismo joseantoniano, por el regreso al tono menor de Josep Pla— de la tradición liberal. Ajeno al espíritu de inquisición pero con gravedad de moralista, Gracia recorre el mundillo de la posguerra española y de sus jóvenes clérigos bien avenidos con el régimen, sin omitir sus vilezas, que las cometieron, pero subrayando la ignorancia, el miedo y la vanidad que suele paralizar al intelectual bajo el poder autoritario.
El caso del poeta Dionisio Ridruejo (1912-1975) ocupa un capítulo singularísimo en la historia mundial de la traición de los clérigos. Jefe de la propaganda franquista durante la Guerra Civil, Ridruejo, fascista puro y “fascista honesto” como lo llama Gracia, se decepcionó pronto y de manera profunda del régimen. Este nacionalbolchevique consideraba que el franquismo era escasamente fascista, una coalición conservadora y clerical que se limitaba a rehabilitar artificialmente el Antiguo Régimen, cancelando las esperanzas revolucionarias del falangismo. Creía Ridruejo —como lo creyeron, en la otra trinchera, quienes se alistaron en las Brigadas Internacionales— que en su causa se jugaba el destino de la humanidad. El poeta actuó en consecuencia y se presentó voluntario en la División Azul para combatir al comunismo. A su regreso de Rusia, en 1942 plantó cara a Franco y fue condenado al confinamiento. En el exilio interior, sometido a ese rigor ascético tan legible en su poesía, Ridruejo puso a examen sus mitologías para transformarse en un liberal confeso que murió bendecido por una naciente España democrática que le agradeció esa larga y honrada confrontación consigo mismo.
Ridruejo aparece en La resistencia silenciosa como prueba de la curación completa de un fascista, al grado de que el poeta se convirtió en una suerte de taumaturgo ciudadano, como lo fueron tantos antiguos comunistas que acabaron por rechazar el totalitarismo. Ridruejo, a diferencia de los maestros, nunca había sido liberal y su odisea no fue un regreso a casa sino el descubrimiento de un continente: “El efecto profundo y lento de ese descubrimiento fue, también, secreto y apenas visible en ningún rincón de la actualidad de la posguerra española. Ridruejo aprendió la solidaridad entre una estética literaria y un modo de pensamiento de estirpe clásica, humanística, ilustrada.”
El punto más débil de La resistencia silenciosa está en el escaso aseo y poco rigor usados por Gracia a la hora de definir al régimen de Franco. Lo llama franquismo, fascismo, nacionalcatolicismo y totalitarismo, intercambiando uno y otro términos de manera indistinta en cada página. No voy a ser yo quien caracterice a este régimen: el propio Gracia acaba por resolver su enredo conceptual al probar que lo mucho o poco que había de fascismo en 1939 se fue disolviendo en España a raíz de la derrota alemana de 1945, como lo vio, contristado, Ridruejo.
Paradójicamente —y por las peoresrazones—, fue Ortega y Gasset quien tuvo la razón. En 1937-1938, en su “Prólogo” a los franceses y en su “Epílogo” a los ingleses, Ortega proyectó la barroca aspiración de lograr la coexistencia pacífica entre el totalitarismo y el liberalismo, apostando cobardonamente a que el totalitarismo se tiñese de liberalismo. Tras el linchamiento de Mussolini por una turba, el suicidio de Hitler en el búnker y la aplastante victoria de Stalin, esa mala profecía acabó por cumplirse solamente en la España franquista. Tolerado por los aliados en su calidad de gambito anticomunista, Franco sobrevivió y tocó a la conjunción entre los viejos liberales y los jóvenes fascistas el largo proceso de desteñimiento del “totalitarismo”. Gracia ve con generosidad que antes de 1956 los propios intelectuales habían sentado las bases para la exitosa transición ocurrida un cuarto de siglo después, promoviendo el diálogo con el exilio y tomando iniciativas culturales que presentan una posguerra española bien distinta a ese erial, el de la leyenda negra, dibujado por Gregorio Morán en El maestro y el erial (1998), su polémico estudio sobre Ortega y el franquismo.
En este contexto, plasmado por el propio Gracia, es conceptualmente irritante su insistencia en clasificar como totalitaria a la España del quindenio negro, país donde no existía “ni la sombra de la pluralidad de la vida en Occidente.” Si el culmen de la experiencia totalitaria está representado por el nazismo y el comunismo soviético (al que Gracia llama con extraña imprecisión un “aberrante estatalismo”), es evidente que, por más cruel y vesánico que haya sido el régimen, no debe ser calificado de totalitario. Antes al contrario, la propia descripción de aquella sociedad que leemos en La resistencia silenciosa desmiente a Gracia.
En los verdaderos Estados totalitarios, en plena guerra, habría sido inconcebible la existencia de focos públicos de oposición intelectual como los hubo a principios de los años cuarenta, según la narración de Gracia, en España. ¿Alguien habría podido, en la URSS, reivindicar a Mandelstam o a Babel, como reivindicó Ridruejo a Antonio Machado en la revista Escorial, en 1942? ¿Sería posible pensar, en la Alemania nazi, en un símil de Escorial, donde se publicara a artistas condenados por degenerados, como lo hizo Escorial con Valéry y Rilke? ¿O habría podido regresar Thomas Mann a Alemania, como lo hizo Pío Baroja al volver a España, tras condenar, en La Nación de Buenos Aires, a todas las dictaduras (incluida la de Franco)? Ocurre que, al inscribirse dentro de la recuperación de la memoria antifascista, la asignatura pendiente de la institucionalidad democrática española, La resistencia silenciosa destaca y exagera la naturaleza totalitaria de un obsolescente y patibulario régimen nacional-católico.
Ese totalitarismo, lo explica Gracia, estuvo lejos de ser total y en la propia conducta de los escritores franquistas es notoria esa derrota en la victoria. Ni siquiera el esperpéntico Eugenio d’Ors exhuma ese cinismo, ese amor al equívoco tan propio de fascistas franceses y rumanos como Drieu la Rochelle o Mircea Eliade. Los españoles, desde Azorín hasta los más jóvenes, pasando por Ridruejo, se comportan como tristes y mohínos hidalgos a quienes les duele España. Vencieron, como lo había previsto Unamuno, pero no convencieron.
Esa ambigüedad moral y ese desamparo intelectual abonaron en la progresiva liberalización de la cultura española, que en los años sesenta, los del franquismo “puro” dominado por el Opus Dei, había relajado considerablemente la censura literaria. A la siguiente generación estudiada por Gracia —la de José María Valverde, Manuel Sacristán, J.M. Castellet, José Ángel Valente— ya le tocará una creciente comunicación con el exilio y entrar a librerías donde se venden libros de Sartre, Joyce, Henry Miller. Este tercer lapso de La resistencia silenciosa es el menos atractivo, acaso por el peso sentimental que el pasado inmediato coloca en las alforjas de un viajero —Gracia nació en Barcelona en 1965— comprometido con el paisaje.
No es necesario atender a sus discretas y puntuales confidencias de autor —esas que transforman un correctísimo trabajo académico en una notable faena ensayística— para asumir que Gracia se define como un hombre de izquierda. Ello da a la reivindicación del liberalismo político que leemos en La resistencia silenciosa una enorme densidad moral, tomando en cuenta que las últimas municiones de la ruinosa izquierda revolucionaria en Occidente se utilizan —con un enorme éxito mediático garantizado por la propia sociedad que condenan— en la difamación sin taxativas de la tradición liberal entera.
Al reclamarle a los viejos maestros españoles su “desconfianza en las herramientas del liberal para enderezar los entuertos y civilizar a sus propios ciudadanos”, Gracia parece situarse en nuestros días, cuando los liberales (en la vieja y originaria acepción gaditana, hispánica e hispanoamericana del término) enfrentamos delicados desafíos para distinguir a nuestra tradición del neoconservadurismo.
“Por fuerza”, advierte Gracia, “el liberalismo saldrá malparado en este libro. Las sacudidas históricas le sientan de mil demonios porque sólo tiene recursos para prevenir o mitigar las catástrofes con una educación civil y ética largamente perfeccionada.” En La resistencia silenciosa ese itinerario moral e intelectual vive, justificándose, a través de Jordi Gracia, un inesperado intérprete, por agónico y sofisticado, de ese temperamento, el temperamento liberal. –
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.