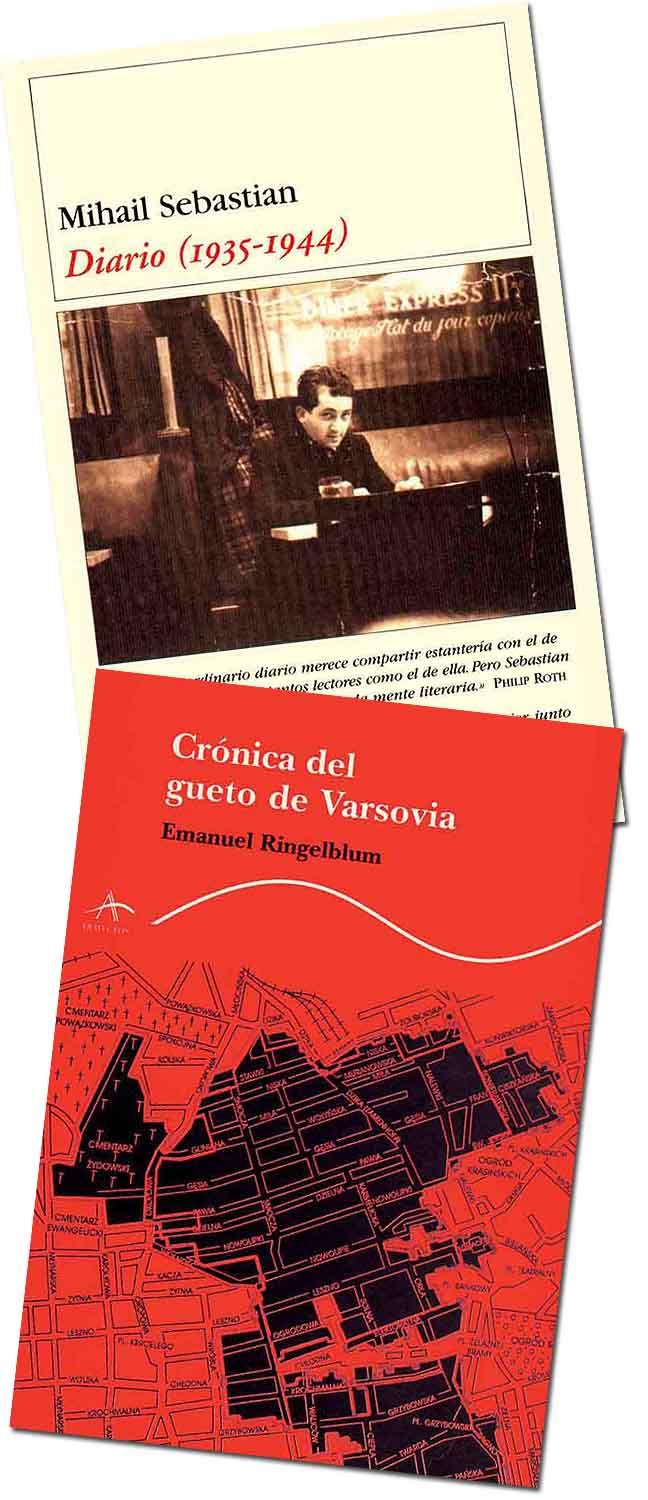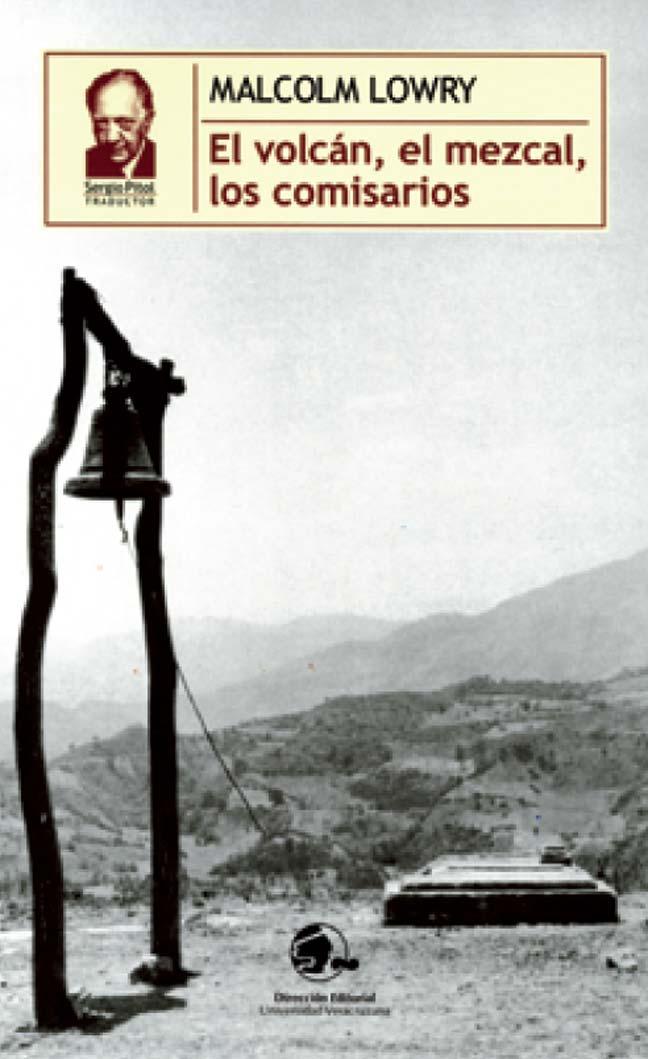La participación de los europeos de a pie en el Holocausto es una pesada realidad histórica en pleno proceso de descubrimiento, aún no suficientemente documentada y, por lo que toca a España, ni siquiera debidamente traducida. Ya Ana Nuño llamó la atención (Letras Libres 19, abril de 2003) sobre la ausencia de una versión española de The Destruction of the European Jews, de Raul Hilberg, un estudio canónico, inevitable, del genocidio, en el que se descubre lo que suele callarse: que la colaboración de los europeos de todas las procedencias en el exterminio fue habitual, a menudo multitudinaria, muchas veces entusiasta. Como documenta el propio Hilberg, esta forma de colaboración alcanzó sus peores manifestaciones en Europa oriental, donde el Holocausto alcanzó las cifras más escandalosas.
Dos importantes testimonios sobre esta realidad mal digerida han sido traducidos por fin al español, ambos de judíos que sufrieron en carne propia el rigor del antisemitismo triunfante de los años treinta y cuarenta. Uno proviene de Rumanía: los Diarios de Mihail Sebastian (1907), un narrador y, sobre todo, autor teatral de cierto éxito, también periodista esporádico, traductor del francés y ensayista. El otro tiene origen en Polonia. Se trata de la Crónica del gueto de Varsovia, de Emanuel Ringelblum, un historiador especialista en el judaísmo medieval polaco.
Gobernada con mano de hierro por Ion Antonescu, un militarote intrigante y pronazi que terminó por aliarse con el Eje, parasitada por una de las organizaciones filofascistas más crueles de Europa, la Guardia de Hierro, Rumanía fue, durante los años de la guerra y los inmediatamente anteriores, una tierra particularmente dura para los judíos. Antonescu empezó por aprobar leyes antisemitas crecientemente crueles, después mostró una descarada tolerancia con los pogromos perpetrados por los legionarios de la Guardia (varios de ellos, incorporados a su gabinete), y terminó por apoyar las deportaciones hacia los campos de exterminio. Al final de la guerra, no menos de 250 mil judíos rumanos fueron aniquilados por sus compatriotas, que además perpetraron numerosas masacres fuera de su país, en el frente oriental. Sebastian sobrevivió al nazismo y a Antonescu, aunque por poco tiempo: murió arrollado por un camión en 1945. Sus diarios, inéditos hasta 1996 y publicados con gran éxito de ventas, son un testimonio primero sorprendido, más tarde indignado, pero sobre todo asqueado, de los sufrimientos de los judíos rumanos. En estas páginas —inusualmente, dominadas por un agradecido escepticismo hacia la propia obra— asoma la miseria creciente de los judíos arrinconados por las leyes de Antonescu, el horror ante los pogromos y, sobre todo, la entrega casi absoluta de la clase intelectual al régimen. Hasta aquellos días, Sebastian había sido parte activa de un medio cultural tan fértil como el del Bucarest de entreguerras. Al igual que muchas otras figuras de la intelectualidad rumana, fue discípulo de Nae Ionescu, un gurú como tantos había en aquella Europa ansiosa de grandes verdades y, a la postre, ideólogo de la Guardia de Hierro. Además, conoció a Ionesco y Cioran y, sobre todo, fue amigo íntimo de Mircea Eliade, un vínculo que terminaría por traducirse en una gran decepción, la mayor de todas, después de que Eliade, el gran talento de la cultura rumana, el pensador atípico e irreducible, comenzara a acercarse a la Guardia (y a descararse como un antisemita bastante vulgar, y como un simpatizante de Franco, y de Hitler…). Y es que eso son, principalmente, los diarios de Sebastian: el retrato de una caída, la del estamento intelectual rumano, de la que no se salvan ni Eliade, que terminará por elegir la comodidad de un cargo diplomático; ni Cioran, “una notable inteligencia, sin prejuicios y con una doble dosis de cinismo y cobardía que se unen de manera divertida”; ni mucho menos el estridente Nae Ionescu, que termina por mostrarse como uno más de los muchos plagiarios de Spengler que incordiaron a los lectores en aquella Europa. Este panorama, más la noticia de las deportaciones y las derrotas iniciales de los aliados, hacen sentir a Sebastian una “amarga repugnancia” que lo orilla a desear una y otra vez, sin esperanzas, lo único deseable: esfumarse. Estos Diarios son así, también, el inusual testimonio de un exilio querido y frustrado, de una huida imposible.
Si Sebastian ansió huir, el polaco Ringelblum decidió hacer exactamente lo contrario: volvió a casa no una, sino hasta dos veces. Esto señala ya las diferencias enormes entre ambos personajes, en realidad unidos por el infortunio y poco más. En principio, Sebastian fue más bien indiferente a sus raíces. No le importó ser consecuente con su condición de judío ni reflexionar sobre ella, salvo quizás en los momentos más crueles de la represión, cuando esa condición fue satanizada y proscrita definitivamente y a raíz de ello le fue negada, como a tantos y tantos ciudadanos europeos, justamente eso: la ciudadanía, su pertenencia a un mundo del que era y se sentía parte. En cualquier caso, nada en estos diarios sugiere que las cuestiones identitarias hayan sido para él una preocupación duradera. Pasada la pesadilla nazi, recuperados sus derechos civiles, Sebastian, como un ciudadano cualquiera, se reintegró gustoso a la cotidianidad recuperada. Ringelblum, en cambio, se nos muestra como todo menos un ciudadano cualquiera. Solidario hasta las últimas consecuencias, valiente hasta el rango de lo heroico, fue no sólo un respetado historiador, sino un activista de gran convicción y un judío preocupado por serlo a cabalidad, en lo privado como en lo público. Ringelblum militaba en Poalei Sión, un partido de orientación socialista. Cuando empezó la guerra en su país, él estaba en Ginebra, en el Congreso Sionista Mundial. Sabía lo bastante del destino de los judíos que caían en manos del nazismo como para resguardarse prudentemente en Suiza. Sin embargo, no lo hizo. Pronto apareció de nuevo por las calles de Varsovia, donde desarrolló una actividad inagotable en todos los frentes. No sólo intensificó su participación en labores humanitarias, sino que se involucró en un notable proyecto de acción directa: la fundación de la Organización Militar Judía, que ofreció una resistencia heroica a las tropas alemanas cuando llegó el día de desmantelar el gueto y liquidar, ya sin engaños ni sutilezas, a sus habitantes. Pero la tarea más perdurable de Ringelblum fue la creación de un vasto archivo sobre la vida cotidiana en el gueto. Elaborado al principio por él solo, el archivo se convirtió pronto en una obra colectiva, realizada por un grupo que se llamó, significativamente, Oneg Shabat, “los que festejan el Shabat”. Al mismo tiempo, Ringelblum decidió llevar un diario, que es el material del que nace esta Crónica del gueto de Varsovia. Uno y otro, archivo y diario, fueron encontrados en unas cajas de metal, pasada la guerra, mucho después de que el historiador muriera a manos de los invasores, junto con su esposa y su hijo. En cualquier caso, parte de la información, la más importante, había llegado previamente a manos de los aliados vía la resistencia polaca. Fue así, en buena medida, como se supo de las deportaciones, los campos y las masacres.
Según un criterio moral ciertamente digno de atención, Ringelblum decidió redactar su diario con una total parquedad, sin florituras ni pretensiones literarias de ningún tipo. La razón: que eso, el regodeo digamos artístico, hubiera sido una ofensa para las víctimas. Con el paso del tiempo, esta forma extrema de la austeridad ha terminado por convertirse justamente en lo que no quiso ser, es decir, una muy eficaz herramienta literaria. Para el lector actual, sabedor de en qué concluyó aquella tragedia, cada línea seca y breve donde se consigna un rumor o un testimonio sobre el inicio de las matanzas, cada delación, cada pequeño acto de solidaridad del exterior adquiere una fuerza tremenda, una capacidad única para trasmitir la angustia de lo inevitable desde el mero indicio, desde la sugerencia involuntaria. Así, la lectura cobra un ritmo narrativo que al final del libro, cuando el lector entra en la parte del diario dedicada a la liquidación del gueto y todos sus habitantes, es ya frenético.
A diferencia de Sebastian, Ringelblum no sobrevivió al nazismo. El gueto desapareció por completo en el año 43. Ese mismo año los alemanes capturaron a Ringelblum, como a tantos otros sobrevivientes del encierro escondidos en Varsovia, y lo enviaron al campo de Trawniki. Escapó, sólo para volver a su ciudad una vez más. Ahí recibiría su tercera gran oportunidad para salvar la vida, una oferta del gobierno en el exilio para huir a Londres que, predeciblemente, declinó. No hubo más oportunidades: lo fusilaron en marzo del 44, pero no pudieron echar mano de sus papeles. A diferencia del de Sebastian, su diario no está corto en ejemplos de solidaridad con los judíos: sus páginas recuerdan más de una vez cómo algunos polacos se jugaron la vida para ayudar a sus conciudadanos, algo que casi no ocurre en el reducido mundo intelectual del novelista rumano. Desde luego, tampoco pierde de vista Ringelblum la responsabilidad primerísima del régimen hitleriano en el genocidio. Pero de su diario, como del de Sebastian, emana sin remedio la sensación de una culpabilidad ampliamente compartida por los europeos de entonces. Alemania sistematizó el exterminio, inundó al mundo con propaganda racista, reclutó asesinos en todos los confines, sostuvo a dictadores ultranacionalistas que se entregaron sin ascos a la barbarie, como Antonescu. Pero el nazismo encontró un suelo fértil: Europa era antisemita y nacionalista antes del nazismo y —¿cómo resistirse a la tentación de los paralelismos históricos?— nunca ha dejado de serlo del todo, según podemos apreciar cotidianamente en los medios de comunicación. Hoy, sonrojantemente, los diarios de Emanuel Ringelblum y Mihail Sebastian gozan pues de una penosa vigencia. ~
LO MÁS LEÍDO
Dos testimonios del Holocausto