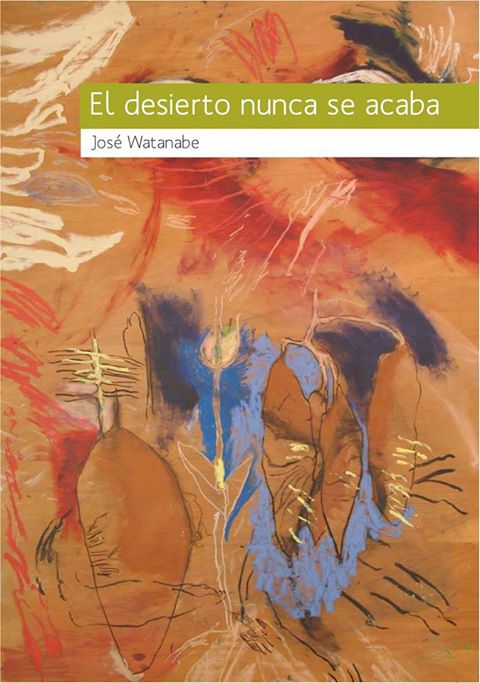José Watanabe, El desierto nunca se acaba, México, Textofilia, 2013, 214 pp.
Escribir un poema es también manifestar una postura. Decantar el mundo a través de la mirada conlleva, inevitablemente, una tarea discriminativa. José Watanabe (Trujillo, 1945- Lima, 2007) escribió al respecto: “Creo que mi ojo tiene un arbitrario criterio de selección/ Obviamente hubo más paisaje alrededor”. Entonces, lo que el poeta hace es aportar su visión personal al mundo, la cual está condicionada por experiencias, memorias y obsesiones; además de una determinada voluntad contemplativa. A propósito, Rilke, en una de las primeras cartas que envío al joven poeta Kappus, decía: “Si su vida cotidiana le parece pobre, dígase que no es lo bastante poeta para encontrar sus riquezas; pues para los creadores nada es pobre, no hay lugares pobres ni indiferentes”; y más adelante agrega: “si estuviera usted en una prisión cuyos muros no dejaran llegar a sus sentidos ninguno de los ruidos del mundo, ¿no seguiría teniendo siempre su infancia, esa riqueza preciosa, regia, el tesoro de los recuerdos? Vuelva ahí su espíritu”. Las imágenes del poema habitan, aunque de manera informe y fragmentada, en la memoria, y es tarea del poeta echar mano de su imaginación para recuperarlas. Watanabe, consciente de esta condición, desarrolló una poesía que parece derivar de una misma fuente, pero que sin embargo resulta inagotable. Todos sus poemas parten de una misma ubicación geográfica, la que habitó en su infancia, pero que no es la de su infancia, sino la que él se representa de ella. Ha transformado la geografía de sus recuerdos, la ha incrementado hasta hacerla infinita y mucho más densa. El paisaje de la memoria, con sus satisfacciones y amenazas, nunca se acaba. Watanabe diría: “has comido/ una sequedad inicial, insidiosa, de pecho, y nunca/ se acaba, el desierto/ nunca se acaba”.
Otra cosa que advertimos al leer El desierto nunca se acaba es la presencia de una doble tradición poética, que proviene quizá del también doble origen del autor –padre japonés y madre peruana. En sus poemas encontramos constantemente recursos narrativos, con los que establece su espacio de enunciación, y gestos de ímpetu propios de una herencia occidental; asimismo hallamos un deseo por buscar la pureza de lenguaje –en Watanabe las palabras parecen no querer describir sino presentar la imagen–, y en esta dirección su poesía se vuelve oriental, no en tanto forma sino en cuanto a su actitud contemplativa. Sin embargo no podemos hablar de una síntesis en su poesía, pues ésta nunca llega a ocurrir. En cambio, sí de una unidad heterogénea que converge y, extrañamente, funciona. Un equilibrio entre el delirio y la mesura:
Viene gritando, gritando, desbordada gritando
Ella no está restringida a la lengua figurada:
Hay matarifes
y no cielos bermejos, grita.
Yo escribo y mi estilo es mi represión. En el horror
sólo me permito este poema silencioso.
La poesía de Watanabe da para una tesis, aunque paradójicamente también cabe en una frase: la relación entre poesía y vida. Su lugar de enunciación se encuentra en su propia existencia, pero necesita una escenografía para poder maquetar todos aquellos elementos que lo inquietan. Entonces sus poemas se vuelven, la mayoría de las ocasiones, conversacionales. Lo coloquial y anecdótico puebla sus versos. Hay una voluntad del autor por alejarse del poema difícil e incomprensible, al tiempo que busca que la claridad de las palabras contenga forma y profundidad. Una explícita intención por decir el horror con el lenguaje más simple, con la emoción más contenida:
Yo sobrevivo entre los muertos
Caminamos por los pasillos como en esas silenciosas y vastas
posadas
Respiramos el deseo de huir sin cancelar la cuenta.
[…]
En general me he vuelto un poco indiferente
A veces pesa mucho el silencio de los cipreses y los muertos.
En sus versos encontramos una postura social muy sólida, que sin embargo nunca cae en lo panfletario. La actitud la asume por el camino del lenguaje. Decidir guardar silencio, contenerse, escribir un poema silencioso o con un tono más urbano es disentir con ciertas maneras de conducir la vida que comienzan a acentuarse en nuestra actualidad. Integrar elementos que de entrada aparentan ser contradictorios y ponerlos a dialogar no es tampoco una tarea de experimentación gratuita, sino el resultado de una reflexión en torno a la intolerancia, la violencia y la apatía.
Las antologías, cuando están bien hechas, entregan al lector la forma particular de escudriñar el universo que tiene cada autor. Tal es el caso de El desierto nunca se acaba, una generosa compilación de versos que reúne poemas de los siete poemarios publicados por José Watanabe, la cual nos permite formarnos una muy clara idea de su labor. Entretanto, los poemas vienen acompañados de una introducción, en extremo lúcida, realizada por Tania Favela (quien también es responsable de la selección de los versos) y una entrevista a manera de epílogo que funciona como una suerte de poética del autor. La conjugación de estos tres elementos hacen que esta antología de la poesía de José Watanabe, la primera en México, sea en la misma medida un valioso documento y una muy vistosa pieza de arte.