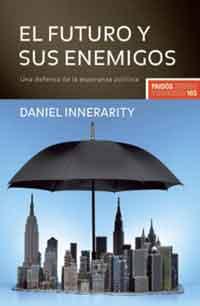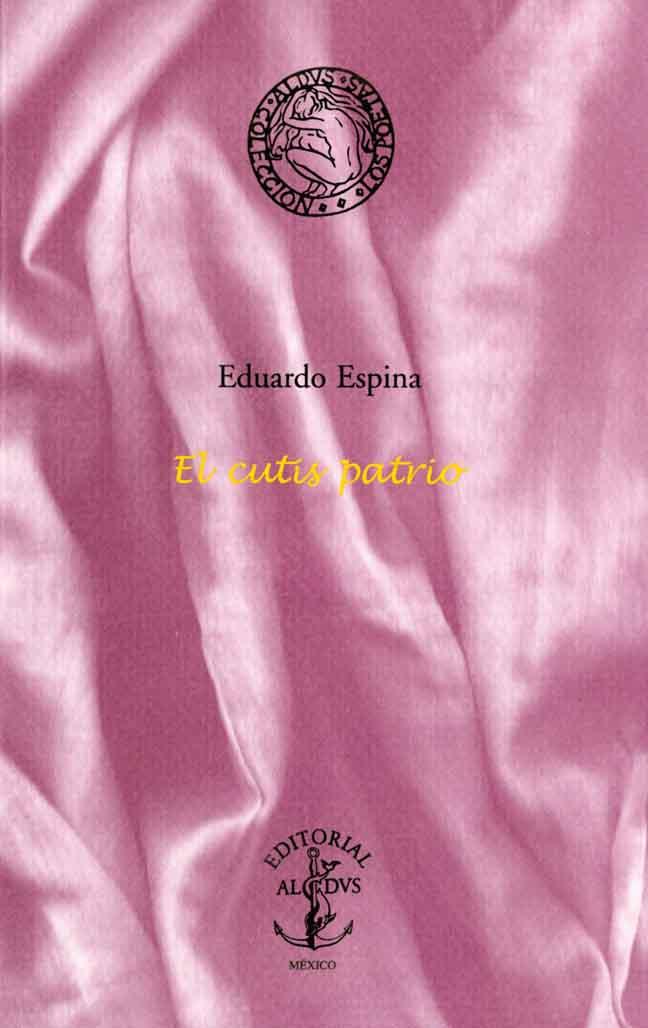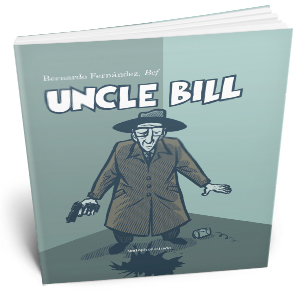¿Qué
decir? ¿Qué decir de un libro cuyo atractivo principal
parece ser, ante todo, su propio éxito? ¿Qué
decir del autor y de los miles de ejemplares impresos y de las
traducciones y de las adaptaciones cinematográficas? Es
posible decir, para no disentir, que uno aplaude, como todos, el
fenómeno: un volumen de cuentos que se vende masivamente. Es
posible agregar, para sumarse al corro crítico, que todo es
nuevo y bonito. Lo mejor sería, sencillamente, leer el libro,
pero esto, cosa rara, no es sencillo: Extrañando
a Kissinger (publicado originalmente en 1994) se resiste con vigor a las lecturas críticas.
Armado con 49 cuentos breves y expeditos, se trata de un tomo
vertiginoso: cuando algo “literario” empieza a perfilarse ya
termina un relato y empieza, desemejante, el siguiente. Tramas,
atmósferas, personajes, estilos: todo está flotando,
inestable, como contrario al afán crítico de sujetar y
fijar. Fijemos, al menos, una cosa: los cuentos tienen un no sé
qué de encanto.
Basta
leer las primeras páginas para descubrir que el encanto no
descansa en la prosa. Etgar Keret (Tel Aviv, 1967) es un hábil
narrador pero sólo eso. Llamarlo un buen prosista es
demasiado: narra con eficacia y nada más. Cercano a cierta
narración visual (no sólo el cine sino la televisión
y los cómics), compone relatos lisos, sin topes ni paja. La
prosa no es nunca protagónica: si está allí es
sólo porque acompaña las anécdotas. Casi
cincuenta cuentos y la misma abulia: ninguno que experimente, ninguno
que delire formalmente. Perseguir las palabras no nos lleva a ninguna
parte, ni siquiera a otras palabras: la narrativa de Keret no se
comunica, no deliberadamente, con otra narrativa. Algunos críticos,
dóciles, han querido encontrarle influencias de Kafka y el
surrealismo, como si éstos no fueran ya parte constitutiva de
todo temperamento contemporáneo. Dígase Woody Allen y
se estará más cerca del ánimo de estos cuentos.
Piénsese en las inocentes pinturas de Yoshitomo Nara y algo se
habrá revelado. Léase este tomo a la par de los cuentos
de Dave Eggers y tal vez broten algunas tenues afinidades. Decir más
es forzar demasiado.
El
encanto del libro no reside, tampoco, en el temperamento del autor.
Cuesta trabajo, de hecho, distinguir esa cosa, el temperamento del
autor. Son muchos los relatos y ninguno de ellos se suma con otro
para fijar, sólidamente, una visión del mundo. Por el
contrario: un cuento se sobrepone al otro como para desvanecer
cualquier huella de un carácter. Palabras como romántico,
clásico o
nihilista son
inútiles para describir el bamboleante temperamento de Keret.
Si uno se esfuerza, es posible descubrir, aquí y allá,
un carácter irónico y un marcado gusto por el absurdo.
Si uno se empeña otro poco, se encuentra lo contrario: un
acentuado, invencible candor. Como no hay un temperamento inequívoco,
tampoco hay obsesiones. Los cuentos de Keret deambulan entre
distintos temas y personajes –niños, ancianos, magos,
soldados, gorilas, escritores– sin atarse apenas a ninguno. Van y
vienen de un objeto al siguiente sin apropiarse de apenas nada. Antes
que en un rasgo posmoderno, esta cualidad hace pensar en algo viejo,
en aquellos poemarios clasicistas en los que el autor sacrificaba su
temperamento para pronunciar mejor los elementos del imaginario
colectivo: héroes y reyes y dioses y demás cacharros.
Porque
Keret es israelí e Israel está encendido, uno esperaría
que el encanto del libro residiera allí: en su capacidad para
recrear ese escenario. Una vez más, no es así. La
realidad israelí apenas si aparece en estos relatos, no
directamente. Sólo en dos o tres cuentos –no los mejores–
se relata con cierta intención el conflicto con los
palestinos; el resto prefiere demorarse en asuntos cotidianos y huir,
de vez en vez, hacia lo fantástico. Decepcionado terminará
quien busque, además, una sesuda obra sobre la cuestión
judía. Keret, al revés de casi cualquier autor hebreo,
no adopta una voz “judaica” ni diserta sobre la persecución,
la diáspora, el sionismo. Procede anticlimáticamente:
sabe que antes que judaísmo hay judíos y escribe
primero sobre uno (uno niño que quiere un Bart Simpson) y
después sobre otro (un mago sin conejo). Sería
sencillo, además de torpe, acusarlo de trivializar la
situación israelí. Quien así lo haga lucirá,
al menos ante los jóvenes que admiran a Keret, como un
amargado vejete (aparte de extrañar las prosas violentas y los
temperamentos forjados, el anciano ahora quiere gravedad y
costumbrismo). Lo cierto es que Keret, al fin presente, desea
provocar. Si no escribe sobre el conflicto judío-palestino es
para que las voces más solemnes se lo demanden. Cuando se
refiere al asunto es más pendenciero: escribe, por ejemplo, un
cuento llamado “La muerte de Rabin” (no incluido en este libro)
sólo para describir la insípida muerte de un gato
llamado de ese modo. Evitemos denunciar amargamente el “escapismo”
de estos relatos; hagamos lo contrario: reconozcamos que allí,
en la deliberada omisión de la situación israelí,
reside al fin parte del encanto. Al fin, alguna tensión: la de
los cuentos contra el espíritu de la pesadez, contra cierta
literatura hebrea, contra las perentorias demandas de la historia.
Que
el libro no apele directamente a la cuestión judía es
parte del encanto. Que la prosa sea ágil y apenas expresiva es
parte del encanto. Que las referencias sean populares y no tanto
literarias es parte del encanto. Que no exista un temperamento fijo y
extremo es parte del encanto. El atractivo de Extrañando
a Kissinger es, digámoslo así, ilegible: no
descansa en las palabras sino en los espacios blancos entre ellas, no
en aquello que dice sino en lo que omite. Además de todo
aquello que falta, estos relatos sobresalen por carecer también
de convenciones novelescas: ni mensajes humanistas ni hallazgos
psicológicos, ni melodrama ni algún otro tono
dramático. Ante el vacío algunos críticos han
arrojado a Keret al cesto del posmodernismo. Para sacarlo de allí
sólo es necesario afirmar que el vacío de Keret no es
novedoso: buena parte de la literatura del siglo XX se batió
contra la literatura misma para derrumbar los puntales literarios y
permitir el libre curso de la escritura. Keret, acaso sin saberlo, es
heredero de esos autores. Su novedad es otra, más pequeña:
él ya no se bate contra nada, parte naturalmente del vacío.
Hay un hueco y ni siquiera intenta rellenarlo o cavar más
hondo. Como si no notara el abismo, cuenta llanamente historias, a
veces tiernas, de pronto mordaces. El candor con que habita la nada,
ése es su encanto.
Así
como un buen edificio sugiere toda una idea urbanística, un
buen cuento debe insinuar toda una literatura. De los cuentos de
Keret –es seguro– no se desprenderá ninguna tradición,
pero éste es su anuncio: lo que viene es, puede ser, una
literatura apenas literatura. No aquella narrativa ligera que
anticipaba Italo Calvino sino una casi vacua, casi extinta, casi
nada. El campo de batalla –es el aviso– no estará ya en el
lenguaje ni en la trama ni en el temperamento autoral ni en las
fronteras genéricas ni en ninguna parte. No habrá,
sencillamente, campo de batalla. La literatura ocurrirá
indolentemente, sin tensión, reproduciéndose a sí
misma sin refregarse contra la sociedad, la historia, el lenguaje.
Será. Sin gloria. Pero con encanto. ¿Qué decir?
~
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).