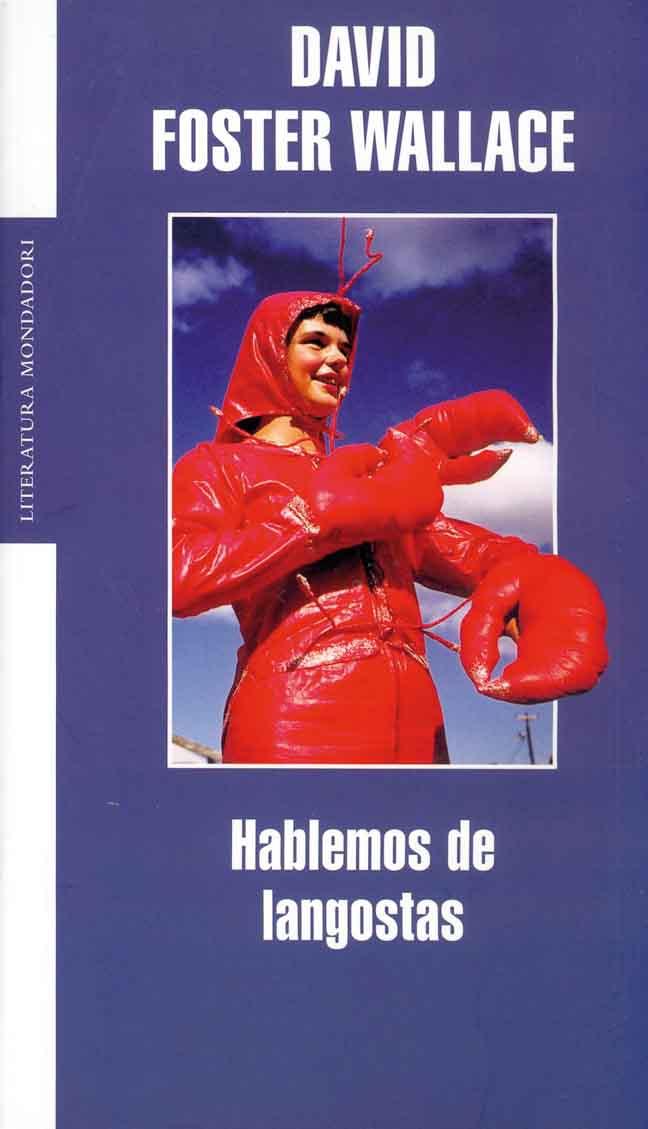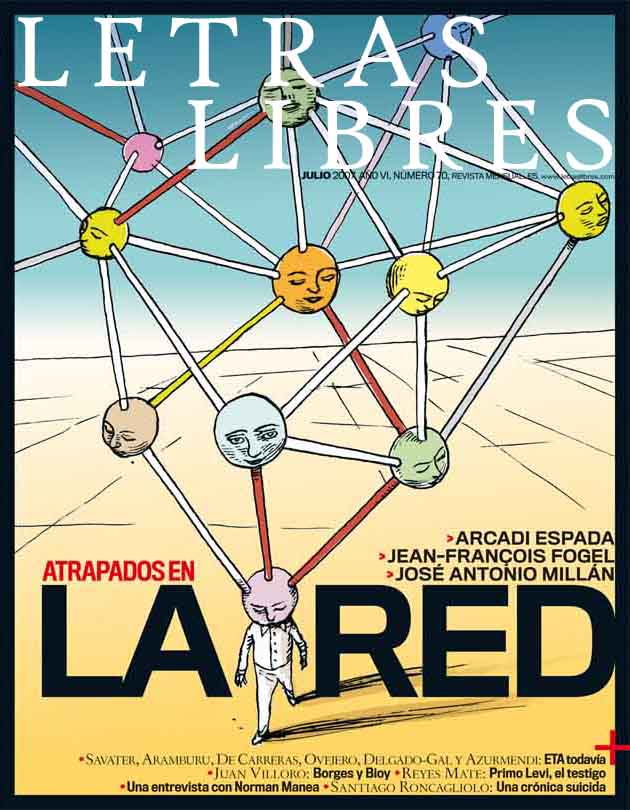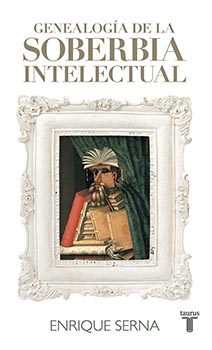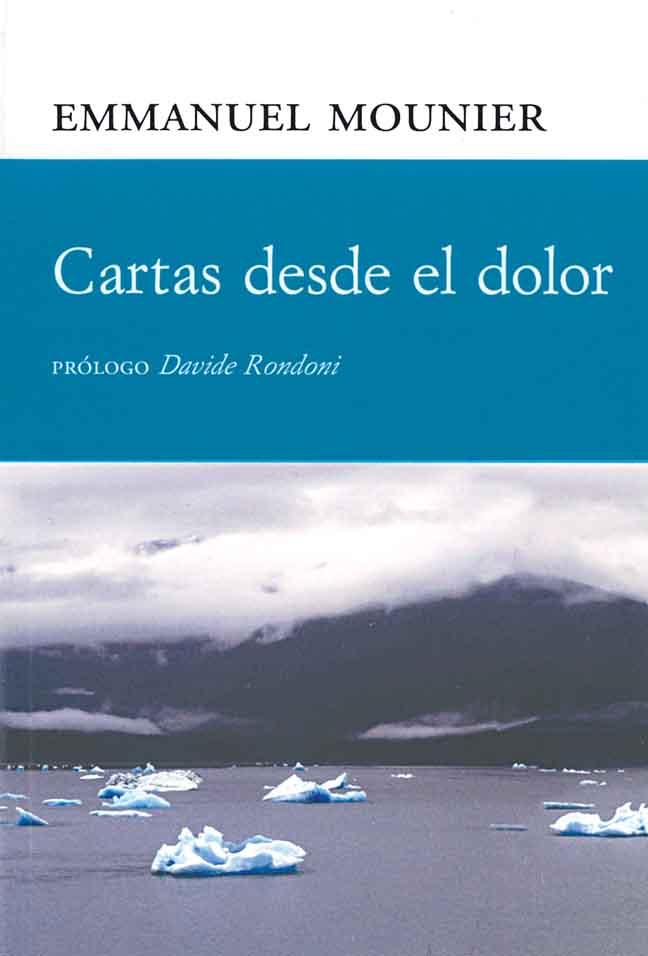Difícil precisar el punto exacto –la delgadísima y fronteriza línea– en el que las ficciones del norteamericano David Foster Wallace (Ithaca, Nueva York, 1962) se convierten en no-ficciones.
Y viceversa.
Y está bien –muy bien– que así sea y hasta podría afirmarse que en esta placentera dificultad se ubica y se reconoce el rasgo más marcado del estilo y las intenciones de quien quizá sea el más destacado y visible discípulo del igualmente destacado pero invisible Thomas Pynchon.
La diferencia entre el maestro y el aprendiz aventajado reside en que las entrópicas ideas de Pynchon –insertadas en novelas como El arco iris de gravedad o Mason y Dixon– resultan, por lo general, expuestas con el desenfreno absurdo de un film de los hermanos Marx y definitorias de sus personajes; mientras que las también entrópicas reflexiones de Wallace –en su mega-obra La broma infinita o en cualquiera de sus relatos– parecen decididas a apuntalar la figura del autor.
Así, Pynchon desaparece, Wallace aparece y, obsesivo, trabaja enfocando el telescopio-microscopio de Proust, conectando con los procedimientos más extremos de los escritores surrealistas para aparearlos con el paisaje social-realista de la literatura norteamericana más clásica, incorporando ciertos modales de los llamados “súper-ficcionalistas” (Barthelme, Barth, Gaddis, Gass & Co.) y algún que otro tic de Nabokov (la nota al pie como huella digital). El resultado –lo del principio– es una visión irrealizada de la realidad o una mirada absolutamente convincente de lo inverosímil. ¿Cuál es entonces el Gran Tema de Wallace? Fácil de decir y difícil –aunque él lo haga sin problemas– de hacer: el Big Bang que da origen al infinito y el Great Crash del que acaba resultando lo infinitesimal.
Wallace, por su parte, explicó sus intenciones con claridad sintética en una entrevista de hace varios años: “Yo tuve un profesor que me caía muy bien y que aseguraba que la tarea de la buena escritura era la de darles calma a los perturbados y perturbar a los que están calmos”.
Misión cumplida entonces.
Pero lo que aquí nos ocupa es el segundo volumen de ensayos reunidos de Wallace y –como en el primero– el particular paso con que él se desplaza por paisajes clásicos y absurdos para convertirlos, a falta de una mejor definición, en algo definitivamente wallaceano. Y tal vez estas piezas periodísticas sean la mejor puerta para adentrarse en uno de los más talentosos escritores de su generación. Alguien que piensa y luego escribe y produce conjuntos de ideas que van de lo especializado (Wallace es autor de un libro sobre el rap junto al también pynchonista Mark Costello, así como de otro donde aplica el discurso científico aplicado a una improbable, pero ahí está, “historia compacta” del infinito) o, en textos más o menos breves, a temas diversos, que acaban ofreciéndonos una suerte de elástico mapa sobre sus pasiones, sus curiosidades y sus desprecios.
Hablemos de langostas se las arregla para conseguir que una exploración al mundo de la pornografía filmada, un análisis del particular humor de Kafka, un análisis del absurdo de las campañas electorales, un descenso a los infiernos conservadores de un anfitrión de tertulia radiofónica o un exhaustivo paseo por el Festival de la Langosta en Maine se lean –y se disfruten– como capítulos de una novela fantasma que, sí, sólo pudo haber escrito Wallace. Lo interesante aquí es que a diferencia de sus colegas generacionales –llámense Donald Antrim, Jonathan Lethem o Rick Moody– Wallace parece no tan preocupado por el propio pasado y las turbulencias familiares como escenario donde erguir una obra ensayística, prefiriendo, en cambio, buscar en el afuera las razones y las sinrazones que acabaron construyendo su ser más íntimo.
Así, leyendo cómo Wallace mira el afuera comprendemos cómo Wallace piensa para sus adentros.
Así, comprendiendo lo que le interesa a Wallace del mundo que le rodea descubrimos aquello que a Wallace le interesa que nos acorrale en sus ficciones.
Así, hable de lo que hable David Foster Wallace, siempre acaba, de algún modo, hablando sobre él. Y lo hace con un lenguaje propio que –a diferencia de lo postulado en su momento por William Burroughs, otro raro– no es un virus. Es mucho más que eso. Para Wallace, el lenguaje es una epidemia. Y arriesgarse a leerlo supone descubrir que uno es completamente inmune (y salir corriendo) o que se ha nacido para disfrutar del más intenso de los contagios sin retorno. De ahí –lo del principio, lo de los géneros que se funden– que si el último y tan largo relato al final de La niña del pelo raro (1989) acababa siendo una furiosa disección de los modales y las taras de la metaficción, aquí el despacho de los días que siguieron al 11 de septiembre del 2001, titulado “La vista desde la casa de la señora Thompson”, casi puede leerse como un apacible relato costumbrista.
Y las comparaciones son odiosas pero inevitables y también es cierto que –puesto junto a su primer libro “de ideas”, Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer (1997)– no hay en Hablemos de langostas algo tan interesante y trascendente como aquel ensayo sobre literatura y televisión o algo tan perceptivo como aquel retrato en movimiento de David Lynch durante la filmación de Lost Highway o algo tan personalmente revelador como sus carreras y voleas en el mundo del tenis (Wallace llegó a ser, en su adolescencia, uno de los mejor rankeados jugadores de Illinois, tema que reaparecería una y otra vez en sus ficciones) y nada tan desopilante como esa excursión antropológica al celestial infierno de los cruceros de placer que daba nombre al libro. Pero también es cierto que en Hablemos de langostas hay mucho, muchísimo más, que lo que habitualmente suele encontrarse en las antologías de supuestos grandes pensadores que no hacen otra cosa que mirarse el propio ombligo. El ombligo de Wallace –que, está claro, lo tiene y lo tiene grande– es su tercer y poderosísimo ojo de rayos X al que sólo cabe criticarle, aquí, lo innecesario de una destructiva e infantil reseña de Hacia el final del tiempo de John Updike. Allí, en las un tanto impertinentes páginas tituladas “Ciertamente el final de alguna cosa, o por lo menos eso es lo que a uno le da por pensar”, Wallace se refiere al septuagenario autor de la Tetralogía de Conejo –otro gran malabarista del idioma inglés– como uno de los “grandes Narcisistas Masculinos que han dominado la narrativa americana de posguerra y que están ahora en su senectud” para, a continuación, burlonamente, enumerar las obsesiones y reincidencias de Updike a lo largo de su novela. Y, de paso, afirma que los horrores que asustan a Updike y su generación no son los que atormentan a él y a la suya. A saber: “la anomia y el solipsismo y una forma peculiarmente americana de soledad: la perspectiva de morirse sin haber querido nunca a nadie más que a uno mismo”.
Lo que me lleva, inevitablemente, a preguntarme: ¿no es exactamente eso lo que define a un “Gran Narcisista Masculino”? Algo me dice que de aquí a unos treinta años, Wallace –quien, si seguimos vivos, seguramente será considerado uno de los dominadores de la narrativa americana de alguna otra posguerra– releerá todo esto, releerá a Updike. Y se preguntará en qué estaría pensando y cómo pudo escribir –tan bien y con tanta gracia– algo tan errado y fuera de lugar.
Afortunadamente, a vuelta de página, Wallace se redime definiendo a los relatos de Kafka como “una especie de puerta” y nos propone “que nos imaginemos acercándonos y llamando a esa puerta, cada vez más fuerte, llamando y llamando, no solo deseando que nos dejen entrar sino también necesitándolo; no sabemos qué es pero lo sentimos, esa desesperación por entrar, por llamar y dar porrazos y patadas. Y que por fin esa puerta se abre… y se abre hacia fuera: que durante todo el tiempo ya estábamos dentro de lo que queríamos”.
Algo muy parecido producen los formidables ensayos de David Foster Wallace. ~