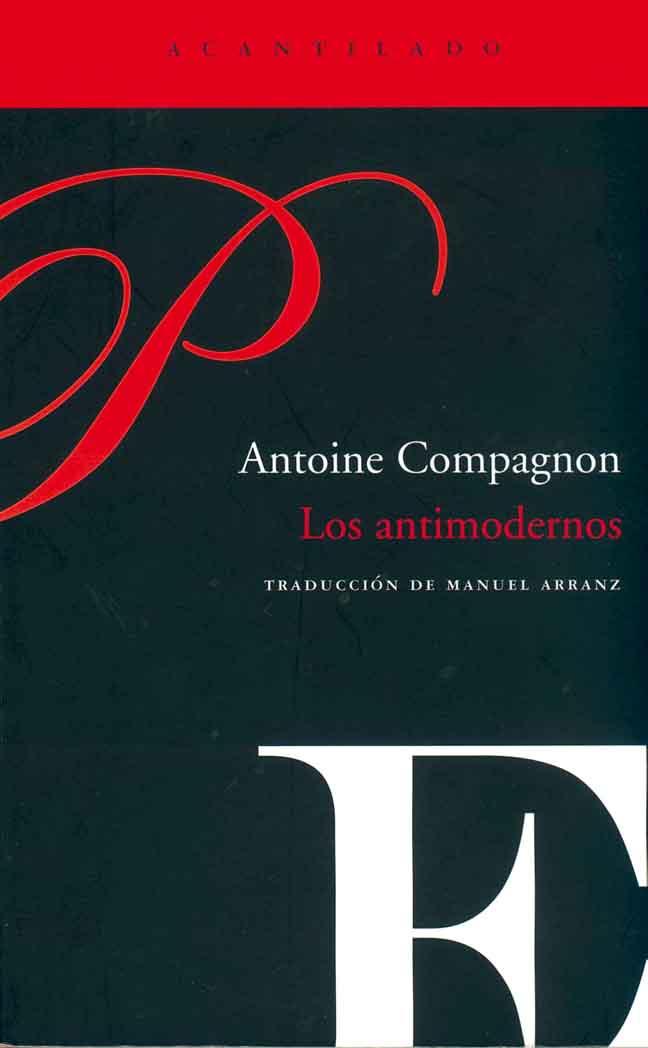EL DIBUJANTE DE INFIERNOSCormac McCarthy, Hijo de Dios, Debate, Madrid, 2001, 159 pp.Si buscan "McCarthy" en cualquiera de los mejores ensayos académicos acerca de la narrativa norteamericana contemporánea —léase sin ir más lejos The Modern American Novel, de Malcolm Bradbury—, sólo encontrarán a Mary McCarthy y a aquel turbio senador McCarthy que se inventó para siempre la caza de brujas. Las razones por las que no encontrarán al magnífico autor de la Trilogía de la frontera son de naturaleza diversa, a saber: rechaza la civilización urbana retratada por DeLillo, Philip Roth, Tom Wolfe o Mailer y elige la barbarie del territorio salvaje, de aquella América de western de Eastwood o Peckinpah que habrá hecho creer a quienes sólo leen entre líneas que Cormac McCarthy (Rhode Island, 1933) no es sino un escritor de novela de género; alejado del glamour de los círculos literarios, Cormac es huraño y huidizo, como Salinger o Pynchon, rehuye las entrevistas y hace lo imposible por mantenerse al margen; descarta la crónica social y la ironía del reportero y elige poner siempre el dedo en la llaga individual, en el traicionero dominio del alma humana, de tal modo que, a diferencia de los frescos naturalistas de Wolfe en Todo un hombre, DeLillo en Americana y Submundo o Roth en Pastoral americana, escarba en la conciencia de tipos despreciables que se mueven en los aledaños del sistema, como fósiles de una sociedad ya obsoleta —es el caso de John Grady y Billy Parham, los héroes de Ciudades de la llanura, jinetes que cabalgan por espacios que a la vez son tiempos que están siendo devorados por la modernidad de la alienación y la velocidad—, como monstruosos tiranos liderando jaurías humanas —resulta espeluznante ese juez Holden grotesco y diabólico, violinista albino y pedófilo, que merodea por las páginas de Meridiano de sangre como pavoroso émulo de aquel Popeye del Santuario de Faulkner— o, en fin, como depravados proscritos de la comunidad, que deambulan por el paisaje inhóspito, reprimidos y lujuriosos, y así el inadaptado Lester Ballard en Hijo de Dios (1973), la última de sus novelas en aparecer en nuestro mercado y un relato escalofriante acerca de la depravación humana y la violencia entendida como modo de vida. Ballard encarna al lobo estepario alimentado por una imaginación morbosa y por el rencor de sentirse un desheredado, además de un maldito envilecido por la frustración, capaz de episodios de necrofilia como el de las páginas 83 y siguientes, o por la tiniebla moral de quien no conoce sino el instinto, como revela la escena faulkneriana del niño retrasado, que arranca en la 94. Ante la brutalidad del relato, piensa el lector que Ballard es un bastardo, pero McCarthy le replica que también él es hijo de Dios, y la novela entera adquiere la forma de una fábula moral en la que los fuegos de artificio no tienen cabida y la prosa adquiere aquella singular belleza de la trascendencia: "observó hordas de estrellas frías esparcidas por el agujero del humo y se preguntó de qué material estarían hechas, o de qué estaba hecho él".
Nacido el mismo año que Donald Barthelme o Philip Roth, y de la misma promoción de autores que E. L. Doctorow, Thomas Pynchon o John Updike, a McCarthy no le ha sido dada todavía la gloria del reconocimiento entre los más grandes narradores norteamericanos contemporáneos, y su descenso a los infiernos de la condición humana, próximo al espíritu de Céline, de Miller, aún no le ha valido el ascenso a los cielos de la pléyade.
El territorio sangriento en el que se mueve a sus anchas Cormac McCarthy no se halla al este del Edén, sino al oeste, en el infierno de una América profunda que el escritor dibuja con precisión de cartógrafo, situando al hombre en el lado oscuro de la naturaleza, junto a las bestias salvajes con las que lo compara y a los paisajes gigantescos de Tennessee, de Nuevo México y la frontera, de Colorado, deudores de una naturaleza que McCarthy no sitúa como escenario, sino que manipula como personaje capaz de alterar la conducta de por sí anómala de los protagonistas. Sus westerns cargados con las balas de la conciencia racial y la inconsciencia individual asaltan la memoria textual del lector con ecos inequívocos de Faulkner, cuya influencia se hace visible en la figura del idiota de Meridiano de sangre, en el magistral manejo del monólogo interior y del símil insólito en las novelas de la Trilogía de la frontera ("los pedriscos saltaban en la arena como pequeños huevos lucientes urdidos por un alquimista en la oscuridad del desierto"), en la violencia verbal y la ausencia de toda suerte de escrúpulos en Hijo de Dios y en la fuerza telúrica de su ritmo de letanía, su imaginería brutal y sus descripciones plásticas de la naturaleza, que convierten a Jack London en un ilustrador infantil. McCarthy atesora un endiablado talento natural para la creación de tensión narrativa, a la que contribuyen por igual sus diálogos, afilados y fríos como una navaja, escuetos y de una asepsia cercana a la de Bukowski, con el narrador infiltrado en el estilo directo y el destierro evidente de la sintaxis por subordinación, y un fraseo sentencioso y cool que disuade al lector de cualquier distensión, agravado en Hijo de Dios por el clima que recorre sus páginas, gélido como el alma del protagonista.
Sepa el lector que en la narrativa despiadada y hermosa de McCarthy encontrará la épica en estado puro, que es la sed de mal lo que mueve a los héroes que se arrastran como alimañas por sus novelas, y que su obra entera, gigantesca, obsesiva, demuestra de una vez por todas que el infierno son los demás. –
(Barcelona, 1964) es crítico literario y profesor de la Universidad Pompeu Fabra.