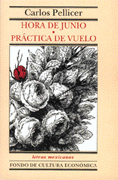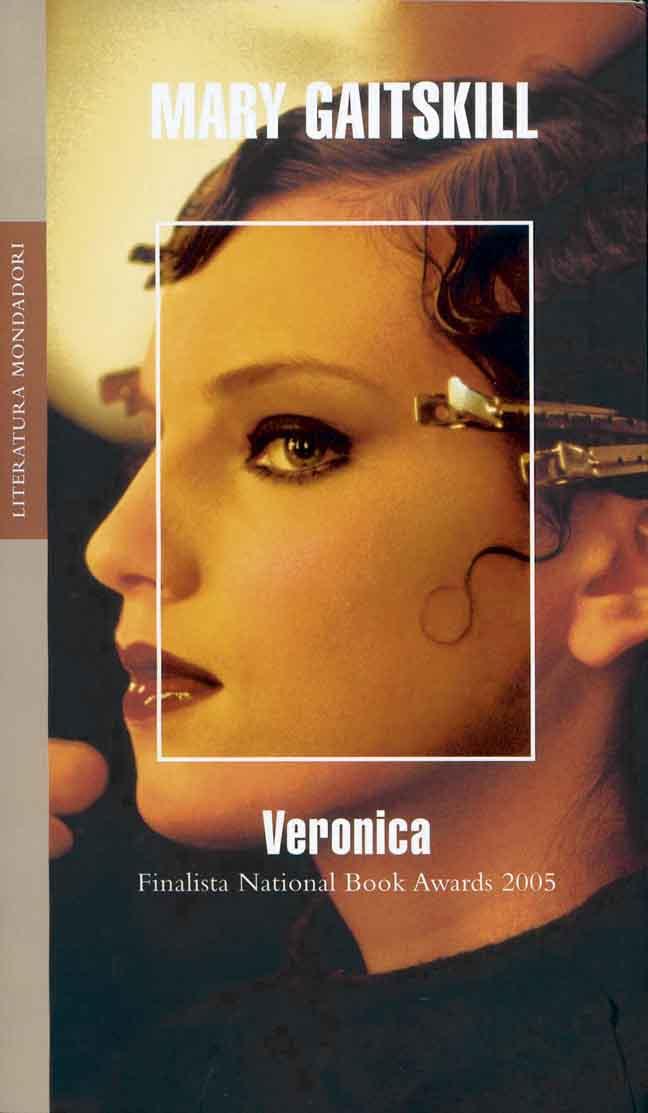Un tropical insobornable Carlos Pellicer, Hora de junio, Práctica de vuelo, Fondo de Cultura Económica, México, 2001, 164 pp.Para distinguirlo del grupo Contemporáneos —grupo que, nucleado en torno a Xavier Villaurrutia o Jorge Cuesta, lidera la década de los treinta en México—, para separarlo de su frialdad intelectual y sombría y del europeísmo del que hicieron gala, se subraya siempre el colorismo y sensualidad de un autor de Tabasco que, próximo a ellos en años, ni les es del todo afín ni niega su distancia. De Carlos Pellicer se insiste que es, en contrapartida, poeta de formas y de olores, creador exuberante, ávido, pleno de intensidad, de juegos y de luces, poeta de la alegría de vivir y del paisaje.
Si bien simplista, la etiqueta resulta, sin embargo, menos dañina que otras consideraciones arriesgadas y arrojadas sobre su obra, como el matiz de poeta católico del que —fundadamente, porque escribió sus buenos sonetos crísticos— en ocasiones se le tacha. Quizá hoy la adhesión a una fe y la escritura en consonancia nos resulte más bien inexplicable o anacrónica, pero en Pellicer parecía tener un sentido plenamente moderno y justificado. Y no hace falta, para entenderlo, acudir a Paul Claudel o a Mario Luzi, por poner dos ejemplos de poetas religiosos con la convicción asumida de la carga de trascendencia y responsabilidad que esa adhesión implica.
Para Carlos Pellicer, como para Luzi o Claudel, lejos los tres del nihilismo desesperanzado y de la más rabiosa incredulidad secular, la religión, además de una fuente peculiar de estética y de imaginario, constituye una cuestión plenamente actual e ineludible si uno se ocupa del lenguaje: de ahí que ese término se asocie sin remedio a la poesía misma. La poesía, desde la encarnación del verbo en el mundo, no puede ser sino religiosa y encendida, una poesía del misterio de la creación a través de la voz y de los nombres. Y el interés cristiano de este autor —que se concreta en una producción casi evangélica, de la que Práctica de vuelo (1956) es el ejemplo más conseguido— se vuelve un interés lógico y legítimo, consecuencia de la preocupación del hombre por la palabra.
En realidad y referido a su trabajo, a Carlos Pellicer parecía molestarle más el calificativo de paisajista que lo reducía a una amable y decorativa acuarela con mucha verdura y algunos toques exóticos. Hora de junio, uno de sus libros principales, confirmaba ante la crítica esa sospecha con todo su jolgorio de jardines estivales, reinos vegetales, voraces hormigas y loros alzados. Y lo hacía todavía de un modo más nítido, si se constata que está escrita en 1937, dos años antes de Muerte sin fin y a uno de Nostalgia de la muerte, las dos biblias del credo contemporáneo con toda su corte de sobriedad estilística, introspección, mortandad y solipsismo.
Nada más lejos, sin embargo, de la cómoda vista sobre la pradera con caballos y edificios étnicos al fondo que los paisajes revueltos de Pellicer, los cuales, antes que paisajes solos, son en realidad estados del ánimo, disposiciones del espíritu llamados a reunirse en el poema. La poesía tiene un papel fundacional, locativo; es poesía del espacio obligada a convocarlo y erigirlo —"Invitar al paisaje a que venga a mi mano"—, poesía que construye lugar, nos hace sitio y que alcanza así una dimensión programática.
Continuador de la tradición del paisajismo mexicano desde su primer texto Colores en el mar y otros poemas (1921), Pellicer la renueva totalmente y la dota de una misión nacional y explicativa. México se encontrará en sus paisajes, se nombrará y se definirá en ellos. Con esta idea, se anticipa al Canto general y se convierte en merecedor del título, otorgado por la mismísima Gabriela Mistral, de poeta de América.
Mirando como a través de un gran angular, el poeta traza sus amplias panorámicas, funde territorio e historia —la segunda comprendida y derivada del primero— y elige como representación americana el espacio concreto del trópico, en una simbiosis que ya no abandonará cualquier retrato del continente que se precie.
Jovial, optimista, nada tétrico, él prefiere, como base de su programa, a las planicies geométricas de Anáhuac las selvas mayas de Chichén y los tórridos estanques de Brasil. Pero la selva —que ha dejado de ser una propuesta pictórica para conformar un ideario patrio y una categoría mental— está llena de seres, pululante de materias y sonidos: "El problema del bosque es exceso de vida/ Ya no hay donde poner nada/ (…) Es una realidad empedernida. / Todo es igual, se suicida la brújula". Y la tarea se hace ingente, inabarcable. Al frente de su Hora de junio Pellicer constata en el prólogo su fracaso. La oda de las tierras americanas no es factible sino con una disposición tan exuberante y desmesurada como ellas.
Pellicer inaugura de este modo un tono épico, una voz potente y que abunda en la cantidad, que incide en la magnitud cuantitativa hasta prácticamente la exageración, una exageración que los melifluos Contemporáneos supieron, sin embargo, celebrar. Torres Bodet considera que su verdadera vocación sería la epopeya, que es cantor de montes y de cascadas, que su abundancia verbal resulta un lujo y que vive la fiebre en tanto su temperatura normal. Gorostiza lo saludaba como el poeta que en realidad es dos. Y él parece aceptar esas definiciones mejor que ninguna otra, cuando se califica a sí mismo de tropical insobornable, poeta irremediable del desorden.
Probablemente la empresa a la que se destina está por encima de sus fuerzas —Octavio Paz afirma que su producción exige una buena poda—, pero la empresa en sí ya es magnífica, interesante, poética e injustamente olvidada por quienes creen todavía a Neruda el exclusivo inventor de las cumbres andinas y el descubridor singular de la esencia americana. Antes de él, Carlos Pellicer ya andaba cantando la maravilla del verde sin límites. –