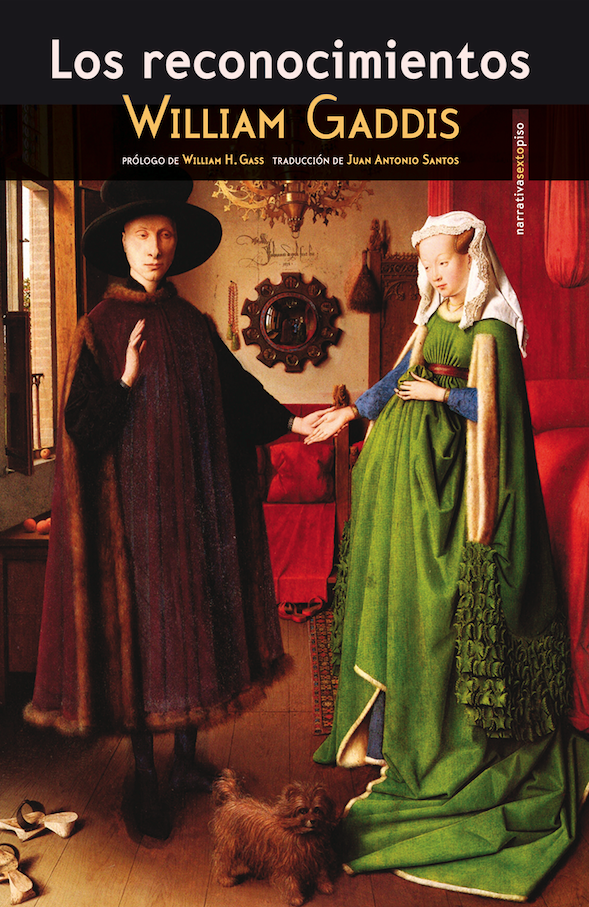Guadalupe Nettel
El cuerpo en que nací
Barcelona/México, Anagrama/Colofón, 2011, 200 pp.
En su novela El huésped (2006), Guadalupe Nettel manifiesta un notable poder perceptivo, pero también una débil capacidad de fabulación. En la primera mitad, su protagonista y narradora transmite con precisión los siniestros rasgos de una interioridad escindida. Sin embargo, cuando en la segunda parte sale a la intemperie, Ana se difumina en una trama frágil, de anécdotas y personajes secundarios sin contundencia dramática.
Luego de publicar un tercer tomo de relatos, Pétalos y otras historias incómodas (2008), con el que ratifica su apego por los seres excéntricos, ahora Guadalupe Nettel (México, 1973) regresa con El cuerpo en que nací, un recuento autobiográfico de su infancia y adolescencia.
La obra consta de una serie de confesiones que la narradora dirige a su psicoterapeuta. Concuerdo con Christopher Domínguez Michael en que la interpelación recurrente a la doctora Sazlavski resulta innecesaria. Sin embargo, aunque se vuelve ineficaz porque no establece entre ambas una dialéctica que cuestione el relato, el recurso es, creo, congruente con su premisa técnica. Me refiero a esto: en El cuerpo en que nací impera el presente de la enunciación, el ahora en el que la protagonista recapitula su pasado. Tal característica, que privilegia el resumen de los hechos y el análisis de las emociones, la relaciono de entrada con la naturaleza aérea del tono estilístico que en sus publicaciones previas ha enseñado la autora: su escritura se finca en la transparencia y el movimiento. Es una prosa de la mente, no de la sensibilidad. No es raro entonces que El cuerpo en que nací luzca una inclinación reflexiva, sobre asuntos como la niñez, los padres, la educación, la amistad y el cuerpo, que saca lo mejor, en breves y perspicaces párrafos, de la materia que aborda. En contraste, echo de menos, aunque quizá me esté equivocando de ventanilla, una prosa no solo inclinada a llegar a conclusiones lógicas sino también más morosa, detenida en escenificar para –esto pedía Conrad– hacer ver al lector.
Un ejemplo: al recordar que sus padres le dijeron desde siempre que Santa Claus no existía, la narradora apunta: “He de reconocer que también sentía cierta nostalgia de aquella ilusión. Me parecía una injusticia no poder creer en los cuentos navideños como todos los demás.” Ella no se exige evocar los momentos concretos en que sintió nostalgia de la ilusión navideña. Es decir, no muestra el presente de la infancia: comenta desde el presente adulto. Otro ejemplo: “lo digo con toda franqueza –y no hay nadie que se haya atrevido a contradecirme–, mamá superaba los estándares de belleza no solo mexicana sino de cualquier país con posibilidades de competencia”. Esta afirmación sobre la belleza pretérita de la madre viene lanzada desde el mirador actual, pero no se halla sustentada, ni antes ni después en el libro, con una descripción: la voz no da más prueba que su dicho, con lo que renuncia a una mayor persuasión y vividez. Fuera de episodios perturbadores, como el suicidio de su vecina Ximena, o el sueño que tiene, ya adolescente, la víspera de su visita al doctor Zaidman en Filadelfia, o algún otro de indudable ternura, como la intervención de la abuela para que logre el registro en un equipo de futbol infantil, la narradora se vuelca menos en recrear sensorial o emocionalmente lo que pasó en su niñez y adolescencia, y más en enunciar una versión coherente sobre esas etapas: la obra pierde en reconstrucción memoriosa lo que sostiene en racionalidad y rapidez.
¿Que en qué sentido ha de ser esto censurable? ¿Que desde cuándo sería más propio un libro autobiográfico que narre tanto o más que lo que analiza? Sin sugerir una regla general, estimo que en el caso de El cuerpo en que nací la narradora, como resultado de sus decisiones técnicas, lo que hace es fijar una sola imagen de su pasado, cuando la cantidad de sucesos traumáticos que refiere (sus padres llevan una vida sexual abierta, se divorcian; la mamá es depresiva e irascible; el papá desaparece y luego es enviado a prisión) ofrecía material para, desde la inmediatez de una percepción infantil, lidiar con la angustia, el miedo, la traición, el placer, la confusión, la pérdida de la inocencia, entregando así una imagen multidimensional, movediza, más humana de sí.
Por eso, lo que menos me convenció del relato es la imagen de outsider, rara, nerd o –a los ojos de los demás– casi-monstruo que a menudo se asigna la narradora. Podría pensarse que ya en la misma escritura, límpida y precisa, ella renuncia a mirar su mundo desde un sitio marginal o desenfocado. Como es la misma inflexión clásica de estilo con que Nettel dibujó la interioridad de Ana en El huésped, y a los personajes obsesivos de Pétalos, no sé si ese reparo pueda sostenerse. Supongo, más bien, que este carácter poco verosímil de outsider se descubriría en dos aspectos. Primero, en uno ya mencionado: la elección del resumen, por encima de la escena, como tempo narrativo predominante en el libro, pues al englobar numerosas situaciones y personajes secundarios, uno tras otro, en apresurados párrafos, la narradora no logra que aquellas y estos se caractericen con fuerza visual y que la cualidad de freak, por las reacciones ajenas, se advierta de forma tácita. El segundo aspecto sería la excesiva certidumbre que discierno en la narradora. El discurso incluye marcas (“estoy segura de que”, “estoy convencida de que”, “sé pertinentemente”, “creo a pie juntillas”) que en su abundamiento vendrían menos de un monstruo en los márgenes que de una adulta “normal” y consciente de sus coordenadas en un centro desde el que califica y concluye, en un gesto que se manifiesta de distanciamiento ante la sí-misma que fue y ante el otro. Algo parecido detecto en la forma de organizar la información. Ejemplifico: “Como dije antes, mi familia y yo vivíamos en un conjunto habitacional constituido por casi veinticinco edificios. A pesar de ello, era un lugar agradable para pasar la infancia.” La cursiva es mía: ¿por qué a pesar de ello? La narradora con esta adversativa deja salir un prejuicio absolutista, poco sensible: que el crecer en unidades habitacionales de grandes dimensiones, resididas en su mayoría por clases bajas y medias, supondría menores posibilidades de una infancia agradable. Hallo otros ejemplos en los episodios en que habla sobre el barrio delincuencial en que viven durante su estancia en Aix-en-Provence, o sobre su primera visita al Reclusorio Norte de la ciudad de México: en ambos la narradora sigue el impulso de sugerir, de entrada, una distancia de su propia naturaleza ante sus vecinos inmigrantes pobres o ante La corte de los milagros que se topa en las inmediaciones de la cárcel de su padre. No encuentro en su mirada el seguimiento –que sí se ve en Céline o Genet– de esas “reglas de ética entre los marginales” que supondrían una igualdad de condiciones desde la que, sin modular una esencial disimilitud, se incorpora la “anormalidad”.
Termino con una especulación: acaso Guadalupe Nettel se ha visto situada en una zona de confort desde la que, como autora, en el caso de El cuerpo en que nací se ha impuesto una confianza perjudicial: que el análisis de su vida, por ser suya, ha de ser, sin más, de interés, sin que eso le plantee poner al servicio de la evocación sensorial y emocional los poderes perceptivos que en la primera parte de El huésped mostró con suficiencia, para arriesgar entonces una imagen más mutable, incierta, incómoda de sí. ~
(Culiacán, 1976) es crítico literario y autor de la novela 'Cartas ajenas' (Ediciones B, 2011).