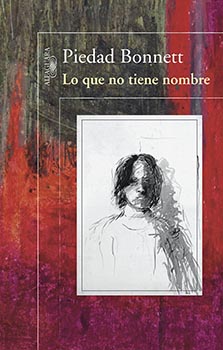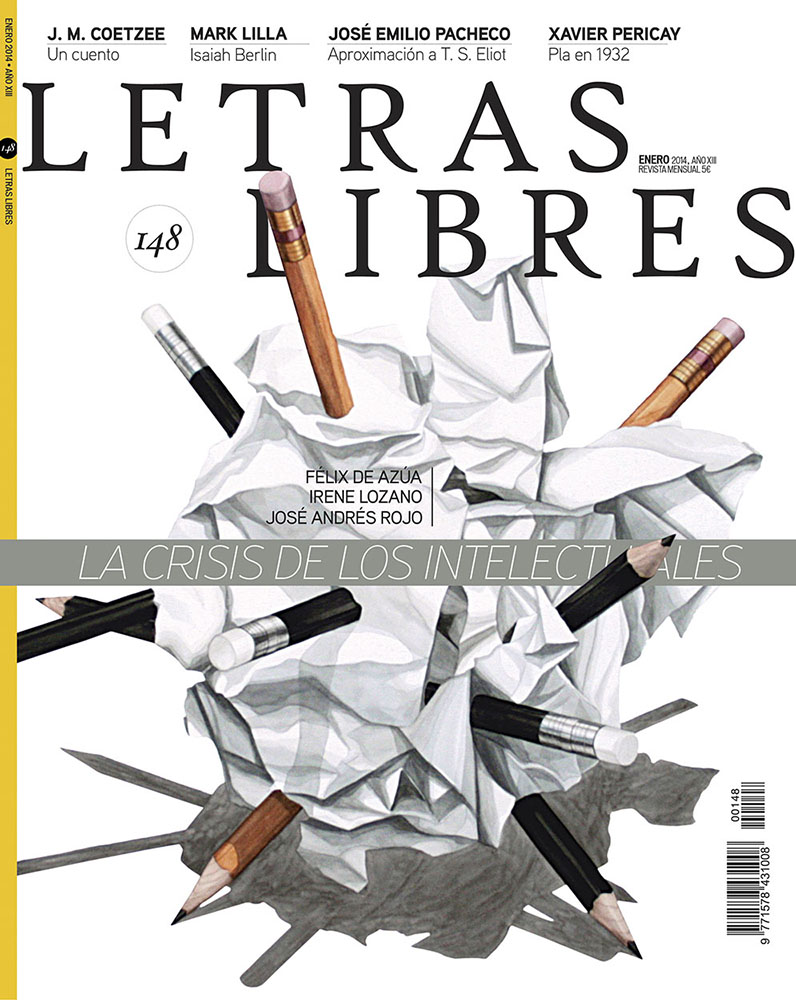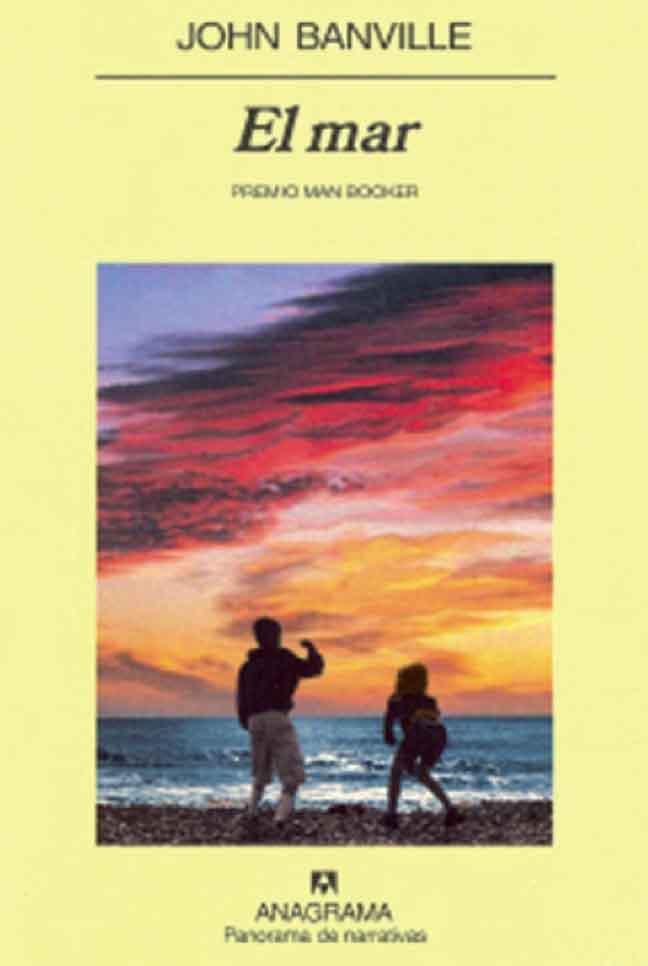Piedad Bonnett
Lo que no tiene nombre
Madrid, Alfaguara, 2013, 136 pp.
Pocas, muy pocas veces, la escritura y la vida colisionan. Quizá las escrituras del duelo, junto con los testimonios de guerras y masacres, los relatos de luchas contra la enfermedad y el despojo –todo aquello que de alguna manera se resiste a ser leído por el reto que supone a los límites de la comprensión–, sean las ejemplos más contundentes de esa escasez. Lo que no tiene nombre, de la novelista y poeta colombiana Piedad Bonnett, es el relato crudo y sin adornos del suicidio de su hijo. Un relato al que difícilmente podríamos llamar “novela”, “cuento largo” o siquiera “autoficción”. Por decirlo de manera más ajustada, se trata de una crónica personal y minuciosa, impecablemente escrita, que escapa a cualquier intento de ubicación en un “género” literario. Y es que las categorías se desvanecen en cuanto un escritor y un lector se encuentran en el cruce de esa colisión entre la literatura y la vida. El hecho nos envuelve con un silencio inconmensurable: “Daniel murió en Nueva York el sábado 14 de mayo de 2011, a la una y diez de la tarde […] mi hija mayor, me dio la noticia por teléfono dos horas después, con cuatro palabras, de las cuales la primera, pronunciada con voz vacilante, consciente del horror que desataría al otro lado, fue claro está, mamá. Las tres restantes daban cuenta, sin ambages ni mentiras piadosas, del hecho, del dato simple y llano de que alguien infinitamente amado se ha ido para siempre, no volverá a mirarnos ni a sonreírnos.”
A partir de ahí, esta suerte de confesión de la tragedia íntima solo puede abocarse a lo innombrable, como afirma desde el título. El lector se encuentra también frente a una verdad: la de la pérdida. En pocas páginas la escritora reconstruye el camino de ida y vuelta a la muerte, empezando por lo irreparable del acto suicida y las consecuencias emocionales y materiales de ese acontecimiento. Confiesa: “Acordamos desde el primer momento que no haremos rito religioso y que no se ocultará la circunstancia de la muerte, ni tampoco la enfermedad que precipitó el suicidio. Sus amigos, nuestra familia, las mujeres que lo quisieron, necesitan una explicación de esta tragedia brutal, intempestiva, aparentemente absurda, y sin duda agradecerán la verdad desnuda.”
Tras el golpe comienza el intento de la autora de encontrar respuestas al dolor en la literatura, en la poesía, en el pensamiento. Y en ese camino será preciso revisar la biografía –lo que Bonnett titula “Un precario equilibrio”–, es decir, aquello que desencadena el sufrimiento del hijo y de quienes lo rodean: la enfermedad mental y las pocas y erradas respuestas que la medicina de nuestra época ha podido ofrecer y que, en su desatino, o incapacidad de curar, obligan al joven a levantar “La cuarta pared”.
Se trata este de un término médico que describe el momento en que el paciente abandona la esperanza de curación y que vislumbra como única opción acabar con su vida: lanzarse al vacío. Si la muerte para el hombre es uno de los acontecimientos más difíciles de entender y aceptar, el suicidio eleva ese sentimiento de impotencia y la urgencia de encontrar la racionalidad dentro de lo irracional. Bonnett lo explica de este modo: “Por alienado que esté, [el suicida] no pierde totalmente la conciencia que lo hace humano. Y Daniel no solo tuvo siempre un pie en la realidad y la lucidez, sino que como dice A. Álvarez, ‘por impulsivo que sea el acto y confusos los motivos, cuando al fin una persona decide quitarse la vida ha alcanzado cierta claridad pasajera’.”
Llegado el momento, la autora cumple, con una implacable precisión y ternura desprovista de adornos, el trabajo de restituir la dignidad a una transgresión que escapa al entendimiento y, por lo tanto, a un juicio moral: “Quiero pensar que Daniel no saltó sino que voló en busca de su única libertad […] Porque como dice Salman Rushdie, ‘La vida debe vivirse hasta que no pueda vivirse más’.”
“El final”, de Lo que no tiene nombre, es lo no vivido, la experiencia de la vida no cumplida y, por tanto, no narrable, que para la autora se traduce en lo categórico e ineludible de la experiencia del duelo. No solo por medio de la escritura y de la reconstrucción de los hechos y de los recuerdos del hijo, sino por las imágenes que acompañan al texto: las fotografías, los dibujos y las pinturas. Todas las reminiscencias de una muerte a destiempo. En contraste, lo nombrable, en el relato, serán siempre los personajes de esa tragedia –el hijo, Daniel, quien se suicida a los veintiocho años; la madre y narradora, Piedad; el padre, Rafael; y las hermanas, Renata y Camila–, quienes cobran existencia dentro del relato en nombre del que ya no está, y al vivir su duelo se vuelven portadores de la ausencia.
Con este libro, Piedad Bonnett ha llevado a cabo un acto de enorme valor. No solo en el sentido de “valiente”, al hablar sin máscaras ni ocultamiento y con una honestidad extraordinaria de una tragedia personal, sino de “valioso”, por lo que un trabajo de duelo “compartido” a través de la escritura puede tener de “reparador”. Bonnett ha querido reconstruir la historia de ese hijo, sus vacilaciones, sus triunfos, sus momentos luminosos y sus accesos de oscuridad, y con ello ha logrado elevar el nivel de comprensión de la muerte por parte de una madre. Algo que puede apreciarse cuando afirma: “Dice Kertész que inmediatamente antes de morir, en la cara del que agoniza aflora ‘un repentino asombro’ […] Entonces se entera de algo irreparable. ¿Afloró en el rostro de Daniel ese repentino asombro? Como para aliviarlo, pero tal vez para aliviarme, hay días en que hago venir la imagen de mi hijo hasta donde yo estoy, para abrazarlo, darle un beso en la frente, acariciar su cabeza como hice cuantas veces pude, y decirle al oído que su opción fue legítima, que es mejor la muerte a una vida indigna.”
La palabra cobra en este libro la potencia de una verdad poética: dar significado a lo que no parece tenerlo. Busca también restituir la vida rescatándola del olvido, de la autocensura, del prejuicio, de la incomprensión y del tabú social, pero también del miedo a la experiencia de la herida. La palabra se convierte en la herramienta principal del duelo y, por lo tanto, de un “saber”. En ese sentido, en Lo que no tiene nombre la escritura y la vida, en esa alianza, honran –de la manera más sencilla, es decir, reconociendo su impotencia– lo frágil y lo fugaz de nuestro existir. ~
(Madrid, 1971) es editora y escritora. Dirige la revista de crítica cultural salonKritik.net.