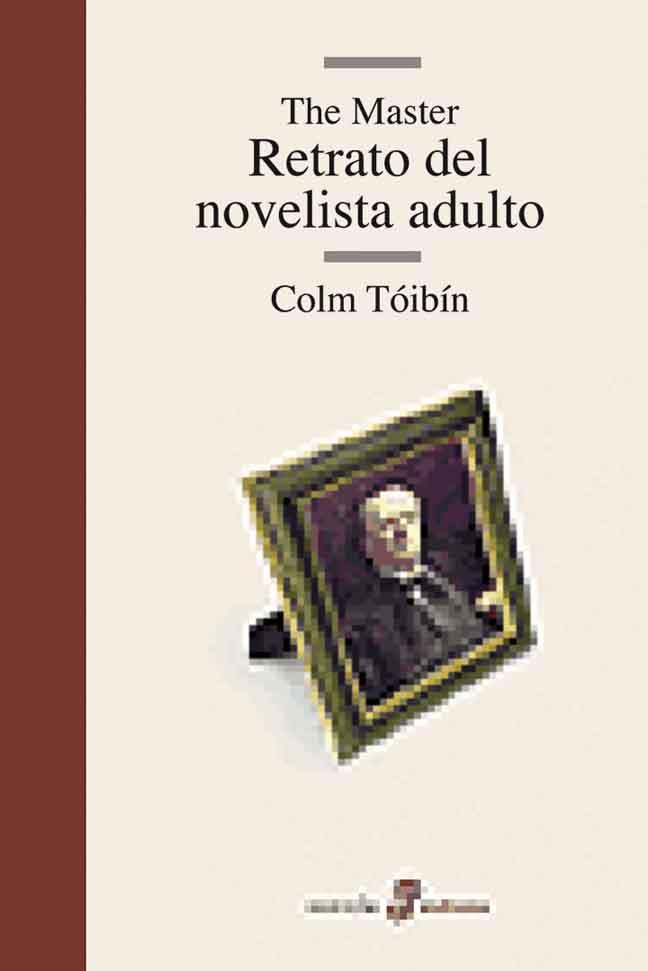El mejor suicidio siempre tiene algo de grand finale majestuoso y espectacular, justo lo que Hunter S. Thompson logró al disparar contra su cabeza el pasado 20 de febrero en su rancho de Woody Creek, Colorado. Admirador de Hemingway y, como él, aficionado a las armas, alguna vez contó que su primer entrenamiento literario consistió en copiar palabra por palabra las páginas de El viejo y el mar, convencido de que la reescritura le mostraría los secretos de la escritura. Gracias al balazo que se pegó en la cocina de su casa, ahora sabemos que el aprendizaje de Thompson incluía la última (y peor) lección del maestro. Un grand finale a mitad de camino entre el miedo y el asco, los pilares sobre los que construyó su obra, vida y leyenda.
De hecho, vida, obra y leyenda son inseparables en Thompson, un superhéroe periodístico que, sin embargo, era un reportero demasiado carismático para ocuparse del mundo más allá de sí mismo. Una gloriosa escena de Miedo y asco en Las Vegas (1971) lo exhibe en estado puro, cuando llega a Las Vegas para cubrir la Conferencia Nacional de Fiscales de Distrito sobre Narcóticos y Drogas Peligrosas bajo la euforia de un coctel de mescalina, lsd, cocaína y pastillas de todos los tamaños y colores. “Nosotros éramos la Amenaza: sin ningún disfraz, éramos drogadictos escandalosamente pasados, montando un número de locos flagrantes que intentábamos llevar siempre hasta el límite”, escribe; “si los Cerdos se reunían en Las Vegas para una conferencia de alto nivel sobre la droga, considerábamos que la cultura de la droga debía estar representada allí”. Ninguna otra postal lo pinta mejor: solo contra el mundo, en plena provocación, y de algún modo listo para cumplir con la responsabilidad básica del reportaje.
En un artículo publicado días después del suicidio de su amigo, Tom Wolfe recuerda que cuando incluyó un fragmento de Los Ángeles del Infierno (1967) en su antología El Nuevo Periodismo (1973), Thompson le señaló que él no formaba parte de ningún grupo o movimiento, que lo suyo se llamaba “gonzo” y era absolutamente sui generis. “Y eso es lo que era”, concluye Wolfe. Su deriva vital y literaria tiene el extraño encanto del escritor menor que, aun a pesar de sus propias limitaciones, es fundamental y marca una época. De Los Ángeles del Infierno a la novela autobiográfica El diario del ron (1998), el “gonzo” inaugura la veta egomaníaca, rabiosa y extrema del Nuevo Periodismo, una variante en donde el reportero ya no sólo asume el protagonismo de la historia, sino que se convierte en el exclusivo tema de la investigación. El brillante Miedo y asco en Las Vegas definió un novedoso tipo de narrador periodístico obsesionado sobre todo por sus propios excesos, las drogas que consume y los líos en que se mete, como si el mayor interés de Thompson fuera transformar el reportaje en una aventura peligrosa y brutal. Lo curioso es que, en la literatura (y el boxeo), el escritor no puede hacer su trabajo si no encuentra la distancia exacta que lo una y separe de la realidad. Demasiado cerca, algunos pierden fuerza y panorama; demasiado lejos, los golpes y las palabras vuelan sin peso y precisión. En el insólito caso que representa Thompson, el periodista detrás del mito sólo sabe y se puede narrar si aniquila esa distancia hasta hundirse en el caos, la catástrofe y la violencia general. Allí es donde encuentra su forma, su estilo, y el efecto knock out que empieza en su figura, pasa por sus libros y termina en su suicidio.
Un lugar común de nuestra época dice que los medios crean la realidad en que vivimos; bajo la mirada “gonzo”, lo único que el periodismo inventa es el mito del periodista enloquecido y vital. En un discurso pronunciado en 1996 ante la Sociedad Estadounidense de Directores de Periódico, Salman Rushdie dijo que “la creación de ‘personajes’ está convirtiéndose rápidamente en parte esencial de la especialidad del periodismo impreso […] en estos tiempos no adoramos las imágenes sino la Imagen misma, y todo hombre o mujer que se pierde en la mirada pública se convierte en sacrificio potencial en ese templo”. Thompson fue una de las primeras figuras que desde la prensa adoptaron la ambigua piel de la leyenda viva, un mito personal que al mismo tiempo le dio popularidad y caricaturizó su salvajismo. Personaje de cómic (“Uncle Duke”) en el Doonesbury de Gary Trudeau, y héroe contracultural encarnado por Bill Murray en Where the Buffalo Roam (1980) y Johnny Depp en Miedo y asco en Las Vegas (1998), Thompson parecía consciente de que la época del fundamentalismo del consumo también se alimentaba de su locura, atrevimiento y marginalidad. “Se ve que toda cultura necesita un dios fuera de la ley, y creo que en este tiempo yo estoy en eso” escribió en Kingdom of Fear (2003), y la lucidez de esas palabras sugiere una confusa mezcla de amargura y orgullo.
Pensado como un libro de memorias, Kingdom of Fear constituye el último producto del buen salvaje literario para el supermercado cultural, y demuestra que el Thompson final estaba más interesado en mantener el mito que en autoexaminarse con el rigor analítico indispensable en todo proyecto autobiográfico. Empeñado desde el principio en reportear los caminos de su locura, ya en Kingdom of Fear queda claro que lo único que a Thompson le daba miedo y asco era verse más allá de su leyenda. Una leyenda cuyos recientes problemas de cadera y en una pierna lo obligaban a usar una triste y, tal vez, indigna silla de ruedas. Sus vecinos de Woody Creek lo veían poco y nada, pero sabían que estaba vivo porque lo escuchaban disparar; lo que nunca imaginaron es que uno de esos disparos ya no iba a ser la prueba sonora de su vida, sino la de su muerte. O no. “Some may never live, but the crazy never die” escribió en Kingdom of Fear, y quizá sea cierto que los locos como él siempre tienen algo, aunque sea un poco, de razón. –
(Argentina, 1967) es cronista y DJ. Es autor de Extranjero siempre (Almadía) y del blog Guyazi (www.guyazi.blogspot.mx).