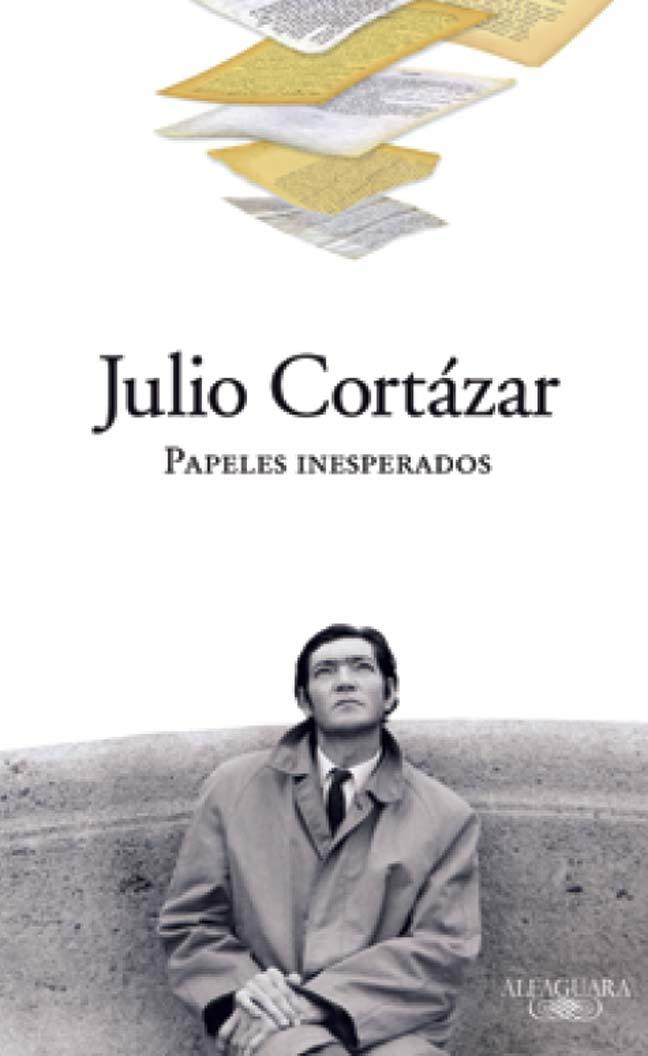Convendría, tratándose de Cortázar, que el lector traicionara el orden dócil del índice y la cronología, y empezara a leer las casi quinientas páginas de inéditos y textos dispersos de Papeles inesperados por cualquier parte. Sería ideal que el azar lo llevara a “Manuscrito hallado junto a una mano”, por ejemplo, un cuento escrito alrededor del 55, que en apenas seis páginas condensa el mundo cortazariano y se lee con esa sensación doble, de familiaridad y extrañeza, con la que se descubre un rostro conocido en un viejo álbum de fotos. Antes de llegar al final, uno ya está preguntándose –enigma insidioso de las ediciones póstumas– por qué Cortázar no habrá querido publicarlo. La trama fantástica es sencilla, casi ingenua, pero se expande y se complica con la destreza del escritor que puede mover todos los hilos y al mismo tiempo ocultarlos con la fluidez transparente de la prosa. Mientras en una sala de conciertos parisina Ruggiero Ricci ataca uno de los Caprichos de Paganini y el violín se convierte en “una especie de pájaro de fuego, de cohete sideral, de kermesse enloquecida”, el narrador se distrae, piensa en la tía (dicho así de simple: “Entonces yo pensé en mi tía”) y la lógica causal reconocible se trastoca: la segunda cuerda del violín salta en una concatenación confusa de sucesos que se repite con la tapa de un piano que se cae y dispara un insólito plan extorsivo con cuantiosas recompensas y un final imprevisto. Como el salto de la cuerda, la irrupción de lo fantástico –apenas la estilización de una superstición popular en este caso– sucede en el cuento con una naturalidad asombrosa. De ahí en más, todo suma en la composición perfecta (¿demasiado perfecta?) pero el relato avanza con decisión y soltura, como si las frases se escribieran solas. La lógica irracional popular (¿demasiado doméstica para el fantástico más elaborado que Cortázar está tramando en esos años?) irrumpe en un espacio ritual de la alta cultura y desbarata la rutilante lista internacional de virtuosos de los arcos. La abundancia de los nombres reales ilustres, de Pablo Casals (que pide un descuento) a Nathan Milstein (que se resiste y merece un escarmiento), contrasta con el recuerdo banal de la tía y es una de las claves de la eficacia del cuento. Se sale del “Manuscrito…” con una media sonrisa y un leve desasosiego que seguramente volverán en alguna sala de conciertos, como a menudo vuelve el recuerdo de Cortázar cuando el tráfico se atasca, el azar deja ver una figura que la razón no contempla, o los brazos se enmarañan en las mangas de un pulóver. Ya lo sabíamos antes de leer el cuento pero la frescura inédita de estas y muchas otras páginas de Papeles inesperados nos lo recuerdan: no existía esa amalgama de rigor y gracia, realidad y fantasía, alto y bajo, convicción y desprejuicio, antes de la literatura de Cortázar.
La posibilidad de reunir pasión intelectual y experiencia pura, la adecuación de audacia formal y fluidez narrativa que hoy se celebran en las ficciones del chileno Roberto Bolaño florecieron sin duda en la obra de Cortázar y abrieron una nueva vía para la literatura en lengua española. Bolaño nunca dejó de reconocerlo (“Cortázar, que es el mejor”, dice en un repaso de la gran tradición argentina) y está claro que su “modernismo visceral”, con un fondo romántico y surrealista, abreva en ese camino, en confluencia feliz con la vía regia abierta por Borges. Entre nosotros los argentinos, en cambio, la espinosa cuestión de la herencia cortazariana está siempre en entredicho y nunca termina de saldarse, atrapada en los rankings de modernidad con que se reorganiza periódicamente la tradición autóctona, los antagonismos y las oposiciones binarias contra los que el propio Cortázar nunca se cansó de dar batalla. La coartada falaz de entronizar al cuentista y condenar al novelista, por ejemplo, es una forma de recluirlo con honores en el pasado y por lo tanto una trampa. Porque si bien es cierto que, en sus versiones más acabadas, los cuentos renovaron el género y abrieron los engranajes metafísicos del fantástico borgesiano a la vida cotidiana, la eficacísima fórmula quedó exangüe, si no exhausta, en la misma obra de Cortázar. ¿Qué literatura renovadora se escribió en la estela de la cuentística cortazariana? Rayuela, en cambio, artefacto de inspiración patafísica, surrealista y duchampiana, abrió los límites del género, sepultó la pretensión ontológica de la gran novela argentina à la Sábato, preparó el camino de otros experimentos narrativos y regaló un principio de ars combinatoria con el que el escritor puede conectar los materiales y las tradiciones más diversas, sin anular la tensión de sus polaridades. Lo admitan o no sus herederos, Rayuela fue el pasaporte a una forma lábil, modular y cambiante del género que, sin divorciarse del lector mediante un experimentalismo solipsista y vacuo, consigue distanciarlo y a la vez acercarlo.
De ahí que a la hora de los homenajes no vendría mal olvidar los fatigados iconos de la rayuela y el saxofonista alucinado, licenciar a los cronopios y las Magas, desterrar los recuerdos de las primeras lecturas que se han convertido en el género privilegiado con que homenajearlo –“Cortázar y yo”–, y empezar por releerlo con la perspectiva ampliada de la mirada contemporánea. Papeles inesperados puede ser una oportuna vía de entrada. Con sus notas justas y sus desafinaciones, deja ver, entre otras cosas, cómo se llega a ser un escritor que a más de cincuenta años de sus primeras ficciones todavía encrespa las aguas. Escribo “encrespa las aguas” pero enseguida dudo. Cortázar activó una alerta –y es ese quizá su legado más perdurable– contra las “ideas recibidas” y los lugares comunes.
En la sección “Prosas”, por ejemplo, se verá cómo de un aplicado ejercicio de estilización juvenil como “La daga y el lis” se llega al misterio discreto de “Potasio en disminución”, publicado cuarenta años más tarde en un diario mexicano; cómo las versiones definitivas de algunos cuentos ganan en economía, ritmo y hondura si se las compara con las primeras versiones guardadas en el cajón durante años, o cómo al despliegue ya más firme de un cuento como Los gatos, del 48, todavía le falta la cuota de extrañeza con que el salto fantástico desafiará en el futuro los límites del realismo vernáculo. Y sobre todo cómo, desde las “vastas achicorias de la noche” y “el caminar fragoso de antílopes azules” del grandilocuente Julio Denis de los cuarenta, se alcanza la imaginería clara y precisa del Cortázar maduro: un Lucas hipnofóbico se acuesta a dormir “como si estuviera en un andén despidiéndose a sí mismo”, y al mediodía en un barrio “se oye el ruido de las cortinas metálicas guillotinando la semana”. En “Bajo nivel”, un ensayo extraordinario sobre el mundo subterráneo de las combinaciones y los pasajes, casi una patria secreta para Cortázar, “los ojos se mueren de hambre, buscan un empleo, un asidero que los arranque de ese ir y venir en la nada”. Se verá también cómo el patriotismo inflamado y la retórica reseca de un discurso del día de la independencia que el joven maestro pronuncia en algún normal de Chivilcoy o Bolívar en el 38 se transmutan en la convicción cosmopolita con que Cortázar se ríe del escritor “que duerme con la escarapela prendida al piyama de la literatura” en el 66, recibe la nacionalidad francesa como un “nuevo país” sumado a sus “países de siempre” en el 81, o responde al año siguiente en Veja a la provocación –“Que yo sepa, ese señor es francés y no tiene nada que ver con nosotros”– del entonces presidente Viola. La experiencia intersticial del desarraigo se traducirá en ingeniosos dispositivos narrativos descentrados, como el pasaje fantástico de “El otro cielo”, quizá su mejor cuento, o el “Tablero de dirección” de Rayuela, formas inéditas que mediante el desplazamiento, la discontinuidad y el azar de la combinatoria permiten estar de este lado y también del otro lado.
La genealogía literaria del fantástico cortazariano se recupera en “De una infancia medrosa”, una evocación del efecto imborrable de Poe, Mary Shelley, las literaturas del gólem, la catalepsia, los dobles y los autómatas homicidas que, mucho más que las amenazas reales, desasosiegan al niño que lee pero conducen al escritor adulto al exorcismo mediante la palabra y a desconfiar de un mundo sin miedo, “demasiado seguro de sí, demasiado mecánico”. El verdadero hallazgo de su fantástico, sin embargo, la variante sintáctica que hace posibles los pasajes más perturbadores y lleva al prodigio de “Continuidad de los parques”, se reconoce más bien en una serie de textos breves, “Teoría del cangrejo”, “En Matilde” o “Secuencias”, en los que el relato desconfía del orden convencional del lenguaje, se vuelve sobre sí mismo o espeja las acciones de la trama, la rutina mecánica se invierte o se deshace en la sintaxis. Esos relatos, una nota sobre la piedra angular de Rayuela y una pieza breve como “Peripecias del agua”, en la que se imagina la forma que tendría el agua cristalizada de la nieve que cubre un árbol sin el árbol, dejan ver la imaginación poética y conceptual que hizo posible traducir la experiencia y la percepción extrañadas en nuevas formas literarias.
La colección compuesta por Aurora Bernárdez y Carles Álvarez Garriga es muy variada pero el lector podrá ir tramando sus propias series, como siguiendo un “Tablero de dirección” imaginario: relatos breves que son apenas la expansión de una imagen o un detalle (la tos de una mujer durante un concierto de Yehudi Menuhin en la Alemania derrotada, un pájaro Narciso que choca contra su reflejo en el espejo retrovisor de un auto estacionado), ciudades escritas en la ficción o la crónica (París, Nueva Delhi, ciudad de México, Managua), iluminaciones del paseante urbano (a pie, en subte o en auto), semblanzas de un arco inclasificable de escritores, músicos y pintores (de Lezama Lima, Ángel Rama o Susana Rinaldi a Michel Portal o Francis Bacon), caprichos. Es cierto que entre los cientos de páginas rescatadas hay también unas cuantas prescindibles, a las que quizá se les hubiera hecho más justicia dejándolas en el armario: textos anodinos de Historias de cronopios y de famas suprimidos por los buenos oficios de un editor sagaz de esos que ya no existen, Paco Porrúa; un capítulo del Libro de Manuel, desbocado en esa prosa poética desbordante de coordinadas de la que Cortázar abusó en sus momentos más olvidables y derivó en sus epígonos en la peor versión del cortazarismo; humoradas; reapariciones infelices de Calac y Polanco, apenas soportables en su lugar de origen; toda la poesía. Cortázar dijo alguna vez que si hubiera salido poeta su cuerda habría estado en la lira –desafinando– entre la de Raúl González Tuñón y la de Oliverio Girondo. Por si hicieran falta más pruebas, queda claro que su fabulosa cuerda no era para la lira.
En cualquier caso, bastarían algunas de las piezas narrativas descartadas por Cortázar y recuperadas en los Papeles inesperados para calibrar la estatura del escritor de ficciones. Pero la colección, como ya lo hicieron los tres volúmenes de la correspondencia, recompone una figura mayor, más facetada, que excede la literatura y explica, sin necesidad de recurrir a la iniciación adolescente, el fervor cultual que Cortázar sigue despertando. Con todo su antiimperialismo esquemático, su voluntarismo revolucionario y su izquierdismo romántico, algunas de las intervenciones públicas que se reúnen en “Circunstancias” muestran la entrega de Cortázar a la urgencia imperativa de la denuncia. Sabe que ha alcanzado un lugar desde el que será escuchado y lo aprovecha para señalar las atrocidades de las dictaduras latinoamericanas en Le Monde, El País de Madrid o Proceso de México, alertar sobre los límites de la literatura del “compromiso” en Cuba o Nicaragua, y vituperar a los tiranos en Life y El Mercurio del Chile pinochetista, a riesgo de no ser publicado. En eso no es nada ingenuo: incluso Life y El Mercurio deciden publicarlo. Su desprecio por el narcisismo y las luchas por el reconocimiento del mundo literario parecen reliquias antropológicas leídas hoy, cuando la autopromoción desembozada y el cálculo estratégico se han vuelto moneda corriente del escritor en todas partes. “Un escritor de verdad”, escribe en el 69, “es aquel que tiende el arco a fondo mientras escribe y después lo cuelga de un clavo. La flecha ya anda por el aire y se clavará o no se clavará en el blanco; sólo los imbéciles pueden pretender modificar su trayectoria o correr tras ella para darle empujoncitos suplementarios con vistas a la eternidad y a las ediciones internacionales”.
Promediando la lectura del volumen, uno empieza a preguntarse si Cortázar habría querido mostrar lo que había relegado al olvido en la prensa o los cajones del armario, pero aun así y quizá por eso vale la pena asomarse. En los mejores momentos de Papeles inesperados vuelve a la memoria una carta del 61 en la que Cortázar le cuenta exaltado a Paco Porrúa que en las terrazas del Trocadero ha visto una máquina de pintar de Jean Tinguely que, además de pintar admirablemente bien sobre unas largas cintas de papel, se mueve de un lado a otro, y va desarrollando una enorme vejiga que explota de tanto en tanto con un estallido aterrador. Pero lo más curioso del espectáculo es que muchos de los presentes, los mismos que hablarían por ahí del engaño del arte moderno, se acercaban a la máquina y, cada vez que podían, se apoderaban de un pedazo de cinta de papel pintado, lo plegaban cuidadosamente y se lo guardaban. A Cortázar no le disgustaría comprobar que la máquina literaria que concibió en los sesenta y provocó un estallido fenomenal hace más de cuarenta años sigue propinando papelitos que alguien todavía lee, pliega y se guarda. ~