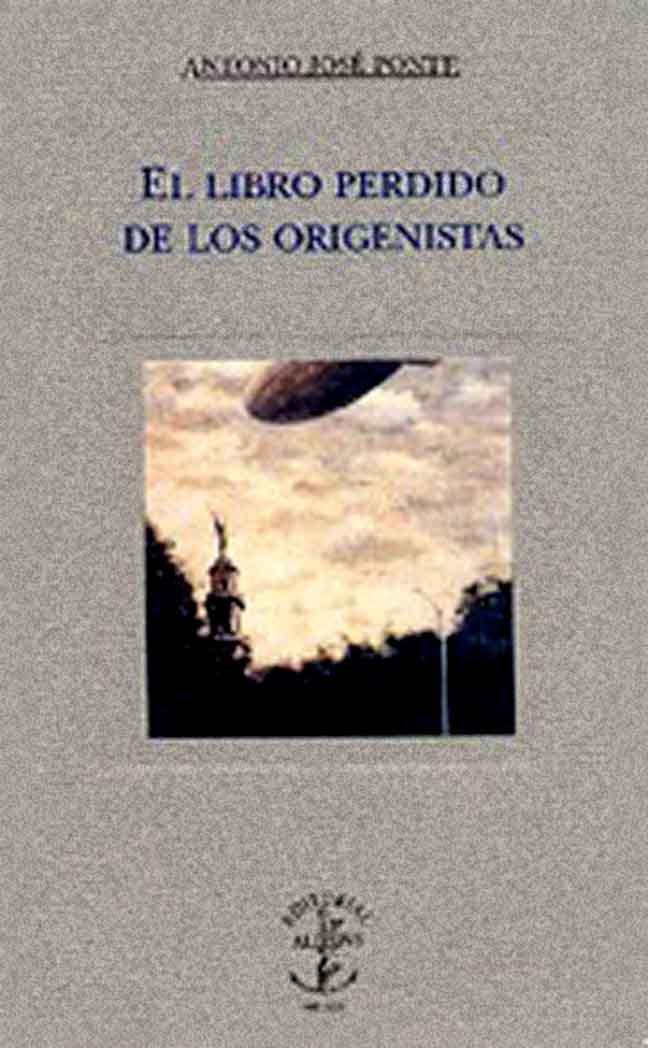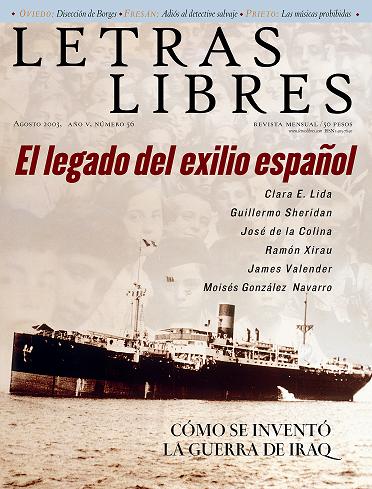Una vieja leyenda (tan vieja, al menos, como Salomón) nos habla del Libro indispensable que arrastra consigo la maldición de su pérdida. Esos compendios de sabiduría, en los que se esboza una ciudad a imagen y semejanza del paraíso o se recogen las reglas de un culto secreto, suelen ser derrotados por las circunstancias y acaban tentando al extravío, convertidos en oráculos de un destino imperfecto. Inspirado, tal vez, en aquellas tramas legendarias, un ensayista cubano ha puesto su lectura de Orígenes bajo el signo de esa maldición. Este libro alude, una vez más, a esas ausencias emblemáticas que convierten la literatura cubana en singular catálogo de pérdidas: desde las páginas arrancadas al diario de campaña de José Martí hasta la Súmula de Oppiano Licario, manuscrito encerrado en un cofre, contra el que Lezama idea la infalible conjura de una cópula, un perro y un ras de mar.
Tales vacíos, en los que la realidad se confunde demasiadas veces con la ficción, dibujan también una suerte de heráldica, confieren a una tradición adolescente la inequívoca dignidad del agonista. Nuestras peores pérdidas se lloran allí donde los nombres se han vuelto totémicos, esculpen el reverso de las tres estaciones obligadas de una historia literaria de la isla: Casal, Martí y Orígenes. Las dos primeras desembocan en la última porque ésta transformó, como Kafka a sus precursores, los hitos previos de su recorrido; dicho en otras palabras, Orígenes inventó un canon de la literatura cubana. No es extraño, entonces, que Ponte incluya en su libro ensayos dedicados a Martí y a Casal, convertidos también en “origenistas”, prematuros comensales de un simposio que trata la disyuntiva entre el hombre de letras y el hombre de acción política.
Lo del “libro perdido” debe entenderse aquí en dos sentidos complementarios. Primero, los cruces del citado pasaje de Lezama, donde se narra la pérdida de la Súmula, nunca infusa, de excepciones morfológicas, con un cuento de Eliseo Diego donde se describe cierto Libro de las profecías, también extraviado, sumado a la obsesión recurrente de Cintio Vitier y del propio Lezama por pensar el vacío histórico cubano. Tendríamos luego otra pérdida esencial, resultado de la administración política de nuestros clásicos; un vacío que, en vez de ahorrarse lectores, los atrae, como el flautista de Hamelin, para convertirlos en víctimas de un extraño ritual hermenéutico. “Porque la verdadera pérdida del libro —nos recuerda Ponte— no está en su desaparición, en su censura. Llega, no cuando los inquisidores ordenan la fogata, sino en el momento en que frases entresacadas de esos libros negados pasan a formar parte del sermón de los inquisidores y fortalecen la digestión de la ortodoxia.”
Colocado bajo esta luz negra, El libro perdido… es también un catálogo de equívocos: Martí arropado por el abrigo de la ideología revolucionaria, el pecado original del esteticismo casaliano, las manipulaciones padecidas por Lezama, el injusto silencio oficial que escolta al “último origenista”, Lorenzo García Vega, o la crítica pacata que convirtió a Virgilio Piñera en un obcecado pregonero de pesadillas.
Sobradas de razones, estas páginas se rebelan contra la mala lectura que se ha hecho de Orígenes en esta última década, contra una política cultural que intenta con Lezama lo que ya consiguió con Martí: convertir al escritor en fantoche retórico del nacionalismo. Venciendo un atávico prejuicio del intelectual cubano de su generación, Ponte no duda en calificar su libro de “político”, y hace referencia al accidentado trayecto por el que se desembarazó “del temor a escribir ciertas cosas, perdió cautelas y precauciones, se hizo más libre”.
Esa libertad tiene que ver, sin duda, con las heterodoxias de Piñera y García Vega. Pero las actualiza con el caso del último Vitier, empeñado en convertir a Orígenes en profecía de la Revolución triunfante. Los años de Orígenes, al que se dedica aquí un excelente ensayo, nos había acostumbrado a que la crítica antiorigenista fuera también la purga de una iniciación a la sombra del magister; el esfuerzo de autoidentidad, al que García Vega debe sus mejores páginas, no está muy lejos de la cura psicoanalítica. En cambio, este libro prescinde de esa neurosis, del agujero negro de “lo personal”, para enfrentar al espectro invocado en las ouijas del Ministerio de Cultura cubano. Al pathos de los disidentes de Orígenes se agregan nuevas pruebas de manipulación y de censura, colocadas en el mismo expediente que unas socarronas invitaciones a aceptar sin reservas una “tradición de No” en el Mundo del Sí.
Cansado de la letra invocada en vano, harto de tanta ventriloquia textual, Ponte ha escogido un estilo más cercano a la biografía que a la argumentación académica. En última instancia, prefiere correr los riesgos de una opinión demasiado rotunda en vez de acarrear citas y razones cuya demostración exhaustiva nos haría perder de vista el conjunto. Su opción se agradece: después de los pomposos ejercicios retóricos de Vitier & Cia, Orígenes ya necesitaba su Lytton Strachey, un “celador de museo” al que, según propia confesión, “interesan menos las obras que la disposición de éstas”. “Ejerzo menos la crítica literaria que la biografía”, anuncia el prólogo. Y al parecer, con ese oficio basta para airear los armarios del origenismo, exponer sus manicheos y sus contradicciones, desvanecer sus persistentes fantasmas.
En no pocos pasajes de este libro, la perspectiva biográfica, “estudio de espacio” o “cálculo de posiciones”, revela matices descuidados por nuestra historia literaria. Cuando se narra, por ejemplo, el primer episodio de la Teleología insular, en la carta de Lezama a Vitier, de enero de 1939. “Ya va siendo hora —le confía Lezama a su aspirante a discípulo— que todos nos empeñemos en algo de veras grande y nutridor.” Dentro del malestar actual de la cultura cubana, parece inevitable que tras la cita de esas líneas se incurra en un afán retrospectivo, convirtiéndolas en el primer susurro de una conspiración. “Pero una frase de carta —nos dice Ponte— no es prueba suficiente porque las cartas se llenan de proyectos y promesas, y las de un joven poeta van más llenas de ellos que ninguna.” Luego se nos entrega un dato significativo, la propensión de Lezama a inventar sistemas para burlarse de sus críticos, a fabular con la apariencia de esos sistemas imposibles: “A Lezama, hay que advertirlo, le chiflaba dejar caer en sus ensayos nombres de métodos improbables que supuestamente practicaría de inmediato, le chiflaba esbozar sistemas. Es todo lo que, en sus años últimos, desembocará en el sistema Poético y en el Curso Délfico. Creo que el mismo Lezama supo reírse de ese rasgo suyo.”
Los mejores momentos de este libro son aquellos en los que un rasgo del Personaje arroja luz sobre el Escritor, o cuando el acercamiento biográfico consigue matizar esas interpretaciones voluntaristas que debemos a políticos o académicos. Los peores, cuando el autor nos obliga a compartir su temor de que tan burdas manipulaciones, propias de cualquier ortodoxia revolucionaria, “echen a perder a futuros lectores las páginas de Orígenes“. Sólo desde la asfixia ideológica, síndrome común entre escritores que hoy viven en Cuba, puede uno llegar a confundir la cultura con la política cultural. Los buenos lectores, y el propio Ponte es el mejor ejemplo ello, lo serán siempre a pesar de las circunstancias.
Hay también pasajes de este libro en los que tanta propensión biográfica y el gusto por el cromito reducen a Lezama a una variante demasiado elemental del Mistagogo. Y esa escritura, con todo lo que tiene de relevante y problemática, no merece quedar encorsetada en los avatares de una política. Será la crítica literaria, no la biografía, la que nos recuerde que la grandeza de un escritor es siempre anómala: ante ella no basta reconocer ciertas características teratológicas y pasar enseguida a un tema más interesante que el talento. Las circunstancias políticas de una tradición, a las que Ponte dedica la mayor parte de su libro, constituyen tanto un obstáculo como una ventaja, son el contorno visible de una foto borrosa que nos orienta a través del cristal velado de la memoria o nos deja cruzar los puentes levadizos de una época nefasta para la literatura. Pero lo esencial, es decir, el talento, siempre está detrás del cristal y más allá de los puentes.
El vastísimo tema de la herencia de Orígenes y sus conexiones con Martí y Casal está aquí resumido en menos de doscientas páginas. Y aunque el lector se queda con ganas de más, estos nueve ensayos ya le han regalado la certeza de estar ante un libro convincente. La razón: Ponte tiene un estilo. Resuelve muy bien las frases, baraja sus datos de manera impecable, sabe ser digresivo, contundente o irónico. Su astucia ilustra aquella maravillosa confesión de Cynthia Ozik: “All good stories are honest and most good essays are not.” Evocando esas metáforas de topógrafos que estas mismas páginas citan, digamos que el autor tiene el mapa de su libro en el bolsillo antes de salir de viaje; se sabe de memoria sus fotos de época, defiende con elegancia su punto de vista y puede permitirse retar la autoridad de Vitier porque él también es un gran lector de Orígenes y del siglo XIX cubano, con una historia de grandeza perdida, una casona en Matanzas y unos abuelos citables. (Por ejemplo, el ensayo “A propósito de un plato antiguo”, donde Ponte imita un poco al Lezama de “Confluencias”, le cede pertenencias propias, recuerdos de familia, de la misma manera que Lezama prestaba al Casal de su oda varios objetos de la familia Lima.)
Hace veinte años, se nos recuerda en el prólogo, Orígenes no era un tema tan inevitable como ahora; sus páginas se repasaban con otro fervor. Teníamos, entonces, una idea más renacentista de las ruinas. Incluso Ponte mostraba interés por el XIX y visitaba con algo de nostalgia los salones de Orígenes. (Basta releer aquella columna suya, “Entrada al 19”, con la que animó, a principios de los años 90, los escasos tres números de un irreverente suplemento habanero.) Si ahora ese mismo autor, cuya sorprendente erudición se ha trasmutado en acuciosa bilis, es capaz de investigar cómo fue que se introdujo el “síndrome de Estocolmo” en el idilio de los origenistas con la Revolución, debe ser porque le han escamoteado algo propio. Después del desastroso reparto de una herencia, el desheredado regresa a los legajos que Vitier esgrime como prefacio de su propia iluminación. Y sale vencedor de la ordalía, cosa que ya convertiría este libro en indispensable, si no fuera porque, además, sus argumentos están entre las páginas mejor escritas de la reciente literatura cubana.
Después de una novela fallida y de un cambio arriesgado en el tono de su última poesía, Antonio José Ponte ha jugado su mejor baza de escritor: estos ensayos sobre literatura cubana. Este libro largamente anunciado es, sin duda, su libro mejor. Por desgracia, ha sido editado fuera de su país, lejos de sus lectores “naturales”, y parece casi inevitable que un público mexicano —cuya idea de Orígenes, en el mejor de los casos, sigue siendo tan exótica como aquella “Refutación de los espejos” que Paz dedicó a Lezama— no lo aprecie en su medida justa. Quede entonces todo lo anterior como gesto de agradecimiento a los editores, y de invitación a uno de nuestros escasos ensayistas indispensables. ~
(La Habana, 1968) es poeta, ensayista y traductor. Sus libros más recientes son Jardín de grava (Cuadrivio, 2017; Godall Edicions, 2018) y Hoguera y abanico. Versiones de Bashô (Pre-textos, 2018).