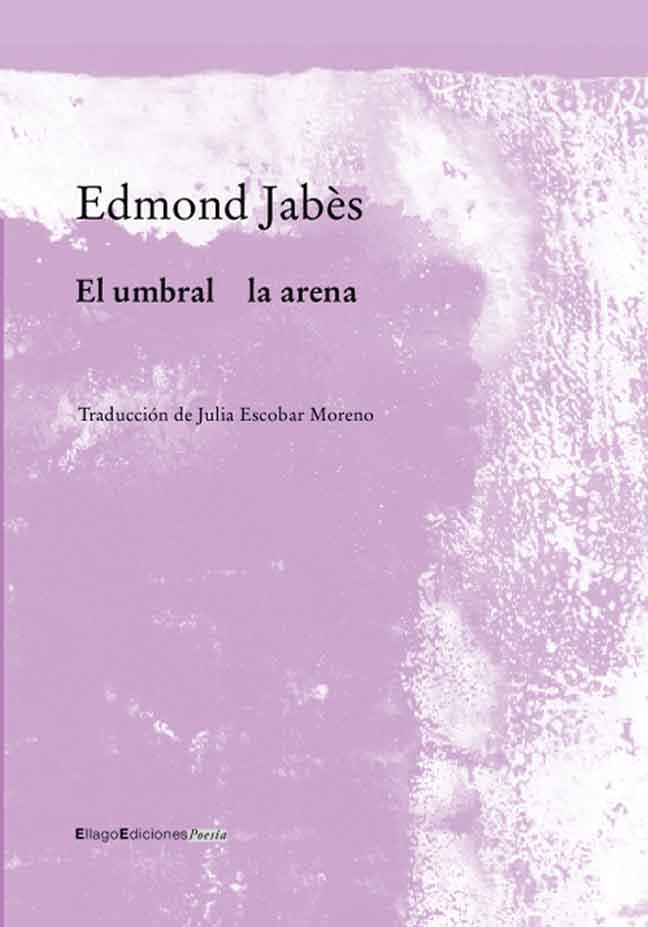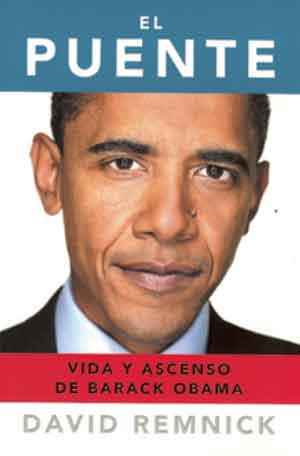Hay poetas que perciben la tradición como una incalculable cuenta bancaria que inesperadamente les legó un tío lejano. Cautelosos, se acomodan a vivir de los holgados intereses sin poner nunca en juego el capital (porque, ¿y si lo pierden todo?). Otros poetas, en cambio, ejercen su tradicionalismo con la actitud de quien hereda una casona y decide mudarse a vivir en ella. Los primeros pueden darse el lujo de gastar un poquito en fuegos artificiales. Los segundos, no: cultivan lo mismo nogales que goteras; jubilan o atesoran lámparas empolvadas; se animan –herejes, insensatos– a practicar reparaciones, rasgar un tapiz del XIX o de plano echar abajo cierto muro.
Julio Trujillo, el autor de Pitecántropo, pertenece a la segunda estirpe.
Desde su libro Una sangre, publicado en los noventa, Trujillo (ciudad de México, 1969) demostró que poseía buenas cualidades para llegar a ser un poeta de prosapia dentro de los estándares estéticos del país: a saber, una buena educación literaria y un oído francamente envidiable. Tenía también, hay que decirlo, una flaqueza: las notas de Paz y de los Contemporáneos sonaban a veces demasiado fuerte en su diapasón. Una sangre condesciende, en varios de sus pasajes, a cierto dialecto lírico que no es raro encontrar en la poesía mexicana; algo que sería oneroso precisar en una reseña pero que algunos lectores reconocemos y que, para acortar espacio, llamaré aquí el “bellismo” nacional. Trujillo pudo elegir, como han hecho otros poetas de su (mi) generación, nadar con serenidad en tales aguas. No lo hizo: a lo largo de la última década sus poemas, unos regulares y otros deslumbrantes, se manifiestan como pulsión y repulsión en torno a un estado de crisis: el de la capacidad de la poesía para simbolizar el mundo.
Me parece que Pitecántropo es, hasta hoy, la zona de mayor tensión estilística en la obra de Trujillo. Se trata de una colección de anotaciones en prosa (algunas enigmáticas; otras muy sueltas, como hechas al vuelo; otras más aforísticas, o epigramáticas, o proto-narrativas) en que el autor se despoja de un límite de la primera persona: no el yo como entidad mundana o gramatical (una práctica que a estas alturas es casi preceptiva literaria), sino del yo como función cultural: el yo como poema. Y no es que la escritura de Pitecántropo sea llanamente antipoética, sino algo más complejo. Se trata de cabales poemas en prosa cuya música verbal es precisa, pero que están a toda hora espiándose a sí mismos para encontrarse en fallo, para asumirse como no poemas. Como des-poesía. Ofrezco breves ejemplos que ilustran lo que digo: “Prendiste pero apaga: que sea mental la parrafada”; “Sin música, pero mezclando resonancias como dj”; “Un instructivo es siempre fatigable”; “Inventarías los números en un verano, si no existieran. Tu vida, luego, sería la empresa inútil de olvidarlos”; “Es que esta oreja ardiente se está abriendo, carnívora y vulgar, para atrapar viscosidades”.
Este último fragmento me parece uno de los más reveladores. La oreja –el atributo literario que la crítica celebra constantemente en la obra de Trujillo– se ve confinada a una imagen que trasmite repugnancia: víscera y mordedura. Si sumamos a esto el hecho de que un muy buen versificador haya elegido la prosa como medio expresivo, comenzaremos a acercarnos a la brutal delicadeza de Pitecántropo.
En uno de sus múltiples pasajes sobre Shakespeare, Harold Bloom señala lo que considera la mayor relevancia psíquica, estética, cultural en las tragedias del dramaturgo inglés: “el personaje se escucha a sí mismo por accidente”. A la mitad de un monólogo, Hamlet o Iago o Marco Bruto descubren algo de sí mismos que ignoraban, o mejor: al espiarse diciendo algo, se conocen ajenos. Esta vocación por el autoespionaje lingüístico (el poeta se escucha a sí mismo por accidente) es piedra angular de la poesía lírica: es ahí donde se tensan el sonido y el sentido, el aparato fonético y la teoría literaria. Trujillo asume esta herencia:
También se anilla la perra, negra como esta noche miope, sobre el raído kilim. Oyes su respirar pautado: es un abismo en cuyas curvas caes, es un sueño que emulas, ya casi estás con Viel pero nadando de pechito.
El autoescarnio no podría ser más sangriento. Apenas el poema en prosa estaba adquiriendo lirismo y plasticidad, la despectiva referencia al influjo de Héctor Viel Temperley lo destroza. Lo destroza para convertirlo en otro poema: un oxímoron: enunciado que es a un tiempo mexicanismo y referencia culta, porque la natación como estado de trance místico es uno de los tópicos recurrentes en la obra de Viel. La construcción se erige no sólo como autocrítica, sino también como sátira contra la legión de poetas mexicanos que han (hemos) querido imitar Hospital Británico. Al partir el eje tradicional de su poema para construir un objeto nuevo mediante una referencia descontextualizada, Trujillo desvía su discurso hacia esa clase de arte al que Nicolas Bourriaud diera el nombre de post-producción: un remix de productos culturales disponibles.
¿Cómo acotar o de plano cercenar el oído, esa zona virtuosa y viscosa con la que el poeta se espía a sí mismo constantemente, se manifiesta hipercrítico? Para desactivar al yo travestido de subtexto, de retórica, de símbolo cultural, de poema, Trujillo se propone un ejercicio aparentemente simple: reducir su biografía a la captación y emisión de imágenes. En rigor, podríamos decir que Pitecántropo es un diario íntimo. Sólo que aquí la palabra “intimidad” se nos ofrece en todo el esplendor de su abismo: lo más privado que uno posee no es aquello que confiesa sino aquello que percibe y no logra codificar por entero. Imágenes cazadas entre la mirada (que se desborda hacia la fantasía y/o el conocimiento eidético) y la oreja (que quisiera ordenar en su decir, pero no puede).
Pitecántropo ostenta un subtítulo que, hasta donde sé, era el nombre original del volumen (y qué bueno que alguien haya decidido cambiarlo, porque como título me parece bastante desafortunado): La última de las historias posibles. La frase por sí sola suena a palabrota: esas que de tanto abarcar sentidos terminan por no significar nada. Sin embargo, proviene de un fragmento de Lezama Lima que Trujillo ha usado como epígrafe y que contiene, creo, el programa general de la obra: “La imagen como un absoluto, la imagen que se sabe imagen, la imagen como la última de las historias posibles.”
Imaginar (intimidad última) es el ejercicio de percepción que Trujillo se ha impuesto en este libro. Imaginar: arrastrar el lenguaje hasta la franja polarizada del parabrisas de un taxi, hasta el cadáver de un mosquito, hasta la tristeza que se fermenta en una gasolinera, hasta los talones de un tornado. Imaginar mediante un catálogo minucioso de grietas en el cuerpo de la lógica. Imaginar contra (pero también, inevitablemente, a merced de) la prosodia.
Pitecántropo es un libro de belleza consternada. Su manera de afrontar la poesía no es la de un rétor o un declamador sino la de un irredento cazador de huracanes:
No hay lienzos asesinos ni pelis que devasten kilómetros de casas. El miedo real potencia su hermosura. Son muerte aproximándose y no hay red que los atrape (mucho menos este frasco con hoyitos en la tapa). ~
(Acapulco, 1971) es poeta y narrador, autor de libros como Canción de tumba (2011), Las azules baladas (vienen del sueño) (2014) y Tráiganme la cabeza de Quentin Tarantino (2017). En 2022 ganó el Premio Internacional de Poesía Ramón López Velarde.