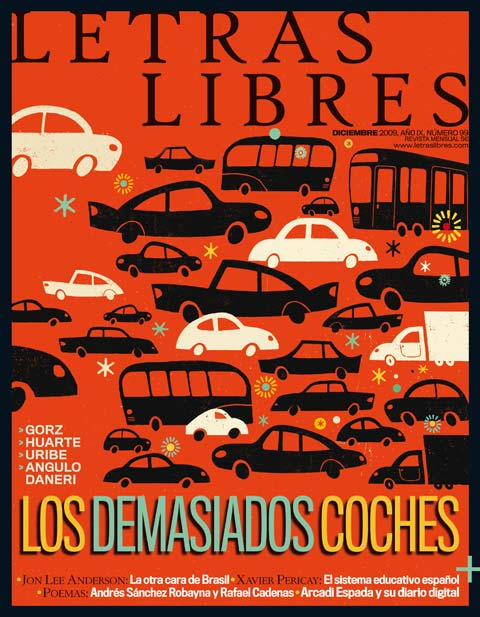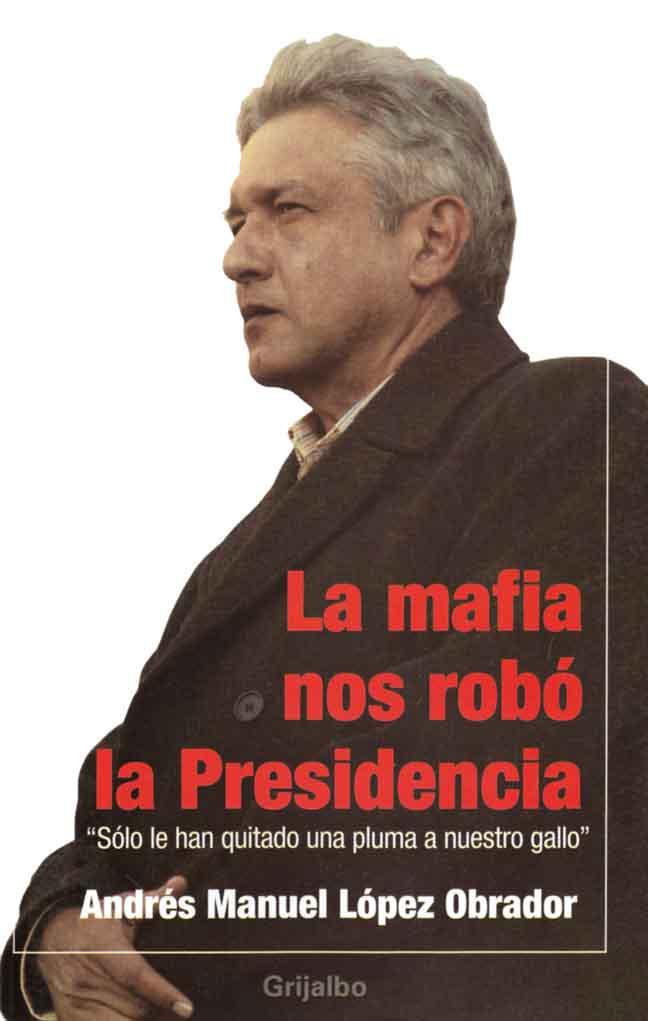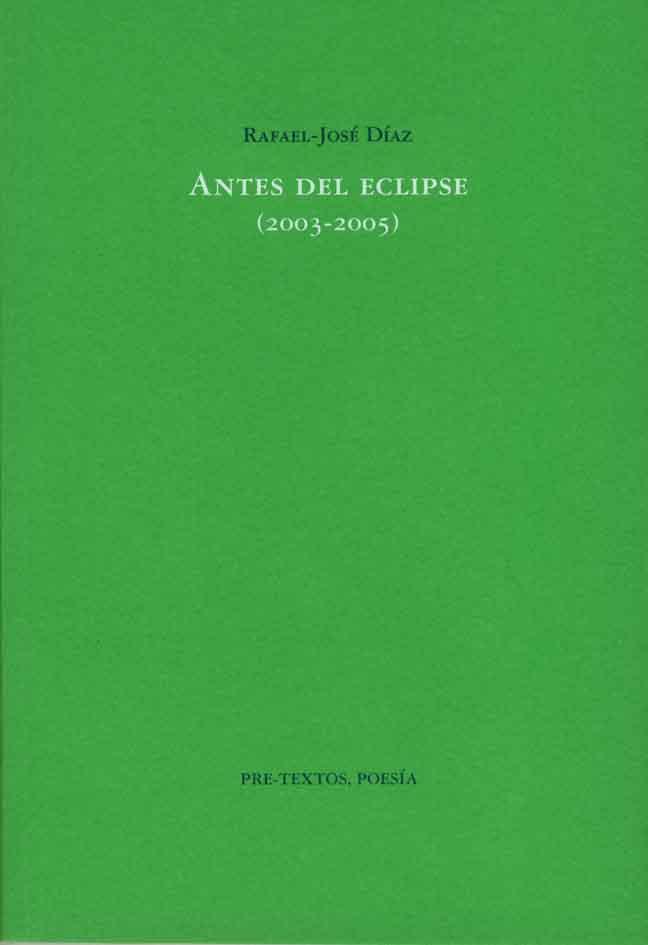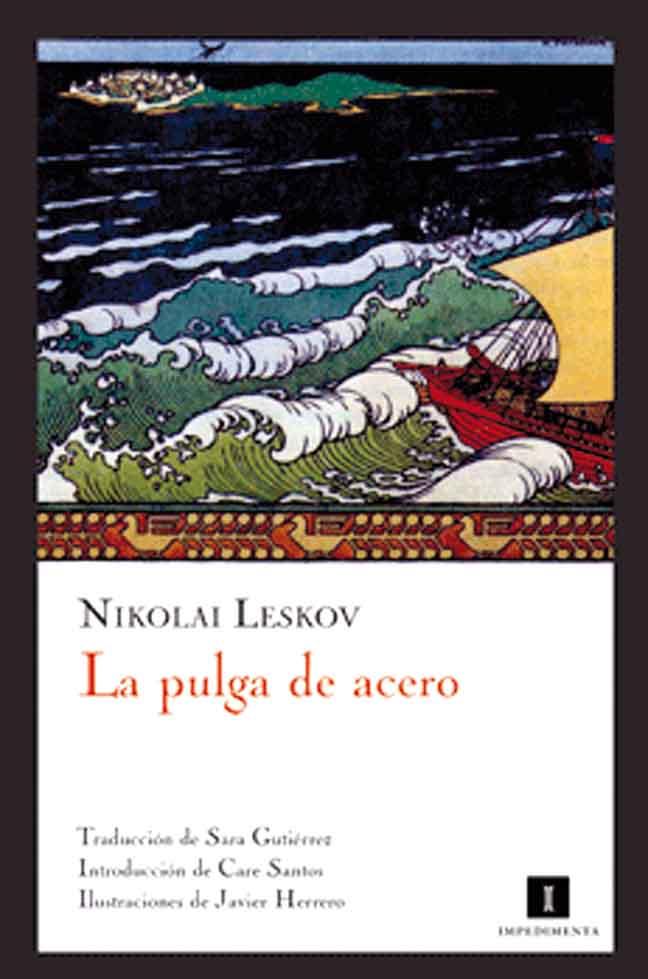Rafael Courtoisie (Montevideo, 1958) prolonga una rara tradición de poetas franco-uruguayos integrada por tres autores ineludibles: Jules Laforgue, Jules Supervielle e Isidore Ducasse, conde de Lautréamont. Aunque los tres son decimonónicos y Courtoisie es posmoderno, el autor de Poesía y caracol comparte algunos rasgos con cada uno de ellos: el simbolismo irónico y la mezcla de registros, con Laforgue; el maridaje de exactitud y alucinación, con Supervielle; y la fluvialidad matemática y el uso del poema en prosa, con Lautréamont. Courtoisie se dio a conocer en España en 1995, con Estado sólido, un libro admirable que se alzó con el premio Fundación Loewe y que, por una vez, no desmerecía de su prestigio. Octavio Paz, presidente del jurado, elogió entonces la precisión y, a la vez, la libertad del lenguaje del montevideano. Esta precisión y esta libertad se vuelven a poner de manifiesto, catorce años después, en Poesía y caracol. La primera debe mucho a la formación científica de su autor: Courtoisie es químico, aunque, seducido desde muy joven por la literatura, nunca haya ejercido la profesión. La segunda tiene que ver con un carácter cosmopolita, una actitud heterodoxa ante la creación, y una pluralidad de intereses que le ha llevado a practicar el periodismo, la novela, el cuento, el guión cinematográfico y la enseñanza universitaria.
En Poesía y caracol, en efecto, el lenguaje revela a cada paso su deuda con la ciencia. Aunque el recurso al léxico y a los conceptos científicos en la poesía es muy antiguo –su más remoto antecedente acaso sea De rerum natura, de Lucrecio–, Courtoisie lo convierte en eje de la suya, más aún, en lente o atalaya desde la cual observa el mundo y recrea estéticamente lo contemplado. No está solo en este empeño contemporáneo, que obedece a la melancólica convicción de que el saber empírico es otra metáfora, un relato más –eficaz, sí, pero tan subjetivo y parcial como cualquier otro–, en el perturbador laberinto de los relatos del mundo. En España, poetas jóvenes como Agustín Fernández Mallo –con Carne de Píxel o su reciente ensayo Postpoesía. Hacia un nuevo paradigma–, Vicente Luis Mora o Javier Moreno, entre otros, acompañan a Courtoisie en este cultivo de la ciencia como depósito de asuntos y carne de los versos. Sin embargo, lo mejor que aporta el discurso científico a los poemarios en que se vierte, como Poesía y caracol, es la precisión a la que obliga, porque la precisión es radicalmente poética. Ello no contradice la exigencia de la ambigüedad, porque a la ambigüedad no conducen las vaguedades, sino la exactitud. Lo verdaderamente vivo en una manzana, escribe Courtoisie, “no es la fórmula exacta del colorante artificial, ni la armonía de las curvas que añadió la mutación transgénica, el fertilizante o los residuos organofosfatados, los huesos del nitrógeno que esparcen su brillo agrio y mortal, cancerígeno…”; lo verdaderamente vivo es el gusano que la devora por dentro. Su procedimiento es diáfano: selecciona un fragmento de la realidad, a menudo insignificante, y lo despoja de sus atributos fenomenológicos, para describirlo conforme a los procedimientos de la ciencia, pero sin desgajarlo del caudal lírico, esto es, sumido aún en la balumba connotativa y en el olear rítmico de los versículos. Courtoisie cumple de este modo el objetivo primordial –aunque olvidado por muchos– de la poesía: hacer que las cosas renazcan; que las veamos por primera vez de nuevo. Algo parecido orquestó Gamoneda en Libro de los venenos, un libro curiosamente aparecido también en 1995, aunque no recurriera a la ciencia moderna, sino a la antigua: a un tratado farmacológico del siglo II d. C., traducido al español por Andrés Laguna en el XVI. No tengo por enteramente casual esta coincidencia, sino más bien reveladora de una simpatía subyacente: Courtoisie titula un poema “Lágrimas negras”; Gamoneda escribe en Lápidas: “Se iluminan pómulos, lágrimas negras de ferroviarios”.
La presencia de lo empírico no determina una poesía átona o desabrida, fríamente analítica. Por el contrario, sirve a una permanente reivindicación de lo extraño, de lo ilógico, de lo inconcebible, esto es, de lo poético. Esta proclama se despliega en un ramillete de motivos. Courtoisie reivindica lo imposible: “hacer un puente partiendo de la mitad exacta del río”, o diseñar un centro difuso, múltiple, vacío, un centro vivo, como el que sostiene –dice– las pirámides de Teotihuacán. La defensa de estas estructuras anómalas –en cuya representación advertimos cierto parentesco con los desconcertantes dibujos de Maurits Escher, que no en vano afirmaba que a menudo se encontraba más cerca de los matemáticos que de sus colegas los artistas– encuentra su correlato moral en la reivindicación de la desobediencia: “en medio de tanta oveja lacia, de tanta perla sumisa […], existen ovejas negras, subsisten perlas desobedientes”. Courtoisie propugna asimismo la inestabilidad y la sacudida imprevisible de la excepción, y se declara buscador de la verdad, pero una verdad móvil, informe, inasible, plural, como se desprende de este pasaje de resonancias búdicas: “La verdad es maciza y sin embargo líquida, toma la forma del recipiente que la contiene. Los peces de la verdad, como los peces del agua, nadan en un océano que no tiene forma”. El poeta practica de continuo la paradoja, que depara hallazgos certeros –“la multitud que es uno solo, uno que canta y se disipa y anda”–, y atina con la contradicción, que no constituye una imposibilidad ontológica, como sostiene la filosofía de Aristóteles, sino un hervor del ser, un asombro neonato. Sus versos albergan una constante solicitud de pelea, una interminable incitación al levantamiento: la costumbre mata; las ovejas han de rebelarse contra sus pastores –que son nazis, carceleros, asesinos–, y los collares contra los joyeros, ensartadores de ajos calcáreos, “traficantes de putas perlas glaucas”. Y las principales, quizás las únicas armas con que contamos para sostener ese combate son dos: las palabras, llaves que abren las puertas del mundo y, satisfaciendo uno de los más antiguos deseos del arte, dan paso al otro lado de la realidad; y la poesía, esa baba lenta segregada por el caracol humano.
He mencionado ya la torrencialidad matemática de la poesía de Courtoisie, otro de sus rasgos más destacados. Es su manera de celebrar el mundo: eso que ve, cartilaginoso e infinito, gracias al microscopio –o telescopio– del verbo. Poesía y caracol abunda en enumeraciones, siempre sabrosas, que intentan dar cuenta del enmarañamiento de las cosas –y del lenguaje que las designa. A veces, el afán arborescente de Courtoisie se concentra en minienumeraciones adjetivales, con las que extrae de un lacónico sustantivo una multitud de aromas. En otras ocasiones, ambas, la enumeración copuda y la enumeración bonsái, confluyen en un solo fragmento: “Pero con frecuencia se extravían, pierden su puerta, se alejan en el mar de objetos del mundo, se ocultan o sumergen en el agua turbia, en el oleaje interminable, cotidiano, rumoroso, denso”. En general, el poeta obra por acumulación: no teme ser redundante, ni hiperbólico, ni, quizás, excesivo. Vuelca su atención en una idea o en un suceso, y lo asedia desde diversos ángulos, repitiéndolo, repitiéndose, en una suerte de circularidad ramificada, como la que describiría un derviche ebrio. En la segunda parte del libro, “Prosa del caracol”, el nerudianismo de Courtoisie adopta una forma más laxa, pero no menos persuasiva. Encontramos aquí eclosiones figurativas, prolongadas conexiones de asuntos –como en el larguísimo “Los apedreadores de faroles”–, poesía que deriva en enunciados, en bloques narrativos heteróclitos, con filigranas intertextuales –históricas, lingüísticas, metapoéticas–, pero que no renuncian a lo lírico. En “El cuento claro” y “Lágrimas negras”, por ejemplo, se renueva el antiquísimo debate de la correspondencia arbitraria o natural entre las palabras y las cosas, inaugurado por Platón en su diálogo Cratilo; en “Los hombres fuertes” se recrea el episodio bíblico de Sansón y Dalila, reconvertida en femme fatale y “puta eterna”; en “Los hombres lentos” se desmenuza, con alguna sorna, la célebre aporía de la liebre y la tortuga. Estas vastas disquisiciones –preñadas de emparejamientos y anáforas, azotadas por la música, metafóricas, desviadas– son, hay que subrayarlo, poemas. También albergan humor –“Los animales no tienen vicios: ¿Alguien vio alguna vez una foca fumando?”–, interpelaciones constantes, y hasta trallazos ideológicos, escorzos de crítica social, desvergonzadas reflexiones políticas. Courtoisie se desliza por todo, lo mastica todo, con pausa y alegría, como un gasterópodo feliz. ~
(Barcelona, 1962) es poeta, traductor y crítico literario. En 2011 publicó el libro de poemas El desierto verde (El Gato Gris).