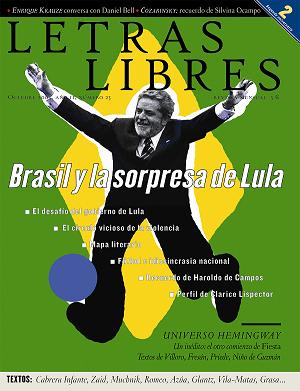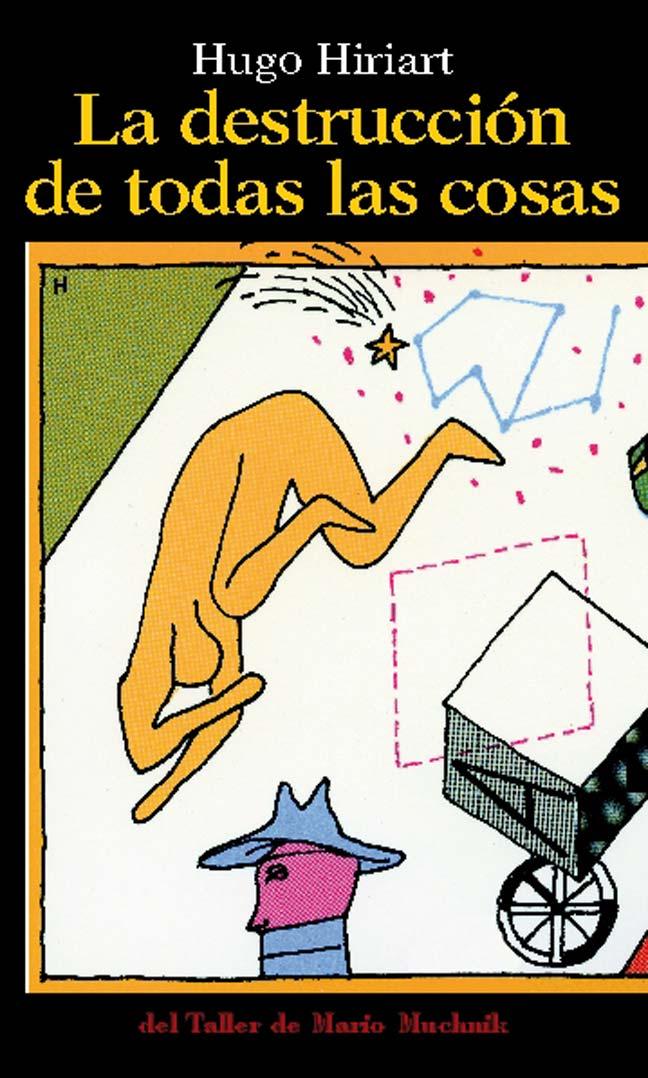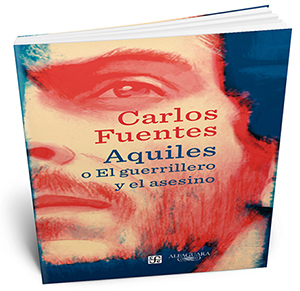¿Habrá tigres? Absurda pregunta, lo sé, pues ya casi no quedan, pero es que yo no me refiero a los tigres de Bengala sino a los otros, más peligrosos: tigres-araña como el que me esperaba sobre la almohada, en mi jaima en el desierto, o el tigre-calor, asesino este verano en Europa de tanta gente como la que matan los coches en un puente de primavera, o el minúsculo tigre que al acecho en el curry se tiñe de amarillo para advertir de su peligro. Como ya sabía Moctezuma, un curry con tigres puede acabar con un ejército en una siesta.
Y tigres azules, claro. Me pregunto si en la India podré ver tigres azules (y verdes, y rojo y gris, que me entusiasman), si bien soy consciente de que el maharajá vitalicio de los tigres azules es Borges. Dicho lo cual sospecho que el padre de sus tigres azules fue Kipling (además de Blake), uno de sus maestros de lectura. Y lo habría reconocido: Borges pensaba que cada escritor es hijo y padre de otros, aunque se mantenga casto.
Lo malo es que uno no los elige, ni a hijos ni a padres, aunque quiera, pues si existe algo frágil es la memoria. Creemos que está ahí para vencer al tiempo por nosotros y señalarnos las cicatrices en el espejo. Olvidamos su pereza y que nada le gusta tanto como disfrazarse de imaginación. Para unos imaginación y memoria son hermanas, y para otros, amantes. Da igual. Retórica de quienes tienen poco de una y la otra llena de datos encerrados en cajoncitos.
Imaginación, memoria, imagimoria… a veces me veo como un sudoroso periodista vestido de blanco, a lo Kipling, aliviando de sus historias a los viajeros de abarrotados trenes por una India polvorienta. Otras veces, porque leí algo parecido en una novela de aeropuerto indio, me veo como un incrédulo policía entre los delincuentes de clase media de Bombay. Afuera llueve y, sentado ante un despacho cojo, frente a un asmático ventilador, espío con temerosa lujuria de divorciado la blusa húmeda de lluvia de una testigo y, como cualquier colega de telefilme globalizador, me pregunto si la prefiero a ella o ver el partido. ¿De qué? Da igual: de críquet, jockey, polo, o lo que jueguen en la India. ¿A qué juegan?
La gente muere de calor en París y Bruselas para cumplir la profecía de La estrella misteriosa, de Tintín, la península arde como una colilla, y las dos series de éxito de política-corrupción demuestran que en España hemos llegado a un final, un fondo, que nuestro idioma, hecho para otra fe, no alcanza a nombrar. Como todo viajero que huye, me pregunto: ¿serán así, los indios, como nosotros?
Espero que no. Forster ya dice, en el último prólogo a su clásico Pasaje a la India, que esa, la que describe, “ya no existe”. Precisión innecesaria: en ninguna de mis visiones aparecen esos ingleses tan contentos de conocerse, pero tanto (en su ciudad de veraneo los indios tenían prohibido mostrarse a la luz del día, según cuenta Esta noche la libertad), que uno se pregunta cómo regían un imperio sin hablar a sus vasallos. ¿Por señas? ¿Se vengarán los indios, haciéndomelas a mí equivocadas cuando me adviertan que en Shekhawati han vuelto a degollar infieles?
Puedo imaginar en cambio el incidente que hila el libro: una joven inglesa de nervios frágiles se queda sola en una cueva turística, y en la oscuridad presiente que un hombre va a seducirla saltándose el cortejo. Sale corriendo y no pasa nada. O sí pasa: denuncia al amigo indio del que se había despistado minutos antes… Pero lo puedo imaginar, lo sé, por haberlo visto cientos de veces en las películas de Hollywood (suelen ser de Hollywood, aunque ahora hay mucho plagio) que exprimen la leyenda de LaBella y el bestia. ¿De dónde vendrá el arquetipo? Quizá de Forster…
Y eso que Aziz, el acusado, no es un bestia sino un médico sensible que ha vivido antes un incidente más evocador con una inglesa de edad: ésta camina por una mezquita, de noche, y él le advierte que no puede ir calzada y que a esa hora salen las serpientes…
Ese pasaje, aún sugerente porque todavía no lo ha visto el cine que nos corrige la memoria y nos engomina la imaginación, como ya profetizó Orwell, me recuerda la vez que, en una iglesia de San Cristóbal de las Casas, en el sur de México, sentí que algo sucedía a mi lado, en la penumbra. Me giré y vi a dos indígenas que, en el mero suelo, se libraban a un ritual casero que no tenía mucho que ver con el católico. Eso pensé. Pero luego se me ocurrió si no seríamos el ceremonial católico y yo quienes invadíamos el suyo, como más antiguo. Era horas antes del levantamiento zapatista y los indígenas miraban de reojo a los ladinos que hablaban castilla, como yo. Era más difícil hacerse su amigo que de los ingleses en la India de Forster.
Pero no renuncio. En mis insomnios tropicales me veo muy bien perdiéndome en una cueva, no tanto con una inglesa insolada sino con una de esas indias de sensual espiritualidad que una vez vi bañándose en el Ganges de un National Geographic. Ojos negros y húmedos y un cuerpo dibujado por sedas inventadas para que la mujer vaya desnuda, según sentenció Salomón. La india que me acoge es joven pero sabe más que yo, y sus susurros en sánscrito, o casi, la identifican como aristócrata, hija directa de nuestra madre Eva, que según la Biblia hablaba en sánscrito con Adán y la serpiente.
Ya está, me digo, ya estoy de pies y manos en uno de esos prejuicios inventados por novelistas más que por viajeros (prehistorias por tanto), que despelleja Edward Said en su Orientalismo. ¿Cómo evitarlo? Si hay que ser algo, yo prefiero ser novelista, no tanto porque sueñe con que la película de una de mis novelas me permita salir a cenar con diosas en los restaurantes de Hollywood o Bollywood, su hermano mayor indio por kilómetros de película, sino porque aspiro a que mi vida sea una novela (o un cuento, una épica, un drama: es lo mismo), con tal, eso sí, de que aún no la haya escrito nadie.
Ese es pues el problema: ¿Cómo ir a la India y no vivir una historia ya escrita? No me refiero a los obvios turistas de los autobuses sin techo, a quienes en Madrid les cuentan que las mil grúas que convierten el norte de la ciudad en un casino son los Taj Mahal que los constructores ofrendan a sus amantes, inmunizadas ya a bombones y yates y sólo sensibles a la especulación de altura. Me refiero a las mil historias que tenemos tatuadas en el prejuicio, sin saberlo. (Por eso adivinamos las novelas de premio antes incluso de que se escriban.)
La ansiedad me hace pues abandonar a Said, con un lenguaje tipo Harvard demasiado parecido a lo que desmonta, aunque me permite leer (es un narrador hábil) el primero de los libros de Naipaul sobre la India, de la que emigró su abuelo: An Area of Darkness. Casi duele comprobar hasta qué punto un Naipaul (me resisto a la generalizada naipaulgiografía, pero él me cae bien) lleva al virtuosismo esa escritura de viajes —ni los cronistas de Indias cayeron en ella con tanta inocencia—, que consiste en nombrarse Gran Civilizado y, puesto que ya estamos donde nunca parecemos querer estar, medirlo todo con esa vara, que es la que arma el prejuicio de nuestros lectores. “Y en las calles estaba el Este que uno había esperado: los niños, la mugre…”, llega a decir de una escala: ¿Acaso un viajero no es justo quien ve lo que no esperaba? Reconocer… o ver, esa es la encrucijada del viajero. Y del escritor.
Por eso recobro la fe con Vislumbres de la India de Octavio Paz. La esperanza de que no todas las historias estén escritas, como ya temían los griegos. Y no tanto por lo que cuenta (aunque qué estupendo divulgador), sino, como siempre en él, por la forma en que lo hace: como prescribía Saint-Exupéry, la escritura en Paz suele ser una consecuencia, incluso cuando habla de una monja astrónomo, también un clásico de la lengua, en un convento de la Nueva España. Más que un informe tras una beca con apariencia de embajada, sus Vislumbres de la India son la mirada larga de quien ha conquistado sus propios ojos, quiere comprender, sin prejuicios, y sabe contarlo. La ambición de todo artista.
¿Cómo reconocerlo? Fácil: ya sea con música, cuadros o libros, cuando al final queda uno como la piel del tambor y quiere, como sea, hacer que suene. Aunque figuro como novelista en las Páginas Amarillas (la gente me llama a veces para que le cuente algo, así que he grabado en mi contestador el cuento de Kipling sobre un periodista censurado por un tigre: total, nadie lo va a reconocer), a mí el episodio que me dio mucha envidia fue la cena en que, con dos amigos, Paz escribe, en castellano, urdu e hindi, un poema sobre la amistad.
Mi único amigo que habla raro es un setón, así que le envío un correo al azar y me pregunto si en la India tendré la oportunidad de escribir poemas por relevos en algún cenador de Cachemira.
No quiero ser cenizo pero, a la vista de los novelistas indios más publicitados… Una vez, al bajarme de un avión en Londres, le regalé sin terminar de leerlo El dios de las pequeñas cosas, de Arundhati Roy, a una chica que empezaba a estudiar en Inglaterra y le dije: “Toma: te enseñará algunas cosas sobre cómo a los anglosajones les gusta que sea el resto del mundo”. Algo similar o peor me ha sucedido con otros contemporáneos, como Ruth Prawer Jhabvala, india de adopción (también cineasta) y, el colmo, Anita Desai, una germano-india en cuyas novelas los tópicos indios hechos a medida de ojos blancos terminan por adquirir volumen de esculturas, lo cual es muy incómodo para leer en los aviones de Iberia, los más estrechos del mundo. Prefiero con mucho Siddharta, escrita por Hesse en otro tiempo orientalista y convertido en guía espiritual por el hippismo kitsch, pero cuánto menos simplón. He vacilado en si no tendría que abordar Un buen partido, de Vikram Seth, pero es que, después de tres páginas, temo que si leo las otras 1497 ya no tendré fuerzas para ir a la India, o la que vería sería su postal. Además, ¿será cierto que es la Guerra y paz de la India, como dicen los críticos publicistas? Qué miedo. Yo sigo prefiriendo que Guerra y paz sea la de Tolstoi y confío en que haya escritores indios, como Amit Chauduri (Canción de libertad, Muchnik), que no escriban pensando en el Booker Prize y el guión de la película. De los pocos que he leído me ha quedado el temor de que, pese a que los mil millones de indios de hoy descienden en línea recta de la época de los dioses, lo cual aún se puede apreciar a simple vista, lo que nos llega de ellos casi lo decide la industria cultural más fuerte del mundo (pero más dictatorial: nada tan repetitivo como las librerías de literatura en inglés), y de acuerdo con estereotipos que en tiempos del Raj, de Kipling y Forster, eran imperiales, sin duda, pero más sutiles que los de los estudios culturales de hoy. No es que Inglaterra se haya abierto a sus colonias, como se repite: es que sus antiguas colonias compiten por el Oscar a la mejor película extranjera.
Todo llega, hasta el final del calor, que en Madrid anuncian cuatro truenos secos y una tormenta que esfuma a turistas e indígenas como si los teletransportara a Bruselas, donde la concentración de burocracia tiene efectos meteorológicos (o al revés). ¿Será así el monzón en Bombay? Sueño con vivir una tormenta en la India. Quizá ésta, que nos destiñe la nacionalidad y refunda el mundo, es el presagio de aquélla, y aquélla, el otro comienzo que tiene toda historia y que por secreto nunca se cuenta. O quizá mi viaje haya comenzado en el verso con que mi amigo setón ha contestado al correo que le envié, ansioso de emular a Paz y sus amigos.
“En los ojos del perro se aleja el barco y comienza el viaje”, propuse yo (y eso que no soy poeta).
Y él ha respondido:
“Onyah aglelad. Ajavi ienuq besa esir.”
Pero que lo traduzca otro. Yo no tengo tiempo. Si pretendía lanzar mi historia, llega tarde. Cuando alguien lee estas líneas (si las lee alguien), ya la estoy viviendo. ~
Pedro Sorela es periodista.