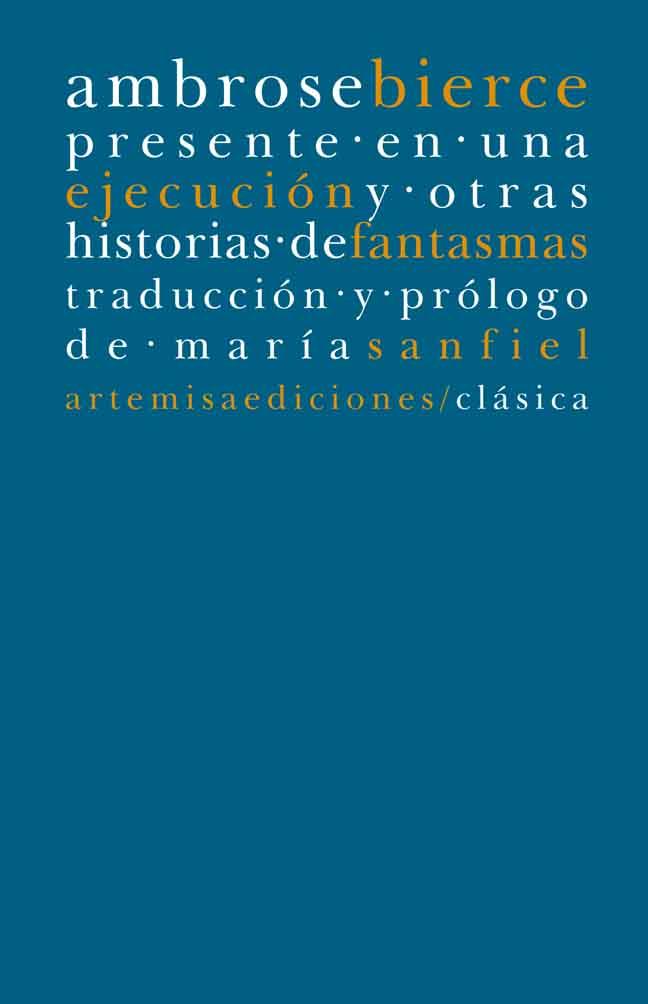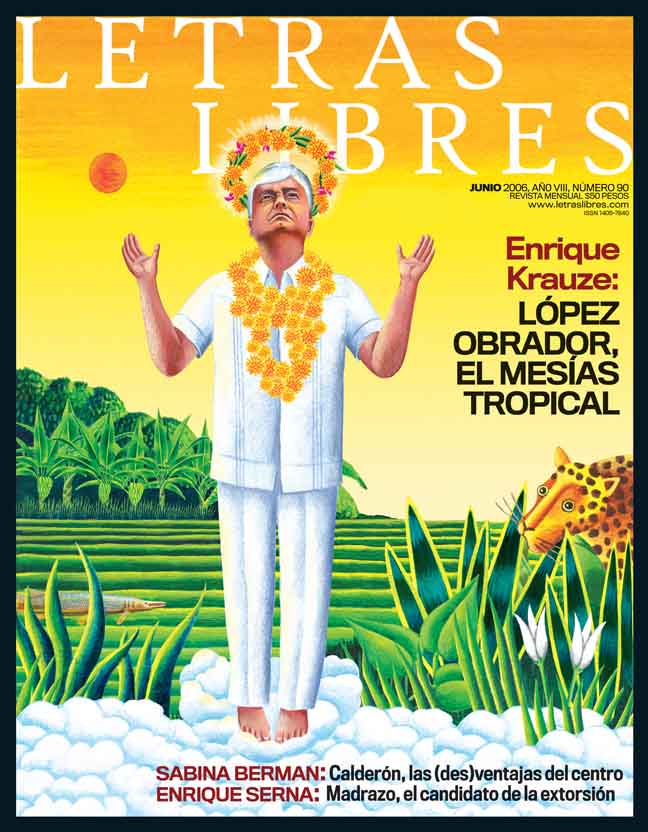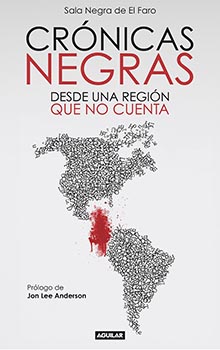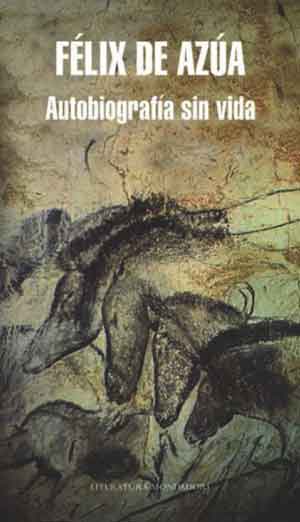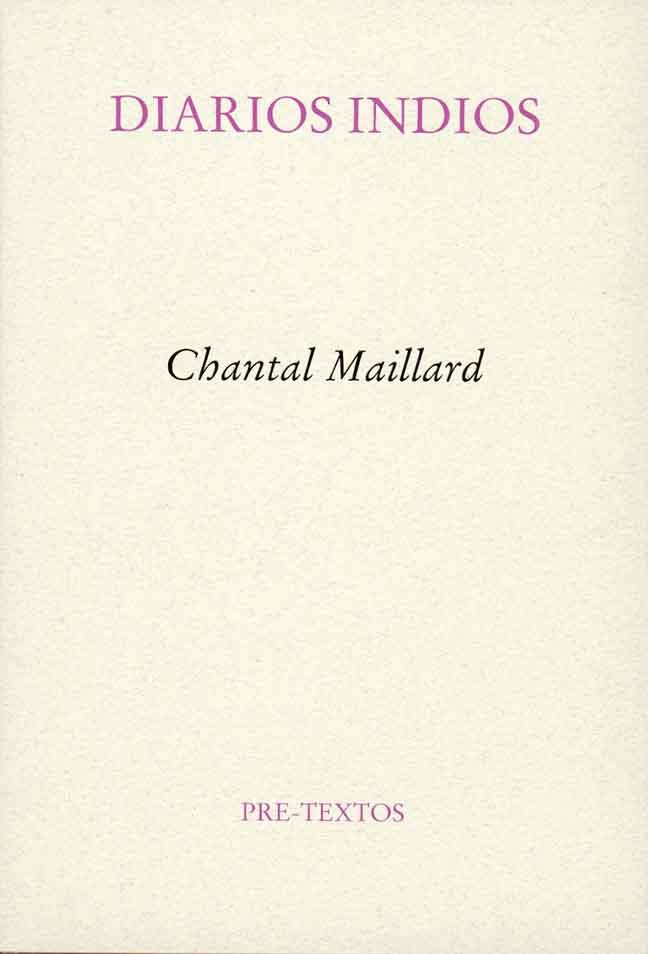Ambrose Bierce constituye un personaje hiperbólico. Su desaparición en la revolución mexicana, novelada por Carlos Fuentes en Gringo viejo –inspiradora, a su vez, de la película homónima de Luis Puenzo–, ha contribuido a acrecentar su leyenda. En efecto, en 1913, Bierce abandona la actividad literaria, recorre los campos de batalla de la guerra civil de su país, en los que había combatido con honor, y se adentra en el México revolucionario. En una carta de finales de ese año, le escribe a su sobrina Lora: “Si oyes que me han puesto ante un paredón mexicano y cosido a balazos, piensa, por favor, que es una hermosa manera de despedirse de esta vida: evita la vejez, la enfermedad y que me caiga por la escalera del sótano. Ser un gringo en México, ¡ah!, eso es la eutanasia”. Había nacido 71 años antes, en un rincón de Ohio, décimo hijo de Marcus Aurelius Bierce, un campesino que detestaba el campo y amaba la lectura, y que bautizó a todos sus hijos con nombres que empezaban por la letra “A”. Desde muy pronto, pues, el joven Ambrose convivió con lo insólito: combatió en guerras, fue agente del gobierno en estados hostiles, participó en expediciones por territorio indio, vivió idilios turbulentos, sostuvo con Jack London un duelo de borrachos en 1910, viajó a Europa, tuvo hijos que murieron antes que él, trabajó para el magnate de la prensa William Randolph Hearst, publicó en 1912 sus obras completas en doce volúmenes, y se ganó la reputación de ser “el hombre más perverso de San Francisco”, y el apelativo de Bitter Bierce –“Amargo Bierce”–, por su pluma mordaz, cuyo mejor fruto acaso sea el Diccionario del diablo, publicado en 1911, una sátira implacable contra toda suerte de credos y, en particular, contra la religión. Bierce era ateo –como su coetáneo Mark Twain–, algo para lo que había que tener mucho cuajo en aquel tiempo: si todavía hoy resulta difícil negar la existencia de Dios en la muy devota América, cabe imaginar cuánto oprobio social recaía en quien lo hiciera en el siglo XIX. Esta es, por ejemplo, su definición de “fe”: “Creencia sin pruebas en lo que alguien nos dice sin fundamento sobre cosas sin paralelo”. José María Álvarez, prologuista de la edición del Diccionario aparecida en la “Biblioteca del Dragón” en 1986, añade otros hechos maravillosos a la biografía de Bierce: su madre escapa con un pistolero de caravanas; él se casa con una mestiza chiricahua; su hermano Albert –a quien había cortado un pie jugando con un hacha– se hace jesuita; otro hermano entra de forzudo en un circo y desaparece en las afueras de La Habana; “su hermana Cleopatra deviene misionera en una congregación de redenciones africanas y termina devorada por sus feligreses; [y] su único protector, su tío Lucius Verus, pirata y decorador, sucumbe en Canadá con toda la tripulación del Raquel”. No contento con ello, Álvarez explica que Bierce conoció a Bakunin en Estambul en 1876 y que “juntos marcharon a Roma, planeando asesinar a Pío IX”, pero que, “perseguidos por todas las policías del continente, se separan en Esmirna y Bierce regresa a los Estados Unidos”. Dudo de la veracidad de estas peripecias –entre otras cosas, porque no tuvo ninguna hermana con nombre de faraona y porque en 1875 consta regresado a su país, tras una estancia de cinco años en Gran Bretaña–, pero merecen que se las atribuya a Bierce. Si non è vero, è ben trovato.
Pero, si bien su vida fue exagerada, no lo fue su literatura, como demuestra Presente en una ejecución y otras historias de fantasmas, con traducción y prólogo de María Sanfiel. Esta antología de cuentos recoge algunos de sus más celebrados relatos fantásticos, uno de los tres grandes bloques en los que se puede dividir la obra literaria de Bierce, junto con las narraciones bélicas y los aforismos satíricos. En todos ellos destaca un estilo sobrio, seco, depurado, casi desnudo. La defensa de una escritura sin ornamentos retóricos aparece ya en el prefacio del autor con el que Sanfiel inicia su antología –se trata, según Bierce, del estilo “de alguien más preocupado por los frutos de la investigación que por las flores de la expresión”–, y se infiltra incluso en alguno de los cuentos, como en “Un saludo frío”, donde el protagonista afirma que el drama y el efectismo literario son ajenos a sus propósitos. Pocas exuberancias hay, ciertamente, en la escritura del norteamericano: sólo ocasionales símiles, inspirados, por lo general, en el mundo rural –alguien se queda encerrado en un callejón sin salida, “como un oso en un corral”, o mira fijamente, “como un mochuelo”–, y aún más ocasionales, y modestas, metáforas, como la que califica de “aullidos” a los desgarrones de la tormenta. Lo que no falta es la ironía y hasta el sarcasmo –a menudo, de ribetes negros–, puestos al servicio de la misantropía de su autor. En “Dos ejecuciones sumarias”, por ejemplo, explica que a los jóvenes incorporados a filas durante la guerra civil les costaba ser buenos soldados, porque una parte fundamental de la disciplina es la subordinación y, “para un individuo que ha sido educado desde la infancia en la fascinante falacia de que todos los hombres han nacido iguales, la sumisión incuestionada a la autoridad es algo difícil de sobrellevar”. Pero aun en estas acideces retrógradas se advierte la elegancia y la ductilidad de su prosa, tan cabalmente anglosajona: sin excesos, sin excursos, prieta y precisa. Algo en el fraseo de Bierce, pespunteado de lítotes, sutilmente burlón, recuerda a Borges –tan amante, como él, de las tramas sobrenaturales, aunque no incluyera, ni siquiera mencionase, al estadounidense en su Introducción a la literatura norteamericana, de 1967–. Bierce establece sencillas líneas narrativas, y se desplaza por ellas con la delicadeza de un landó. Opera con meticulosidad, esto es, prestando suma atención a los detalles, y elude la truculencia, incluso en los desenlaces, lo que resulta muy meritorio cuando se practica el género fantástico. La caracterización de los personajes es sucinta pero firme: no se apoya en lo adjetivo, sino en pinceladas cristalinas que dan cuenta de sus actos, de los que se deducen sus sentimientos. Como el propio Bierce señala en la entrada del Diccionario del diablo correspondiente a “novela”, “los tres principios esenciales del arte literario son imaginación, imaginación e imaginación”; no desbordamientos verbales, pues, sino construcción de realidades. Esta delgadez, esa musculada astringencia colabora a hacer de Bierce un autor moderno. Sus relatos no han perdido un ápice de frescura, y en alguno, como “Tres más uno son uno”, hallamos antecedentes, o ecos, de obras ultimísimas, como Los otros, de Alejandro Amenábar. Ambos, el cuento y la película, son ejemplos de arte gótico. En esta larga tradición
de sucesos sombríos, desarrollados en casas encantadas, en las que deambulan fantasmas y licántropos, que se extiende de Poe a Lovecraft, y que ha influido, en las letras hispánicas, a Carlos Fuentes –Aura– y Julio Cortázar –Casa tomada–, entre otros, se sitúa Ambrose Bierce. Aunque sus lecturas no se limitan a Poe, Maupassant o Matthew G. Lewis –cuya novela El monje debió de conocer–, sino que se remontan a mucho antes: a Juvenal y a Epicteto, a Voltaire, Thackeray y Swift, en cuyo conocimiento le impuso James T. Watkins al establecerse, después de la guerra, en San Francisco. Tampoco cabe desdeñar la influencia de sus contemporáneos Twain y London, cuyas vidas presentan, además, notables semejanzas con la suya, como recuerda la responsable de la edición. No así la de Stephen Crane, autor de La roja enseña del valor, el otro gran narrador de la contienda civil, de quien Bierce escribió, con su proverbial perfidia: “Creo que no puede haber más que dos escritores peores que Stephen Crane, y estos son dos Stephen Crane”. ~
(Barcelona, 1962) es poeta, traductor y crítico literario. En 2011 publicó el libro de poemas El desierto verde (El Gato Gris).