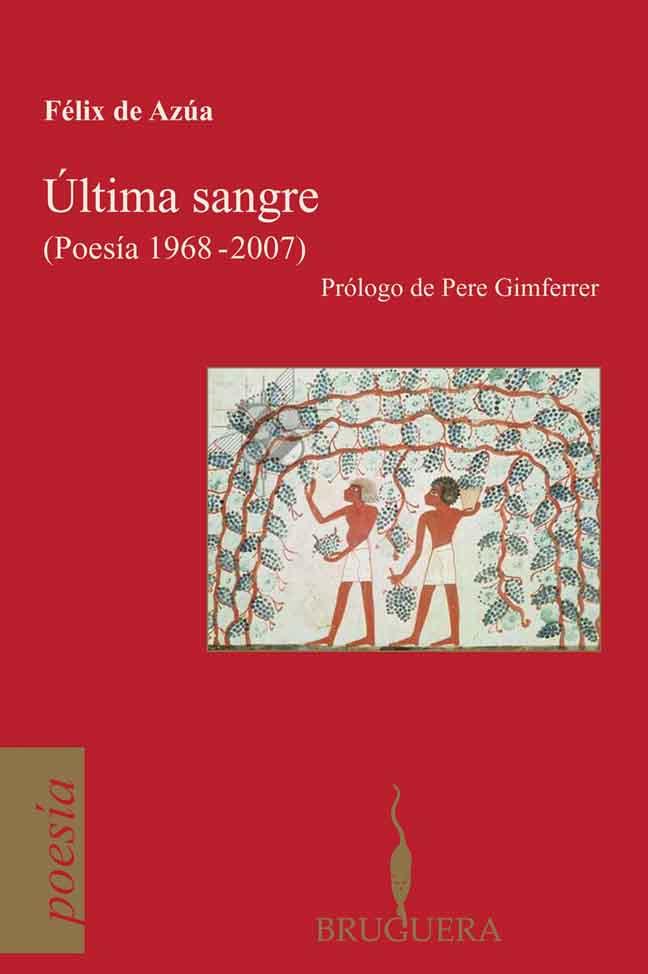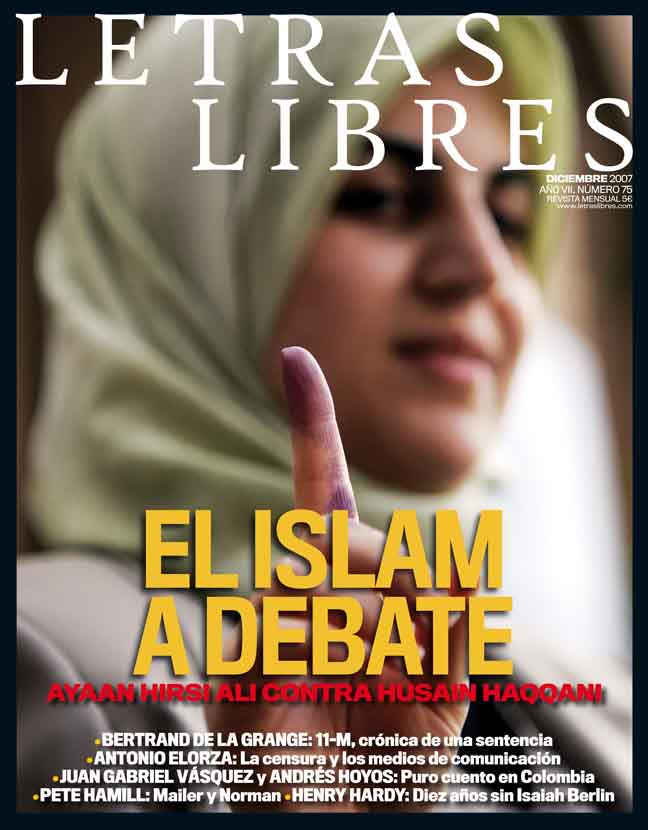La fama poética de Félix de Azúa (Barcelona, 1944) arranca de su inclusión en la celebérrima Nueve novísimos poetas españoles, de José Mª Castellet, aparecida en 1970. Azúa tenía entonces un solo poemario publicado, con el bizarro título de Cepo para nutria (1968), y, como indica en la poética incluida en Nueve novísimos, otro inédito, “pero con predisposición a no estarlo”. Aquel inédito impaciente por abandonar su condición, El velo en el rostro de Agamenón, vio cumplido su deseo muy pronto, en 1970, en la colección El Bardo. Luego aparecieron Edgar en Stéphane (1971), Lengua de cal (1972), Pasar y siete canciones (1977) y Farra (1983), posteriormente reunidas en Poesía (1968-1988). Este Última sangre (Poesía 1968-2007) no es sino la reedición de ese compendio, al que se le ha añadido alguna pieza –una incrementa a ocho las canciones de su cuarto título– y un cuaderno final, que da título al libro.
El primer rasgo, y fundamental, de la poesía de Azúa es su culturalismo. El poeta se revela practicante ortodoxo del ideario novísimo, que aspiraba a enterrar las arideces del realismo social –aún duraderas, pero ya agónicas, en la España de finales de los sesenta– con las paladas de lo suntuoso y lo exquisito. Este afán por hacer de la cultura la sustancia del poema –que otros miembros del grupo, como Guillermo Carnero o Pere Gimferrer, exacerbaron hasta configurar la exaltada facción del venecianismo– arrastra, como un río, vastos limos referenciales: la historia, la religión, la mitología, la filosofía, el arte y la literatura se entrelazan en alusiones no siempre reconocibles, que no excluyen el lenguaje de la ciencia ni las expresiones de lo popular. No pocas veces los hechos de la cultura se abrazan, herbáceos, hasta conformar piezas tupidas, en las que sólo cabe penetrar con un intenso ejercicio de intelección. Así rezan, por ejemplo, las primeras estrofas de “El velo. Mostración del ectoplasma”: “Pájaro y planta/ silenciosa astrología ignota a Tycho Brahe/ quieto y sordo el más viejo totemismo/ (oído poderoso fiero pentagramoclasta)// Fontana y daga/ ausente del dolor y evaporando en Éfeso y a Heráclito/ pincha parada angélica inodora/ (olfato poderoso inhalar de la riquísima dialéctica)…”. Con frecuencia, los poemas exhiben un aire escultórico, como lápidas polícromas, minuciosamente grabadas. De hecho, la poesía de Félix de Azúa es una mezcla de parnasianismo y posmodernismo, de Góngora y Wittgenstein, de Quevedo y Mallarmé. “Es poesía cualquier voz que signifique (religiosamente, filosóficamente, científicamente, artísticamente); así el rezo, la arenga o la fórmula, cuando se arrancan o absuelven de una práctica instrumental…”, afirma el autor catalán en la justificación que encabeza Poesía (1968-1988). Esta proclama, epítome de la modernidad literaria, explica la dicción invasiva del poeta y su voracidad intertextual. Con muchas de sus imágenes se podría trazar un recorrido por la historia de la cultura occidental. Dice Azúa en el poema “Tumba”: “el Sol […] opaco como el ojo de una mula muerta”. Antes que él, Saint-John Perse, una de sus influencias más perceptibles, había escrito en Anábasis: “los navíos […] se detenían/ en ese punto muerto en que flota un asno muerto”. Y Gamoneda afirmará luego en Lápidas: “blancos en la demencia como los ojos de los asnos en el instante de la muerte”.
Otro rasgo esencial de la poesía de Félix de Azúa, coherente con el anterior, es la escasa presencia del yo. Apenas hay concesiones sentimentales, ni manifestaciones de la intimidad. Así lo ha señalado Ángel L. Prieto de Paula en una reseña reciente, para deplorarlo –“es difícil que una formulación tan antiséptica genere adhesión afectiva”–, y también Gimferrer en su diligente prólogo: “esta poesía suele orillar lo obviamente personal”. En Última sangre todo es fabulación, representación, escenificación; o, como señala el propio Azúa en un poema de Pasar y ocho canciones, “mito, razón y locura”. Es, en el fondo, una poesía de circunstancias: históricas, filosóficas o religiosas. Muchas composiciones desarrollan escenas bíblicas, como las de la última sección del volumen, que recrea los episodios de Adán y Eva, y de Caín y Abel. No obstante, es menester matizar esta afirmación. En la segunda mitad de su obra, desde Pasar y ocho canciones, se robustece el pálpito subjetivo, aunque nunca venza a un pudor raigal, y los poemas se ofrecen más mesurados, más próximos al relato; también, en ocasiones, más directos y emotivos, como el XXIX de Farra: “Estás tan viva hoy,/ tan viva, tan lasciva…/ Tu cuello es fina arena/ y en tus ojos arden sendas lunas.// ¡Qué duro el hueso,/ la hora, tan oscura…!/ Mi lengua poco a poco te desnuda”. Pero, a la vez, Pasar y ocho canciones se publica con ilustraciones del arte egipcio –una imagen nilótica preside también la cubierta de Última sangre–, cuyas connotaciones de hieratismo, inmutabilidad y acronía convienen a la poesía de Félix de Azúa.
Esta convivencia de características disímiles constituye otro de los rasgos definitorios de su escritura. En conjunto, la poesía de Azúa presenta una gran continuidad: en su desarrollo no se observa ninguna inflexión significativa, esto es, sus primeros libros no difieren, en esencia, de los últimos. Sin embargo, la factura concreta de los poemas varía notablemente: a veces embute el flujo lingüístico en la horma de la rima y la escansión; otras se decanta por lo figurativo o el monólogo dramático; otras se embebe en la dispersión vanguardista; otras, en fin, construye piezas dialogadas, fracturadas, próximas al teatro del absurdo. Azúa es barroco, es más, es gongorino, y lo acredita con imágenes enroscadas, binomios fulgurantes (“nubes de nylon y tormentos”) y constantes repeticiones, que derivan, a menudo, en mantras conceptuosos. Pero Azúa incurre también en raptos vanguardistas, con adjetivaciones anómalas (“labios barrancos”), la introducción de barras en los versos, a lo Juan Gelman, o la ya clásica omisión de los signos de puntuación. Propios de la experimentación son también sus fogonazos feístas, su discurso interrupto, con constantes elipsis, que impiden toda articulación hilada, y su gusto por los juegos de palabras, aunque esta inclinación paronomásica le conduzca, en algún momento, al exceso: “tomo en mis manos la impar Excalibur/ y por mucho que duela no dejo de escribur”.
Por otra parte, una gran efervescencia léxica, inserta en una potente dimensión sensorial, convive con una contextura intelectual más bien fría. Frente a las lúcidas introyecciones de un poema como “Canción del beato Ferrán de Girona” (“he de mirar lo impenetrable/ para pensar, si me es posible, lo impensable”), se alzan versos movidos por la mera pasión elocutiva: “un aullar verdeflúor con huesos astillados,/ hígado proletario rebozado en hollín”, aunque también aquí el crepitar léxico puede derivar en desvarío: “ornato en la higa humeante de friné filipina”. Azúa, que no en vano es doctor en Filosofía y catedrático de Estética, bucea en la historia del pensamiento y poetiza sus propias congojas intelectuales, pero sin desatender los colores, los volúmenes, los materiales con los que están construidas las cosas. Sus poemas parecen, casi siempre, estallidos dialécticos pintados en un lienzo o inscritos en un frontispicio.
Por último, las abundantes referencias fúnebres, mortuorias, o al color rojo –el de la sangre, signo de vida, pero también de violencia–, que parecen traslucir alguna inquietud existencial, cohabitan –en una dualidad, por otra parte, muy barroca– con múltiples ejercicios satíricos o paródicos, como el del villancico introductorio de El velo en el rostro de Agamenón, en el que los tradicionales pastorcillos se han convertido en royentes “castorcillos”. ~
(Barcelona, 1962) es poeta, traductor y crítico literario. En 2011 publicó el libro de poemas El desierto verde (El Gato Gris).