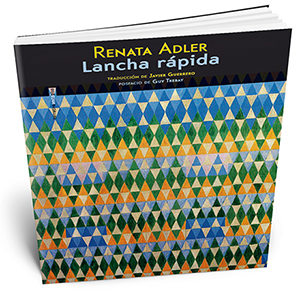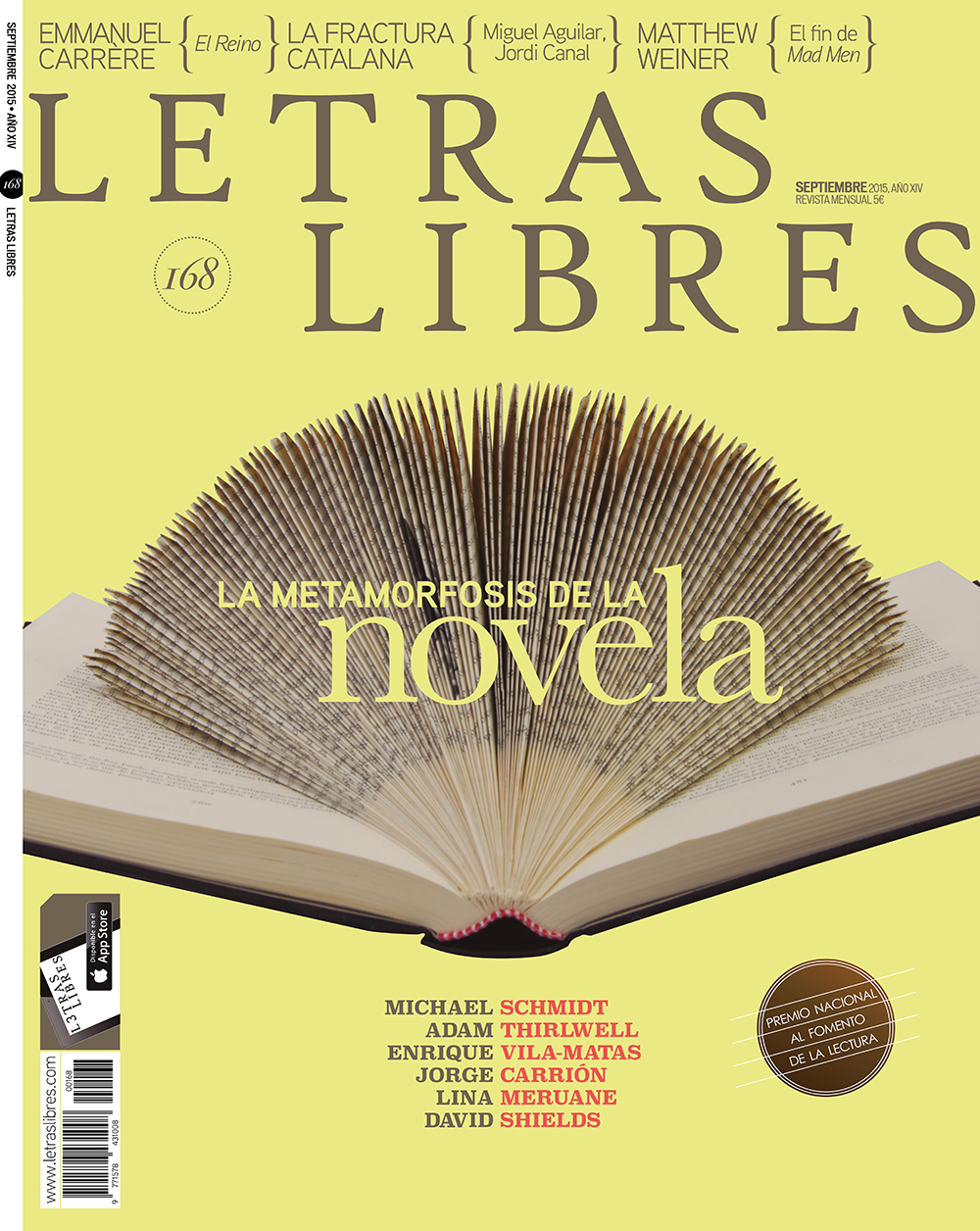Renata Adler
Lancha rápida
Traducción de Javier Guerrero
México, Sexto Piso, 2015, 216 pp.
Si el siglo XIX echó mano de la novela para dar cuenta de los procesos de su tiempo, el XX intentó repetidas veces dinamitar las nociones más convencionales del género, como la trama, el personaje y el espacio. Publicada originalmente en 1976, Lancha rápida, de la estadounidense Renata Adler (escritora, crítica de cine y periodista nacida en Milán en 1938), que ganó el premio Ernest Hemingway a la mejor primera novela, es uno de esos libros experimentales: un fresco chispeante de su tiempo, los años posteriores a la convulsa década del sesenta. Narrada a través de la yuxtaposición de viñetas que no siguen un orden aparente, Lancha rápida pone en escena, desde las primeras líneas, la velocidad, la neurosis y la suprema confusión de una época. Es una novela ingeniosa pero a la que, notablemente, le falta sangre; un libro ambicioso lastrado por el tono monocorde de un personaje blindado por su educación y su posición privilegiada, incapaz de reaccionar ante su tiempo con otra cosa que no sea cierto lacónico escepticismo.
La narradora es Jen Fain, encargada de la “columna de cotilleo” de un periódico sensacionalista, periodista “de las que se pegan a la gente” y que asiste a muchos cocteles y cenas donde se codea con el establishment político y cultural, sin dejar de anotar sus tics y sus contradicciones (resulta inevitable trazar cierto paralelismo entre la narradora y la misma Renata Adler, reportera de The New Yorker durante tres décadas). Sin embargo, Jen Fain casi no existe como personaje: se sabe muy poco de su vida interior, de sus motivaciones y de sus objetivos, aunque algunos pasajes muestran a una mujer de treinta y cinco años lúcida pero a la deriva, para quien “las operaciones más sencillas de la vida –votar en una cabina, rellenar formularios de impuestos, recordar si has tomado la píldora o no– resultan muy difíciles”, que estudió en un prestigioso instituto para mujeres y que va de una relación sentimental a otra entre el cinismo y la melancolía.
Lancha rápida no es un libro sobre Jen Fain: es un artefacto narrado por un yo que no está centrado en sí mismo, sino que permanece atravesado por las voces de múltiples personajes; de hecho, muchos de ellos aparecen una sola vez para hacer un comentario antes de desaparecer para siempre (otros son ratas o perros que pululan por la ciudad). La protagonista se erige como una máquina de narrar, pero no una que produce una historia ordenada y coherente, sino una que registra –a la manera de pequeñas cámaras escondidas– los momentos incómodos, extraños o desconcertantes (“Habíamos estado de pie ante su tienda durante once horas. La multitud era inmensa. Cuando al final salió, el gurú miró, luego lanzó una naranja con todas sus fuerzas. Eso fue todo”), los balbuceos de desconocidos (“Olvídalo –dice la voz ebria fuera–. ¿Para qué sirve? Tíralo”), las declaraciones fuera de contexto (“–Todos los actos son actos de agresión, eso lo sabemos –dijo el profesor–. La cuestión es darle otras propiedades”).
El lector tiene dos opciones: o intentar buscar un orden en el caos, en cuyo caso cabe la posibilidad de llevarse un chasco, o entrar al juego y atender al efecto de zumbido de esas voces superpuestas. Lancha rápida es un libro que funciona por acumulación: su montaje fragmentario es el testimonio de un periodo caracterizado por la angustia existencial y la falta de certezas después de que se enfriara el idealismo de los años sesenta. Si bien las novelas de época corren el riesgo de ser las primeras en envejecer, Lancha rápida se mantiene extraordinariamente contemporánea, incluso a casi cuarenta años de su publicación: la cualidad estallada y polifónica de la prosa de Adler recuerda la comunicación en tiempos del internet y las redes sociales, tan marcada por la urgencia, la paranoia, el exceso de estímulos y la fugacidad.
A pesar de sus aciertos, Lancha rápida es una narración que se mantiene rigurosamente en un solo tono: el de la observadora inteligente que está de vuelta de todo, lo mismo del amor que de la crueldad, incapaz de conmoverse ante las miserias propias y ajenas o, a lo sumo, encontrándole la arista excéntrica a todo lo que ve. La narradora es prisionera de un sentido del humor seco que constituye, también, una marca de clase: la discreta contención que se contrapone al exceso del mal gusto, el comentario mordaz que esconde cualquier indicio de ingenuidad y vulnerabilidad. Sujetas a este rígido control, muchas de las viñetas no logran trascender la anécdota ingeniosa y banal (“En el bar del hotel de su padre, que tiene unas sillas de cuero con las que tienes la sensación de sentarte en una cartera, Dommy ha presentado una nueva bebida, Último Mango en París. Una caída en picado”).
Dice la protagonista de Lancha rápida: “Las mujeres que conozco dan propinas razonables y beben mucho. Son todas mujeres educadas, eso sí; mujeres de esa franja de edad que aprendieron sus buenos modales de sus propias madres […] Nuestras ambiciones, sin embargo, eran las que cualquier grupo sensato de mujeres en ese tiempo –quizás en cualquier tiempo moderno– debería tener: seguridad y éxito; casarse con alguien que contara con seguridad y éxito; conseguir para nuestros hijos alguna clase de seguridad y éxito mundanos. De vez en cuando, no obstante, hay algo, no sé, nostálgico, en cómo ha resultado.” Renata Adler es una escritora elegante, con una inteligencia aguda. Esas circunstancias le permiten advertir algunas verdades acerca de su clase social y del tiempo en el que le tocó vivir; a la vez, su irónica distancia le impide navegar hasta el corazón de un país estremecido por el fracaso de sus sueños liberales y transmitir ese desgarro. Lancha rápida coquetea con la grandeza pero no termina de instalarse allí. ~
(Santa Cruz, Bolivia, 1981) es escritora. Estudia el doctorado de literatura comparada en Cornell, Nueva York. Este año publicó el libro de relatos Vacaciones permanentes (Tropo editores)