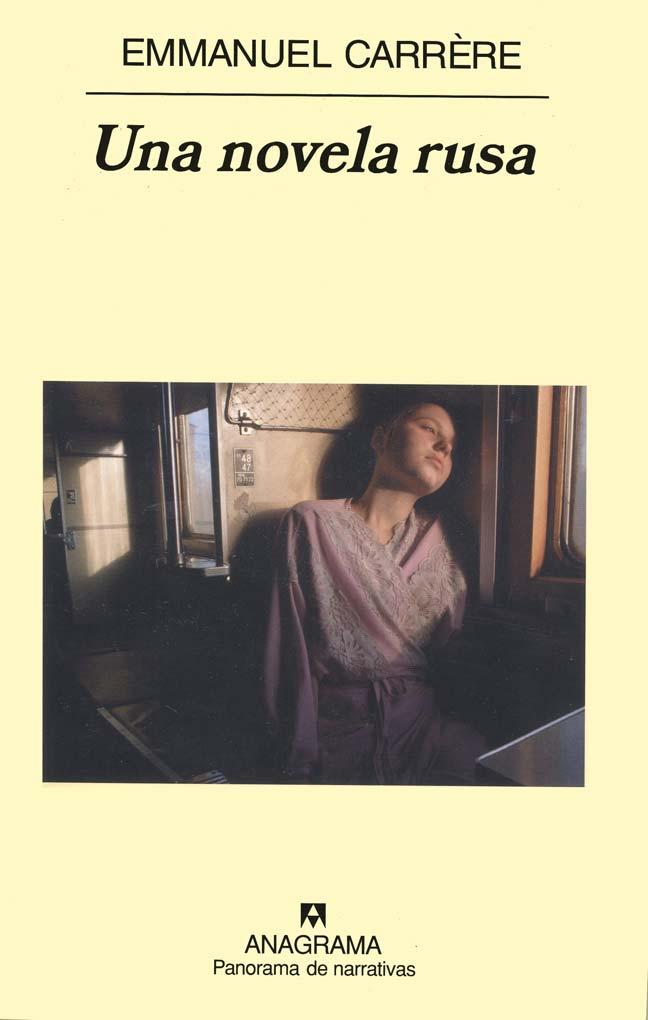El 9 de enero de 1993, en la comarca de Gex, en Francia, periferia residencial de su vecina Ginebra, un hombre, Jean-Claude Romand, mató a su mujer y a sus dos hijos; unas horas después, también mató a sus padres, acorralado ante la posibilidad de que todos sus familiares se enteraran de una vida mitómana, de engaños y estafas y, con ello, descubrieran al hombre que verdaderamente era. Emmanuel Carrère (París, 1957) escribió un extraordinario reportaje, El adversario, libro estremecedor que fue llevado al cine y al teatro, donde daba cuenta de la patética vida de Romand y del sangriento final que quebrantó la paz en aquella pequeña comunidad.
Pero los brutales acontecimientos, su correspondencia epistolar con Romand, su inconsciente fascinación por la historia y la tragedia (casi una década después, el autor regala un anillo de oro blanco con una esmeralda engastada en pequeños diamantes a una mujer a la que ama, Sophie: el mismo anillo que le dio Romand a Corinne, su amante, antes que querer asesinarla) quebrantaron, también, la paz mental y profesional del propio Carrère.
Dijo, no más. “Gozaba sufriendo de una manera particular mía y me convertía en un escritor […] Pensé: ahora se acabó, haré otra cosa. Voy hacia el exterior, hacia los demás, hacia la vida”, pero lo que los medios le ofrecían para escribir –reportajes, crónicas– tenía una estrecha relación con las vidas perdidas, oscuras, encerradas y a la deriva; con todo aquello de lo que él quería huir; con la muerte.
Viajó a Rusia para seguir el rastro de un húngaro, András Toma, un campesino que a sus 19 años había sido capturado por el Ejército Rojo en 1944; internado primero en un campo de prisioneros, fue trasladado en el 47 al hospital psiquiátrico de Kotelnich, una ciudad perdida a ochocientos kilómetros de Moscú. Allí permaneció durante 53 años. Pero la historia de Toma, un hombre acabado, le hablaba a Carrère, en realidad, de la destrucción de otra persona: su abuelo ruso, el padre de su madre, desaparecido también en 1944.
Fue así que Carrère terminó persiguiendo otro fantasma, otros fantasmas, como si se hubiera subido a un tren del que era imposible bajarse y con el que, pese a todo, había soñado, porque era lo que en el fondo le gustaba: subirse a los trenes para descarrilarse a toda velocidad. Creyó que escapaba, pero la realidad le dio alcance: encontró otro crimen y su amor incipiente con su amante, Sophie, enaltecido en un cuento erótico que publicó en Le Monde, en julio de 2002 –un relato que había que leer subido en un tren y solo en uno, con destino a un precipicio– desbarataron sus planes de exorcizar todo lo que tuviera que ver con la muerte, con la locura, todo lo que de podrido había en su vida, en la de su familia, en su amor enfermo y enloquecido por una mujer a la que le pedía que dijera, a la que le escribía que pensara, utilizando el diario Le Monde (600 mil ejemplares): “Me apetece tu polla en mi coño”; con la que soñaba negros momentos: “Quiero aplastarte, matarte a patadas. Tú te ríes, te burlas de mí y yo te mato”; tan descarnado es este libro, tan sincero y tan honesto; tan cruel. Tan real.
En Kotelnich, ese lugar que es “donde uno reside cuando ha desaparecido”, lo más semejante a Chernóbil antes de una explosión –o incluso, después–, el lugar más inhóspito y desolado –tan declaradamente amargo que le confiesan a nuestro autor: “No se puede vivir aquí, pero se vive”–, Carrère pasará varias temporadas tratando de dar sentido a un documental igual de inhóspito y desolado como Kotelnich mismo: rusos, vodka, fiestas, jovencitas desabridas que quieren dar el gran salto: Moscú, París, la prostitución –al estilo de la modelo de la última novela de Frédéric Beigbeder, Socorro, perdón–, padres soeces que se refieren a sus hijas adolescentes como “bonitas putillas”, ex miembros o miembros de los cuerpos policiales de la Rusia de la guerra fría… Y Carrère que quiere reencontrarse con su lengua materna, que habló de niño, pero de la que ha olvidado todo, o casi, y de la que a veces sólo acierta a decir: da, da, kanieshna, sí, sí, por supuesto, que no compromete a nada.
Pero, más allá de todo esto, ¿qué hay detrás de Una novela rusa? Hay un libro sincero –ahora que es tan difícil encontrarlos–, atrevido, valiente, brutal, el striptease de un escritor, de un periodista –ciertamente egoísta, ciertamente egocéntrico: pero, bah, finalmente es un escritor, no un ebanista–, ante lectores, antes críticos, ante quien quiera leerlo, familia, amantes, amigos, hijos, desconocidos, y que desvela un mundo desprotegido, terriblemente frágil, que hace paradójicamente de este un libro puro, libre, que esconde una sorpresa tras otra, como las matrioshkas que esconden una caja dentro de otra, para enseñarnos que en todo pueblo, por perdido que esté, hay un misterio y un secreto terrible –hay un crimen– y vidas solitarias y violentas, pero también ternura, amor, compasión, porque tal y como dice George Steiner de los hogares: “En todas las casas hay un tesoro.” Ese tesoro, pues, de Kotelnich parece que está escondido y es a Carrère a quien se le va la vida por encontrarlo; por encontrarse.
Este libro es un diario abierto, la lucha interna de un hombre con su pasado y con su presente, el espejo de una destrucción amorosa, de la flagelación de un ser humano, una novela rusa que se lee como novela, pero que es tan real como la vida misma, porque, como escribió Michel Simon, en Drôle de drame –citado por Carrère–, “a fuerza de escribir cosas horribles, acaban sucediendo”. Y suceden. ~
Periodista y escritor, autor de la novela "La vida frágil de Annette Blanche", y del libro de relatos "Alguien se lo tiene que decir".