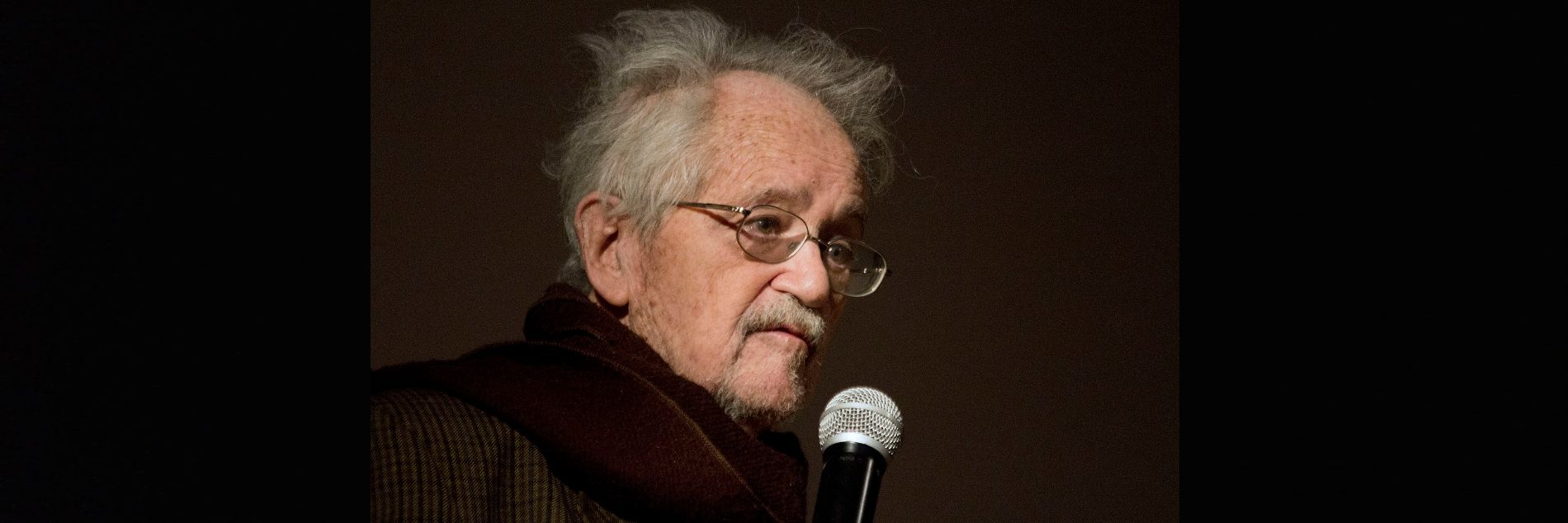Lee aquí otras entregas de Memorias de un leedor.
Pasar de Tolstoi o Dostoyevski a Chéjov es como pasar de un paisaje montañoso y volcánico a un valle gris y mortecino. Cuando se publicaron sus cuentos y, sobre todo, cuando se estrenaron sus obras de teatro, El jardín de los cerezos o El tío Vania, recibió, una y otra vez, la misma crítica: aquí no pasa nada. En efecto, no pasa nada –entiéndase, no ocurren grandes acontecimientos–, con una salvedad: pasa la vida. La vida, seamos francos, podrá tener algunos momentos críticos y exaltados como los que viven los personajes dostoyevskianos o tolstoianos, pero buena parte se parecerá más a la grisura que domina los cuentos de Chéjov.
Hasta la reciente edición de Páginas de Espuma, leer los cuentos de Chéjov en español era una aventura caótica, pues las ediciones y traducciones eran muy dispares y uno debía espigarlas de aquí y de allá. Sin embargo, para muchos lectores hispánicos, Chéjov estará siempre asociado a la Serie Azul de la colección Austral de Espasa-Calpe. Aprovecho la oportunidad para hacer la apología de esta humilde colección de libros. Que las ediciones no estaban muy cuidadas que digamos, sí; que algunas traducciones eran sospechosas, también; que el papel se ponía amarillo rápidamente y los volúmenes se deshojaban entre las manos, a qué negarlo, pero qué servicio prestó esta colección a millones de lectores en España e Hispanoamérica. Allí donde probablemente no había ningún libro, había un Austral. En la adolescencia, me gustaba repasar el índice de títulos que venía al final y ver los muchos autores y obras que no conocía y que algún día esperaba leer. Me gustaba hasta su ingenua publicidad, redactada en términos que parecían del siglo XIX: “Los libros de que se habla. Los libros de éxito permanente. Los libros que usted deseaba leer. Los libros que aún no había leído porque eran caros o circulaban en ediciones sin garantía. Los libros de cuyo conocimiento ninguna persona culta puede prescindir. Los libros que marcan una fecha capital en la historia de la literatura y el pensamiento. Los libros clásicos –de ayer, de hoy de siempre–.” Mi colección de Austral es uno de los rincones sentimentales favoritos de mi biblioteca.
Creo haber leído todos los libros de Chéjov que había en la colección: El jardín de los cerezos, La cerilla sueca, Historia de mi vida, Los campesinos y otros cuentos, La sala número seis y, el que he elegido para estas memorias, La señora del perro y otros cuentos (3ª. edición, Madrid, 1972). Mientras que en otros volúmenes hay grandes cuentos y obras menores, en este último todos son obras maestras: “La señora del perro”, “Ionich”, “El monje negro” e “Historia anónima”. Siempre me llamó la atención, de entrada, el título, pues lo que en otras traducciones era el delicado “La dama del perrito”, aquí se transformaba en el seco “La señora del perro”. Impecablemente ignorante del ruso, hasta la fecha desconozco cuál será el verdadero título.
El cuento que más me impactó en mi adolescencia fue “El monje negro”, lo que delatan mis subrayados de entonces (nunca me gustó, en realidad, subrayar los libros, y lo que hacía, y sigo haciendo, es trazar una línea o un corchete al lado de los renglones que quiero resaltar). Es la historia de Kovrin, profesor universitario, que, agotado de los nervios, va a pasar una temporada a la casa de campo de Pesotsky, su antiguo maestro, y su hija Tanya. En la tranquilidad rural, Kovrin se va recuperando y lee y escribe productivamente. De vez en cuando, tiene una especie de visión: un monje vestido de negro que le aconseja consagrarse a su labor intelectual, sin importar que los demás lo tachen de loco u obsesivo. Luego ocurre lo chejoviano: Tanya y él se enamoran, Pesotsky le insinúa que se case con ella y Kovrin acaba integrándose a la familia. La vida conyugal y doméstica lo va apartando poco a poco de su quehacer intelectual y arrastrándolo a la rutina y la monotonía. Pesotsky se revela como un hombre tonto y vulgar y la encantadora Tanya como una ama de casa cualquiera. El monje negro vuelve a visitar a Kovrin y ellos lo juzgan enfermo. En el clímax de la historia, Kovrin se rebela frente a sus cuidados: “¿Por qué, por qué me habéis curado? A fuerza de bromuro, de baños, de vigilar consternados hasta mis pasos, habéis conseguido convertirme en un idiota. Estaba trastornado, padecía megalomanía; pero era feliz y además interesante y original. Ahora estoy sano, pero soy como todo el mundo: soy un ser corriente y vulgar. La vida me aburre”.
La salud de Kovrin empeora y pierde la oportunidad de una cátedra en la universidad; se separa de Tanya y se junta con una mujer mayor, que lo cuida como a un niño. Pesotsky muere y Tanya se lo reprocha. Sumido en la desesperación, Kovrin “comprendía, por fin, y veía claramente que era una medianía, resignándose a ello como todo hombre ha de resignarse con su suerte”. Sin embargo, el monje negro lo visita una última vez y lo consuela diciéndole que es un genio. Sufre una hemorragia y muere llamando a Tanya.
Yo leía, estremecido, esta historia a los dieciséis años. De manera algo ingenua y simplista, la interpretaba casi como una advertencia. Con vagas pretensiones literarias e intelectuales yo mismo, el mensaje me parecía claro: la vida intelectual o artística no se lleva bien con la conyugal-doméstica. Hay que escoger, hay que hacer sacrificios, y hay que tener cuidado con los Pesotskys y las Tanyas de este mundo. Me ponía por completo del lado de Kovrin y los execraba a ellos. ¿Que no se daban cuenta que él no podía compartir su existencia filistea? No veía la responsabilidad de Kovrin en su propio destino ni percibía la ambigüedad y sutileza moral de Chéjov que, como es habitual en él, no juzga ni reduce la complejidad de la vida a un simple blanco y negro. Los Pesotskys y Tanyas no pueden ser sino Pesotskys y Tanyas y es, de hecho, Kovrin el único que podía y quizá debía prever en qué iba a terminar aquello. Por otro lado, ¿poseía realmente Kovrin una inteligencia excepcional o era simplemente un académico de intelecto mediocre, como tantos? Chéjov no censura, como hacía yo precipitadamente, la esfera de lo familiar y lo doméstico, pero muestra muy a las claras los dilemas que pueden surgir cuando se pretende mezclarla sin problemas con la filosófica-intelectual en que vive Kovrin y tener lo mejor de ambos mundos.
“La señora del perro” me desconcertó la primera vez que lo leí. Yo sabía que era considerada una de las obras maestras de Chéjov, pero al principio me dejó frío. No es, ciertamente, un cuento para la adolescencia, pues la comprensión cabal de lo que ahí se narra requiere una cierta experiencia que solo puede venir con el tiempo. La señora del perro es, en realidad, una mujer muy joven, de alrededor de veinte años (formalmente una señora, pues está casada). Se encuentra en un balneario en Yalta con Gurov, Don Juan que ronda los cuarenta, casado también. Comienzan una aventura que desde el principio se sale del molde al que está acostumbrado Gurov, pero que no parece que pueda ir más allá del verano. Sin embargo, vuelven a verse. Él va a buscarla a su ciudad y luego ella empieza a visitarlo en Moscú. Gurov empieza a llevar una doble vida y se opera una transformación en su interior: “desde entonces juzgó a los otros por sí mismo, no creyendo en lo que veía y pensando siempre que cada hombre vive su verdadera vida en secreto”. No se avizora solución alguna y Chéjov concluye su historia justo ahí, en donde otro podría haber empezado, con uno de los más memorables finales de cuento que se han escrito: “y ambos veían claramente que aún les quedaba un camino largo, largo que recorrer, y que la parte más complicada y difícil no había hecho más que empezar”.
¿Qué hacer con una historia así a los dieciséis años? Obviamente entiendes lo que se está contando, pero en realidad es difícil que alcances a comprender con justicia la complejidad –psicológica, sentimental, amorosa– que subyace a una historia tan sencilla.
Sin embargo, quizá el relato más quintaesencialmente chejoviano de todos, y tal vez el mejor, sea “Ionich”. Si tuviéramos que definir al típico personaje chejoviano, no pensaríamos en Kovrin, Gurov o la señora del perro, que de una u otra forma se escapan a la norma, pensaríamos más bien en uno de estos personajes grises, anodinos, mediocres, que consumen su vida en una pequeña ciudad de provincias; pensaríamos en Ionich. A diferencia de lo que ocurre en “La señora del perro”, que trata de un episodio de la vida de los personajes, aquí Chéjov compacta una vida entera. Ionich es un joven médico que llega a la ciudad de S. Allí viven los Turkin, familia formada por el patriarca Iván, hombre sociable y dicharachero; su esposa Vera, escritora aficionada que acostumbra leer en voz alta sus obras a los invitados, y la hija de ambos, Ekaterina, joven veleidosa que sueña con ser pianista. Ionich es bien recibido en la casa y se integra al círculo social de los Turkin. Previsiblemente, se enamora de Ekaterina, quien un día, de broma, le da una cita en el cementerio (a la que, por supuesto, no llega) y días después rechaza su propuesta de matrimonio argumentando su vocación artística. Aunque en el momento el rechazo lo perturba, poco tiempo después retoma su rutina de siempre y, más adelante, cuando recuerda aquellos sucesos, solo alcanza a decir: “¡Cuánta molestia!”. Pasan los años, como solo pueden pasar los años en un cuento de Chejov, de un párrafo a otro. Ionich se ha asentando en la ciudad y es cada vez más rico y prominente, y también más amargado y huraño. Un día, Ekaterina vuelve, tras fracasar en sus aspiraciones artísticas y darse cuenta que una cosa es el entusiasmo amateur y otra el talento. Busca a Ionich, pero este, cómodo en su inercia vital, la desdeña. Antes, sin embargo, en una conversación entre ambos, Ionich tiene una de esas epifanías chejovianas en las que un personaje expone el meollo de la vida o, mejor dicho, de la no vida: “¿Y me pregunta usted cómo vivo? ¿Cómo se vive aquí? De ninguna manera, porque esto no es vivir. Envejecemos poco a poco, engordamos o adelgazamos. Así, unos tras otros pasan los días; la vida se desliza monótona, sin impresiones, sin sentimientos”.
Ionich tiene razón: eso no es vivir. Entregar la vida a la languidez o la monotonía no es vivir: es vegetar. Cuando era adolescente y leí por primera vez a Chéjov me gustaba pensar –romántica, melancólicamente– que la vida, en efecto, era como un cuento de Chéjov. Ahora pienso que, por supuesto, la vida tiene un innegable componente chejoviano y que todos somos, en algún momento, un personaje de sus cuentos, pero que está en nosotros no ceder al tedio y al desánimo y no convertirnos en un Ionich cualquiera.